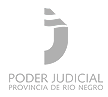Fallo Completo STJ
| Organismo | SECRETARÍA PENAL STJ Nº2 |
|---|---|
| Sentencia | 1 - 04/02/2004 - DEFINITIVA |
| Expediente | 18754/03 - SCORZA, HORACIO ALBERTO S/ HOMICIDIO SIMPLE S/ CASACIÓN |
| Sumarios | Todos los sumarios del fallo (18) |
| Texto Sentencia | PROVINCIA: RÍO NEGRO LOCALIDAD: VIEDMA FUERO: PENAL EXPTE.Nº: 18754/03 STJ SENTENCIA Nº: 1 PROCESADO: SCORZA HORACIO ALBERTO DELITO: HOMICIDIO SIMPLE OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN (LIBERTAD) VOCES: FECHA: 04-02-04 FIRMANTES: SODERO NIEVAS - BALLADINI - LUTZ EN ABSTENCIÓN ///MA, de febrero de 2004.- ----- Habiéndose reunido los señores miembros del Superior Tribunal de Justicia doctores Víctor Hugo Sodero Nievas, Alberto Ítalo Balladini y Luis A. Lutz, con la presidencia de este último y la asistencia del señor Secretario doctor Francisco Antonio Cerdera, en las presentes actuaciones caratuladas: "SCORZA, Horacio Alberto s/Homicidio simple s/ Casación" (Expte.Nº 18754/03 STJ), y concluida la deliberación, se transcribe a continuación el acuerdo al que se ha arribado en conformidad con las prescripciones del art. 438 del C.P.P., planteándose la siguiente:- - - - - - - C U E S T I Ó N ----- ¿Es procedente el recurso deducido?- - - - - - - - - - V O T A C I Ó N El señor Juez doctor Víctor Hugo Sodero Nievas dijo:- - - - -----1.- Mediante auto interlocutorio Nº 282, de fecha 24 de junio de 2003, la Cámara Segunda en lo Criminal de General Roca resolvió -en lo pertinente- rechazar los planteos formulados por la defensa. En este sentido, descarta que el imputado pueda acceder a la libertad, luego de transcurridos 25 años en prisión, en razón de que se trata de un reincidente, condenado a prisión perpetua.- - - - - - - - -------2.- El casacionista sostiene que los Pactos de San José de Costa Rica e Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incorporados a la Constitución Nacional por el artículo 75 inc. 22, establecen que el fin de la pena es la reforma y la readaptación social del condenado, lo que implica que éste deba egresar del ámbito carcelario. Por tal razón, considera inconstitucional que los reincidentes ///2.- condenados a prisión o reclusión perpetua deban estar presos hasta su muerte. Señala que tal criterio también se opone al régimen de progresividad de la ley 24660 de Ejecución Penal. Asimismo, entiende que el hecho de que una persona pueda estar privada de su libertad hasta el día de su muerte violenta el respeto debido al ser humano por su condición de persona: se trataría de un suerte de capitis diminutio. También advierte acerca de la prohibición de aplicar penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes (art. 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y art. XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre) y expresa que se encuentra afectado el principio de proporcionalidad de las penas con la culpabilidad y el grado de injusto, ya que la impuesta a perpetuidad tiene como único límite el de la vida misma.- - - - - - - - - - - -----3.- El recurso es declarado admisible por el tribunal de grado inferior y por este Cuerpo, con lo que el expediente queda por el plazo de diez días en la Oficina para su examen por los interesados. El señor Procurador General emite su dictamen a fs. 502/510, por el que propicia el rechazo del recurso. Posteriormente, realizada la audiencia prevista por los artículos 434 y 437 del Código Procesal Penal, el expediente queda en condiciones para su tratamiento definitivo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----4.- Nuestra Constitución reformada prosigue: "... siendo una Constitución personalista, cuyo único objetivo es concretar la libertad y la dignidad del hombre como máximo valor de una escala axiológica a la cual se subordinan la grandeza del Estado, la superioridad de una clase social y ///3.- cualquier otro valor transpersonalista autoritario" (Badeni, "Solo se hicieron reformas", Clarín, 23/08/94, pág. 19).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- Así, desde su preámbulo se consigna que uno de los fines de la Constitución es la libertad. El asegurar los beneficios de la libertad "presupone que la libertad es un bien que rinde beneficio. La libertad es un valor primordial, como que define a la esencia del sistema democrático. Exige erradicar el totalitarismo, y respetar la dignidad del hombre como persona, más sus derechos individuales. La libertad forma un circuito con la justicia: sin libertad no hay justicia, y sin justicia no hay libertad" (Bidart Campos, "Tratado elemental de derecho constitucional argentino", T. I, 56).- - - - - - - - - - - - ----- El derecho a la libertad puede ser desglosado en una serie de libertades individuales, una de las cuales es la libertad corporal o física, que apareja la de locomoción. También tal derecho subjetivo puede ser ubicado en una escala jerárquica, luego del derecho a la dignidad y sus derivados, del derecho a la vida y por sobre los derechos patrimoniales. Ekmekdjian, en su "Tratado de Derecho Constitucional" (T I, págs. 476 y ss.), dice que el derecho a la libertad física es el primero de los derechos personalísimos, por cuanto es un requisito necesario para que los otros puedan ser ejercidos. Agrego el derecho a la libertad de expresión, que implica la de pensar y de publicar las ideas por medio de la prensa (arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional y primera enmienda de la Constitución de EE.UU.).- - - - - - - - - - - - - - - - - - ///4.-- Su teoría de los valores resulta útil para los fines del desarrollo de mi voto, y el criterio fundamental utilizado para arribar a tal escala es el "... de la mayor o menor restringibilidad del derecho subjetivo que lo protege... Este criterio... parte de la afirmación a priori, pero comprobable, de que un derecho es menos restringible en la medida en que el valor al cual brinda cobertura sea considerado de mayor jerarquía por la sociedad. Esta afirmación es válida no sólo en un contexto jurídico, sino aun más allá de él, por cuanto el sentido común nos indica que un bien más preciado será naturalmente más defendido frente a la intervención de extraños (aún del Estado) que otros a los que se tiene en menor estima" (op. cit., 480). Entonces, los derechos de jerarquía superior están más protegidos y son menos restringibles que los de rango inferior.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- Por lo tanto, señalada la prevalencia del derecho a la libertad por sobre otros, no podría entenderse que éste tiene una menor protección constitucional que los segundos. Es obvio entonces que, consagrados de modo expreso por la Constitución la inviolabilidad de la propiedad (art. 17), la defensa en juicio, el domicilio, la correspondencia epistolar y los papeles privados (art. 18), también cabe entender inviolable la libertad física (art. 33), cuya restricción no podría dejar de estar sometida a los mismos límites de razonabilidad de los otros derechos (art. 28).- - ----- Así, es "... lógicamente evidente que la posibilidad de la supresión total de la libertad, o sea, la supresión perpetua de la libertad, implica negar su inviolabilidad. No ///5.- es concebible la inviolabilidad de la libertad sin que se impida la posibilidad de su eliminación integral" (Luiz Luisi, "La prisión perpetua en el estatuto de la corte penal internacional y la constitución brasileña", págs. 455 y ss.).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- Se encuentra excluida del estándar de restricción razonable del derecho a la libertad la pena de prisión verdaderamente perpetua, pues ésta supone su supresión mientras dura la vida del condenado. Excede el concepto de restricción razonable del derecho a la libertad el alcance aniquilador -civil y social- que tiene la pena perpetua.- ------- " \'no hay libertad\', escribe Beccaria anticipando a Kant, \'cuando algunas veces permiten las leyes que en ciertos acontecimientos el hombre deje de ser persona y se repute cosa\'" (Luigi Ferrajoli, "Derecho y Razón", 395).- ------- Por otra parte, el artículo 31 de la Constitución Nacional consagra la supremacía de la constitución, tanto para la normativa nacional como para la provincial; aquélla es "Ley Suprema", a la que todas las demás normas se deben adecuar. Así, desde el nivel superior -constitucional- desciende una serie de mandatos que informan el derecho penal común, entre los que se encuentra -en lo que interesa- el principio de humanidad de la pena.- - - - - - - - - - - - ----- En tal orden de ideas, "se ha considerado -y lo es- que la pena privativa de libertad realmente perpetua lesiona la intangibilidad de la persona humana, en razón de que genera graves trastornos de personalidad... por lo que debe evaluarse... la inconstitucionalidad de estas penas... por su incompatibilidad con el artículo 18 constitucional, en ///6.- cuanto a que pueden asimilarse con el tormento psíquico -art. 1º de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes- y más específicamente por imperio del art. 1º de la ley 24660, al tener en cuenta que cuanto más larga sea la duración de una pena, tanto más difícil será la reinserción. Todo ello sin contar con que, si bien es inevitable que toda institucionalización provoque cierto efecto deteriorante, sería inadmisible su imposición en condiciones que ese efecto sea absolutamente irreversible pues en tal caso se trataría de un supuesto de pena de incapacitación" (Zaffaroni, Alagia y Slokar, "Derecho Penal. Parte General", 903).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- Estos autores continúan: "... toda pérdida o afectación de derechos provenientes de la consecuencia jurídica de un delito, debe tener un límite temporal dentro del sistema republicano, no siendo admisible que de un delito emerja una consecuencia jurídica negativa o imborrable durante toda la vida del sujeto. De aceptarse lo contrario, la ley estaría creando una capitis diminutio o la muerte civil, con la consecuencia de que ello daría lugar a una categoría de ciudadanos degradados, marcados a perpetuidad, estigmatizados por vida, para los cuales la posibilidad de rehabilitarse civilmente sería imposible. Esta posibilidad es inadmisible incluso en los delitos más graves, cualquiera sea la teoría de la pena que se sostenga, puesto que por grave que sea el delito siempre es indispensable prever un momento en el cual, después del cumplimiento o extinción de la pena, la huella jurídica del delito se extinga ///7.- definitivamente".- - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- Junto con esto último, no debe olvidarse que la pena debe ser la necesaria, respecto del fin de la prevención de nuevos delitos, y cabe destacar el disvalor de las penas cortas de encierro, supuestos en los que sería necesario modificar su contenido, cambiando los derechos sometidos a privación. Es de propiciar entonces el avance del sistema penal en orden a la Probation y sus reglas de conducta y los procesos reglados de mediación, conciliación y avenimiento como forma de composición y reparación de los delitos y extinción de las acciones y de las penas.- - - - - - - - - - ----- La pena verdaderamente perpetua, por ser inhumana o degradante, también lesiona el principio de culpabilidad. Actualmente, el derecho penal considera este principio como otro de los pilares de legitimación del ius punendi, es decir, otra de las reglas para encauzar, realizar y limitar la potestad punitiva del Estado.- - - - - - - - - - - - - - ----- Así, surge de los artículos 1º (en el que la Nación Argentina adopta la forma representativa, republicana y federal) y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional que la aplicación de una pena criminal encuentra su legitimidad en el principio de culpabilidad. Éste tiene como una de sus inmediatas consecuencias el de la proporcionalidad de la pena concretamente aplicada al autor por el hecho cometido (ver Bacigalupo, "Principios constitucionales de derecho penal", 137 y ss.). La imposición de una pena inhumana o degradante lesiona siempre el principio de proporcionalidad, por ende el de culpabilidad, y es un acto impropio de una república.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ///8.-- A mi entender, el "republicanismo" debe estar más orientado a "... asegurar la \'no dominación\' -la afirmación del control de cada individuo sobre su propia vida-, un objetivo que, para ser satisfecho, exige la presencia de niveles mínimos de intervención estatal...", según sostiene Roberto Gargarella ("Cultivar la virtud. La teoría republicana de la pena y la justicia penal internacional", en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal Nº 16, p. 106). El autor continúa : "... Al republicano le interesa más este autorreconocimiento de que se ha cometido una falta que su castigo; y la reintegración del que ha delinquido, más que su aislamiento respecto del resto de la sociedad...".- - ------ Además, el artículo 75 inc. 22 de la Carta Magna nacional -que incorpora al texto constitucional los tratados de derechos humanos- consagra una dualidad de fuentes en igual nivel, que informan nuestro sistema de derechos conformando un "bloque constitucional" inmediatamente operativo respecto de la temática a decidir.- - - - - - - - ----- Con la incorporación de tales tratados, "... puede hablarse de un sistema constitucional integrado por las disposiciones de igual jerarquía \'que abreva en dos fuentes: la nacional y la internacional\'. Sus normas \'no se anulan entre sí ni se neutralizan entre sí, sino que se retroalimentan\' y forman un plexo jurídico de máxima jerarquía, al que deberá subordinarse toda legislación sustancial o procesal secundaria: deberá ser dictada \'en consecuencia\' (art. 31, CN)..." (Cafferata Nores, "Garantías y Sistema Constitucional", en Revista de Derecho Penal, 2001-1, Garantías constitucionales y nulidades procesales - I, ///9.- dirigida por Edgardo A. Donna, p. 117).- - - - - - - ----- Cito también, entre otros, los artículos 3, 5 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948, con los derechos a la vida, libertad y seguridad, y la prohibición de torturas y penas con trato cruel, inhumano o degradante); los artículos 1, 6, 7, 10, 11 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (prohibición de torturas y tratos degradantes respecto de la dignidad humana), y los artículos 4, 5, 6 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-. En particular, el numeral 6 del artículo 5 especifica que "las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados").- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- Este último inciso pone un punto de contradicción con la normativa legal que impide la libertad condicional al reincidente sometido a prisión perpetua (art. 14 C.P.) -tal como la interpreta la Cámara Criminal-, ahora desde el análisis del fundamento y el fin de la pena -reforma y readaptación- que sí fue reconocido por la Ley 24660 -Régimen de Ejecución de la pena privativa de la libertad-. ------ En este orden de ideas, no puedo dejar de mencionar el esclarecedor comentario de doctrina de Rubén Adrián Alderete Lobo "¿Es legítima en Argentina la condena a morir en prisión?, a propósito del fallo "Castro" de la sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal (en LL. 2003-D, 603), quien -con un criterio que comparto- señala que la Ley 24660 adopta un sistema de ejecución de pena privativa de la libertad penitenciario de tipo progresivo, que atenúa ///10.- paulatinamente las condiciones de encierro y prepara el reintegro del interno a la vida libre.- - - - - - - - - ------ Dicho sistema progresivo tiene como una de sus características necesarias un período de cumplimiento de pena en libertad (art. 12), "cualquiera fuere la pena impuesta". Por lo tanto, el alcance interpretativo que le da el Tribunal a quo al artículo 14 del Código Penal, toda vez que impide a los reincidentes acceder a la libertad condicional, transforma a la prisión perpetua en verdaderamente perpetua. Nunca el interno será reintegrado a la sociedad, con lo que se vuelve completamente inicuo el sistema de reinserción por él propiciado.- - - - - - - - - - ----- Así, sin ingresar en un análisis exhaustivo en las teorías y los fines de la pena -ver Riquert, "La pena conforme al modelo de la constitución reformada", JA 1997 -II, 856 y ss.-, destaco que la teoría de la prevención especial tiene como objetivo que quien delinquió y sufrió la pena no vuelva a cometer delitos. La prevención especial se puede concretar por dos vías distintas: la positiva y la negativa. La primera procura remover la disposición psíquica que conduce al individuo a delinquir mediante un tratamiento resocializante, y la segunda por la coacción física (encarcelamiento o medida de seguridad) que impedirá que el sujeto cometa nuevos delitos.- - - - - - - - - - - - - - - - ----- Como se advierte, la prisión perpetua sin opción a la libertad implica consagrar la prevención especial negativa por sobre la positiva reconocida por la normativa constitucional y legal (Ley 24660), en tanto pretende la resocialización del interno.- - - - - - - - - - - - - - - - ///11.-- Dice Marcelo A. Riquert ("Algo más sobre la teoría de la pena a propósito de la reforma constitucional", en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal Nº 11, págs. 415 y ss.) que "... armonizando el cuadro normativo constitucional previo y posterior a la reforma, estimamos que por intermedio de las normas internacionales ya precisadas con anterioridad, se ha optado por imprimir a la pena una finalidad de prevención especial positiva que habrá de interpretarse y operar en función del horizonte de proyección que le impone -limitándola- un derecho penal liberal de acto, porque ésta ha sido también la elección del constituyente indicándole la dirección o senda a seguir tanto al legislador como al administrador o juzgador".- - - ----- Ya Luis Jiménez de Azúa ("Tratado de Derecho Penal", T. II, pág. 29), en un primer avance doctrinario crítico de la función expiatoria de la pena, reconocía que "el jurista no puede prescindir del fundamento retributivo -la pena surge post-facto-, y no podemos declinar el hecho efecto del sufrimiento que causa al hombre -por ello es un medio intimidante-; pero su fin es en vista de hechos futuros: trata de resocializar, enmendando, o de inocuizar si toda corrección es imposible. Pero jamás podrá decirse que el telos de la pena es expiatorio; por eso no debe ser un castigo".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- Por lo tanto, aun si se interpretara que el fin del tratamiento penitenciario no es sólo la resocialización del penado -como entiende la CNCPenal, sala I, 11-11-02, "CASTRO"-, el impedirle "sine die" el acceso a la libertad contradice la mencionada normativa legal y constitucional ///12.- pues sí significaría afirmar que tal objetivo ha sido desechado inicialmente, o bien que ni siquiera es uno de ellos: sería incompatible plantear un objetivo resocializador para quien nunca se reintegrará a la sociedad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- Dice Roxin ("Transformaciones de la teoría de los fines de la pena", en Nuevas formulaciones en las Ciencias Penales, pág. 223): "En la ejecución penal, por el contrario, según las nuevas concepciones debe aspirarse tan sólo a la resocialización. Eso no es de ninguna manera evidente. Porque en otros tiempos se ha pretendido obtener efectos preventivos precisamente con el rigor y aún con la crueldad (graduados según al gravedad del delito) de la ejecución. En la convicción de que ello es falso se asienta una transformación muy importante de la moderna teoría de los fines de la pena. Pues una ejecución que renuncia a la resocialización y que se orienta a infligir un mal sólo puede llevar al condenado a una definitiva desocialización y, de hecho, no podrá constituir para él la enseñanza de formas humanas y sociales de comportamiento que de forma tan urgente necesita". Es seguro que la sola inflexión de un mal, con el abandono del intento de resocialización, impediría hacer mejor al condenado, pues de un mal no puede salir un bien: "Kant ha dicho que no se puede hacer mejor a nadie sino solamente con el resto del bien que en él queda. Entre la mayoría de los delincuentes, entre los delincuentes ocasionales, también en la mayoría de los delincuentes de ocasión puede la educación, en los hechos, ligarse a la conciencia del derecho del delincuente" (Gustav Radbruch, ///13.- "El hombre en el derecho", pág. 61).- - - - - - --------- Admito que el ideal resocializador colisiona de algún modo -paternalismo- con las posturas de un estado liberal. Al respecto, destaco las reflexiones de Roberto Gargarella ("Las teorías de la Justicia después de Rawls", págs. 161 y ss.) y prefiero poner de resalto los puntos de coincidencia entre el republicanismo y el liberalismo igualitario, que "... no es en absoluto insensible a las condiciones -y en particular, a las motivaciones- que son necesarias para aproximarse a los deseados ideales igualitarios. Rawls, para tomar un ejemplo significativo, reconoce como una condición necesaria para alcanzar una sociedad justa, el hecho de que los individuos posean un sentido efectivo de justicia y, sobre todo, un deseo prioritario de sujetarse al cumplimiento de los principios de la justicia. En segundo lugar, tampoco parece cierto que los liberales desconozcan la importancia de los \'deberes\' que los ciudadanos tienen respecto de su comunidad, junto con los \'derechos\' que defienden insistentemente. La primacía que los liberales le otorgan a los derechos (típicamente, en la idea dworkoniana de los derechos como \'cartas de triunfo\') no es incondicional: ella se mantiene \'si y sólo si (los derechos) gozan de primacía justificatoria en la argumentación moral\'. Este criterio les permite el reconocimiento de deberes sociales, orientados -eso sí- a la protección y cuidado de los derechos. En tercer lugar, la idea de neutralidad defendida por el liberalismo no niega la posibilidad de que se tomen medidas que favorezcan a un determinado lenguaje o cultura: lo que rechaza es que la justificación última de ///14.- una determinada política tenga que ver con el valor que se asigna a una particular concepción del bien".- - - - ----- En este sentido tampoco puede sostenerse que el indulto o la conmutación de penas por hacer posible el reintegro del condenado al medio libre vuelvan admisible la interpretación cuestionada del artículo 14 del Código Penal, toda vez que se trata de actos políticos eminentemente discrecionales. Por lo demás, el principio republicano de racionalidad republicana no puede depender de la espera de dichas dispensas administrativas, más aún cuando éstas consagran una aparente esquizofrenia en la política penal, en la que la condena viene a asumir un carácter marcadamente simbólico. "Se trata de una radical alteración del esquema general-preventivo concebido por Feuerbach: la prevención general se ejerce en efecto no mediante la amenaza penal que está programáticamente desatendida, sino a través del ejemplo ofrecido por la condena a una pena severa que no debe sino que puede ser cumplida" (Ferrajoli, op. cit., 407).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- Ferrajoli también nos da otro argumento relevante para los fines de mi voto, y es el de la ausencia de proporcionalidad y de igualdad de la pena de prisión perpetua. Ésta sería inhumana y no graduable equitativamente por el juez, pues tiene una duración más larga para los condenados jóvenes que para los viejos. Destaco que la pena le fue impuesta a Scorza el 3 de mayo de 1978 y que su fecha de nacimiento es del 4 de octubre de 1953 (ver fs. 483), con lo que, por tener 50 años de edad, puede razonablemente demostrarse no sólo la posibilidad de su resocialización, sino que puede ///15.- aspirar a los beneficios del régimen de progresividad en función de sus expectativas de vida.- - - - ----- En resumen, la postura de la Cámara Segunda en lo Criminal de General Roca, que niega a un reincidente condenado a prisión perpetua el eventual beneficio de la libertad condicional, ubica al artículo 14 del Código de fondo en una situación de evidente colisión con otra normativa de mayor jerarquía, atento a los principios supra reseñados de inviolabilidad del derecho a la libertad y la limitación razonable de restricción, humanidad y proporcionalidad de la pena, progresividad de la ejecución de la pena privativa de libertad y resocialización, que surgen del bloque constitucional mencionado.- - - - - - - - ----- Además, si nos situáramos sólo en un nivel legal, el conflicto entre los artículos 1 y 12 de la Ley 24660 -régimen de progresividad- y el 14 del Código Penal debe ser resuelto a favor de los primeros atento al principio "pro homine" vinculado con el "pro libertatis" que "... indica que el intérprete y el operador han de buscar y aplicar la norma que en cada caso resulte más favorable para la persona humana y para su libertad y sus derechos, cualquiera sea la fuente que suministre esa norma..." (Bidart Campos, op. cit., T. I-A, Nueva edición ampliada y actualizada a 1999-2000, 388).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- Ahora, desde el análisis de los bienes jurídicos protegidos y conforme con una apreciación razonable de la escala axiológica, también habría que preferir el bien jurídico libertad sobre el de la seguridad social, por ser la interpretación más adecuada al sistema de derechos ///16.- institucionalmente consagrados.- - - - - - - - - - - ----- Desde el derecho comparado se advierte la adopción de criterios semejantes a los propuestos. Cito el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional -Naciones Unidas-, que le atribuye competencia respecto de los siguientes crímenes: a) genocidio, b) de lesa humanidad, c) de guerra, y d) de agresión, limitándose a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad en su conjunto (art. 5º). Destaco que en la Parte X del Estatuto -De la ejecución de la pena-, el tercer inciso del artículo 110 posibilita al recluso condenado a cadena perpetua solicitar la revisión de la pena para su reducción, transcurridos veinticinco años de prisión. De ser denegada la petición, ésta puede replantearse, cumpliendo los plazos previstos (inc. 5º). Asimismo, la Constitución Portuguesa de 1982, en su artículo 30, dispone que no puede haber penas ni medidas de seguridad privativas o restrictivas de libertad con carácter perpetuo, o de duración ilimitada o indefinida. Del mismo modo, la Constitución vigente de Costa Rica establece en su artículo 40 que nadie será sometido a penas perpetuas, mientras que la de Nicaragua de 1987, en su artículo 37 sostiene que las penas no trascienden la persona del condenado y prohibe la imposición de pena o penas que, aisladamente o en conjunto, duren más de 30 años. Por su parte, la Constitución de Venezuela de 1961 prohibía en su artículo 65 la condena a pena perpetua; la boliviana de 1967, para los delitos más graves -asesinato, parricidio, traición a la patria-, impone una pena de 30 años de prisión, y en Brasil la primera Constitución que prohibe la pena de prisión perpetua data de ////17.- 1934. Me parece significativo señalar que la cárcel perpetua fue prohibida en Roma por Adriano y que tanto "... la cárcel perpetua como la deportación, la galera y los trabajos forzados de por vida fueron considerados por muchos escritores ilustrados, a causa de las tremendas condiciones de vida, todavía más horribles que la pena capital; cf. C. Beccaria, o.c., XXVIII, pp. 75-79; J. Bentham, o., c. t. II, cap. XIV, 3, p. 40; B. Constant, Commento cit. cap. XII, p. 607. El horror producido por estas penas fue tal que en Francia la Asamblea Constituyente, aunque mantuvo la pena capital, prohibió las penas perpetuas; de modo que en el código penal de 28 de septiembre de 1791 la pena más grave después de la de muerte fue la de 24 años de cadenas" (Ferrajoli, op. cit., págs. 444 y 446).- - - - - - - - - - - ----- Dicho lo anterior y en la convicción de que es tarea de los jueces consagrar la inteligencia que asegure de modo adecuado los grandes objetivos por los que fue dictada nuestra constitución y de que el orden jurídico debe ser interpretado como un todo armónico, evitando aquel sentido que "... ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero, el que las concilie, y deje a todas con valor y efecto" (CSJN, Fallos T. 1, pág. 300), entiendo que debe realizarse una interpretación del artículo 14 del código sustantivo que se adecue a las normas constitucionales y legales mencionadas. ------ La interpretación sistemática permite "... dotar a un enunciado de comprensión dudosa de un significado sugerido, o no impedido, por el sistema jurídico del que forma parte" (Franciso J. Ezquiaga, "Argumentos interpretativos y ///18.- postulado del legislador racional", pág. 176). La interpretación de la ley "-como operación lógica jurídica- consiste en verificar el sentido de la norma interpretada, de modo que se le dé pleno efecto a la intención del legislador computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos: 255:192; 263:63...); pues es principio de hermenéutica jurídica que, en los casos no expresamente contemplados, debe preferirse al interpretación que favorece y no la que dificulta los fines perseguidos por la norma (Fallos 283:206...)..." (CSJN, Fallos 312:117).- - - - - - - - - ----- Esta búsqueda de adecuación se inserta dentro de la doctrina de la responsabilidad política pues "[p]esa sobre todos los funcionarios políticos -incluyendo a legisladores y a jueces- la obligación moral y política de tomar sus decisiones políticas de modo que las \'puedan justificar dentro del marco de una teoría política que justifique también las otras decisiones que se proponen tomar\'. Queda condenada así por el profesor de Oxford (Dworkin), un estilo de administración política que llama \'intuicionista\', en donde las decisiones tomadas pueden parecer aisladamente correctas, pero sin embargo ellas \'no pueden ser incluidas en una teoría que abarque tanto principios como directrices políticas generales, y que sea congruente con otras decisiones a la que también se considera correctas. Aquella obligación, que Dworkin llama «doctrina de la responsabilidad política», exige la coherencia y justificación expresa en aquellos que toman decisiones ///19.- políticas, esa exigencia es particularmente fuerte cuando no aparecen las directrices políticas, como es el caso de las decisiones judiciales, y dentro de éstas, cuando los jueces resuelven «casos difíciles» (hard cases) recurriendo a principios...\' En la visión privilegiada dworkiniana hacia los procesos de adjudicación y justificación judicial de los derechos individuales, se muestra claramente la obligación que tiene el magistrado de elaborar una teoría en el marco de la cual se toma la decisión" (Rodolfo L. Vigo (h), "Perspectivas Iusfilosóficas Contemporáneas", págs. 173/174).- - - - - - - - - - - - - - ----- En este orden de ideas, entiendo implícita una excepción para la aplicación del artículo 14 del código de fondo, dada para el supuesto de prisión o reclusión perpetua, toda vez que la justicia tiene una dimensión política, casi omniabarcante, cuya configuración griega originaria -diké- señala -en principio- la puesta en esencia de procedimientos judiciales (el tribunal de ancianos, la autoridad pública) para el logro de soluciones adecuadas (conf. Armando R. Poratti, "Diké. La justicia antes de la justicia", en Márgenes de la Justicia, págs. 31 y ss.). Ello así pues interpreto que el legislador nacional no podría extender el impedimento de la libertad condicional a tales casos, consagrando un pena realmente perpetua o hasta la muerte, aniquiladora de la libertad y en contradicción con otras normas legales que establecen la progresividad de la ejecución penal para cualquier tipo de penas.- - - - - - - - ----- Es que "... la separación de la función legislativa de la jurisprudencial no significa desconocer o negar para la ///20.- segunda -todo lo contrario- los medios de interpretación con los cuales la jurisprudencia, además de aclarar el contenido de las normas jurídicas establecidas por el legislador, puede integrar el ordenamiento jurídico en caso de que presente lagunas (formulación incompleta de la voluntad del legislador). "\'En este sentido se habla de interpretación integradora, cuando la integración tiene lugar desde dentro del ordenamiento, empleando los medios predispuestos para ello por éste (autointegración)\' (Bobbio...)" (ver in re "INCIDENTE", Se. 48/03, a cuyas consideraciones remito brevitatis causa).- - - - - - - - - - ----- La interpretación integradora no crea derecho, sino que extiende una norma a casos no previstos expresamente por ella, suponiendo que se trata de una proposición incompleta cuyo real significado se logra con la totalidad del ordenamiento. Puesto que de lo contrario entendería conculcados derechos humanos fundamentales, reconozco una dinámica expansiva para la completud de la norma en cuestión (ver Rodolfo L. Vigo, "De la ley al derecho", pág. 148).- - ----- Por lo anterior, y en la medida en que impide a los reincidentes obtener la libertad condicional, el artículo 14 del Código Penal es una proposición que debe ser completada, siguiendo un pensamiento integrador, con otra que establezca la excepción para el caso de condena a pena de prisión o reclusión perpetua. En tales circunstancias, dicha norma del código de fondo es inaplicable.- - - - - - - - - - - - - - - ----- Esta declaración judicial "no implica preeminencia del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo, sino la superioridad de la Constitución sobre todos los poderes de ///21.- gobierno. Ningún acto legislativo contrario a la Constitución puede ser válido. Los tribunales actúan como un cuerpo intermedio entre el pueblo y la legislatura, con la finalidad de mantenerla dentro de los límites que la Constitución establece" (Fayt, "Supremacía constitucional e independencia de los jueces", pág. 21).- - - - - - - - - - - ----- Ahora, tampoco es posible equiparar la situación de un reincidente a la de un interno condenado a pena de prisión perpetua no declarado tal, por lo que asimilo la situación del primero a la más grave que prevé el código de fondo: una pena de veinticinco años con la reclusión accesoria el art. 52 del Código Penal, por lo que el plazo para la obtención de la libertad se extiende a treinta años y varían las condiciones para su concesión (art. 53 id.). No puede negarse que tal pena responda también a un criterio de prevención general; por su magnitud es una advertencia suficientemente disuasiva de conductas delictivas. Digo esto aun admitiendo consideraciones de utilidad respecto de la esencia y la función de la pena (Enrique Bacigalupo, "La significación de los derechos humanos en el moderno proceso penal", conferencia pronunciada el 11-11-99 en la inauguración del Institut für europäisches Recht und Rechtskultur, en la Universidad de Bayreuth), pero en el entendimiento de que "... sólo sólidos, ponderados e indisponibles principios legales pueden formar una cultura legal; el principio de la ponderación es vacío..." (Winfred Hassemer, "Los derechos humanos en el proceso penal", en Revista de Derecho Penal, 2001-1, dirigida por Edgardo A. Donna, pág. 205).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ///22.-- Con lo anterior también queda resguardado el interés social, aun en la convicción de la falsedad de la metáfora del equilibrio entre aquél y los derechos individuales, pues "... la invasión de un derecho relativa-mente importante (el de la libertad lo es en grado sumo) debe ser un asunto muy grave, que significa tratar a un hombre como algo menos que un hombre, o como menos digno de consideración que otros hombres. La institución de los dere-chos se basa en la convicción de que ésa es una injusticia grave, y que para prevenirla vale la pena pagar el coste adicional de política social o eficiencia que sea necesario. Pero entonces, no debe ser exacto decir que la extensión de los derechos es una injusticia tan grave como su invasión. Si el gobierno yerra hacia el lado del individuo, entonces simplemente, en términos de eficiencia social, paga un poco más de lo que tiene que pagar; es decir, paga un poco más en la misma moneda que ya ha decidido que se ha de gastar. Pero si yerra en contra del individuo, le inflige un insulto que para evitarlo, según el propio gobierno lo reconoce, requiere un gasto mucho mayor de esa moneda" (Ronald Dworkin, "Los derechos en serio", págs. 295/296).- - - - - - -----5.- Por las razones que anteceden, propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso de casación, anular la resolución impugnada y reenviar la causa al Tribunal de origen para que, con distinta integración, analice la solicitud de Alberto Horacio Scorza según el derecho aquí sostenido. MI VOTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -El señor Juez doctor Alberto Ítalo Balladini dijo:- - - - - ----- Comparto en un todo el criterio sustentado y la ///23.- solución propuesta por el señor Juez preopinante, y VOTO EN IGUAL SENTIDO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - El señor Juez doctor Luis A. Lutz dijo:- - - - - - - - - - - ----- Atento a la coincidencia manifestada por los señores Jueces que me preceden en orden de votación, me abstengo de emitir opinión (art. 39 L.O.).- - - - - - - - - - - - - - - ----- Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA R E S U E L V E : Primero: Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a ------- fs. 488/493 de las presentes actuaciones por el doctor Gerardo Nicolás García en representación de Horacio Alberto Scorza.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Segundo: Anular el Auto Interlocutorio Nº 282/03 de la ------- Cámara Segunda en lo Criminal de General Roca y reenviar la causa a la instancia de origen para que, con distinta integración, analice la solicitud de Alberto Horacio Scorza (art. 440 C.P.P.).- - - - - - - - - - - - - - Tercero: Registrar, notificar y oportunamente devolver.- ANTE MÍ: FRANCISCO A. CERDERA - SECRETARIO PROTOCOLIZACIÓN: TOMO: 1 SENTENCIA Nº: 1 FOLIOS: 1/23 SECRETARÍA: 2 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA Tomo: UNO Sentencia Nº:______________________________ Folio Nº:__________________________________ Secretaría: 2 |
| Dictamen | Buscar Dictamen |
| Texto Referencias Normativas | (sin datos) |
| Vía Acceso | (sin datos) |
| ¿Tiene Adjuntos? | NO |
| Voces | No posee voces. |
| Ver en el móvil |