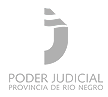Fallo Completo STJ
| Organismo | SECRETARÍA PENAL STJ Nº2 |
|---|---|
| Sentencia | 10 - 08/02/2022 - DEFINITIVA |
| Expediente | MPF-RO-03854-2018 - H.J.G. S/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL - LEY 5020 |
| Sumarios | Todos los sumarios del fallo (11) |
| Texto Sentencia | Superior Tribunal de Justicia Viedma En la ciudad de Viedma, a los 8 días del mes de febrero de 2022, finalizado el Acuerdo celebrado entre los miembros del Superior Tribunal de Justicia señores Jueces Sergio G. Ceci, Sergio M. Barotto y Ricardo A. Apcarian y señoras Juezas Mª Cecilia Criado y Liliana L. Piccinini, para el tratamiento de los autos caratulados "H., J.G. S/ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL" – IMPUGNACIÓN EXTRAORDINARIA ART. 242 (Legajo Nº MPF-RO-03854-2018), teniendo en cuenta los siguientes ANTECEDENTES Mediante sentencia del 11 de junio de 2021, el Tribunal de Juicio de la IIª Circunscripción Judicial (en adelante el TJ) resolvió condenar a J.G.H. a la pena de seis (6) años de prisión, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal (arts. 45 y 119 tercer párrafo CP). En oposición a ello, la defensa interpuso una impugnación ordinaria, que fue desestimada por el Tribunal de Impugnación (TI en lo sucesivo), en virtud de lo cual solicitó el control extraordinario de lo resuelto, cuya denegatoria motivó una queja ante este Cuerpo, a la que se hizo lugar. Celebrada la audiencia prevista por el art. 245 del Código Procesal Penal con la presencia de las partes, quienes produjeron los alegatos respectivos, y realizada la deliberación correspondiente, se ha decidido plantear las siguientes CUESTIONES: 1ª) ¿Es procedente la impugnación extraordinaria? 2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde adoptar? CONSIDERACIONES A la primera cuestión el señor Juez Sergio G. Ceci dijo: 1. Agravios de la impugnación extraordinaria En su escrito recursivo, la defensa alega que la sentencia en crisis, de modo absurdo y arbitrario, valora el caso como producido en un contexto de violencia de género y reproduce los mismos argumentos que el TJ, sin confrontarlos con los agravios expuestos por esa parte. Refiere que la conflictividad había cesado un año antes del hecho y que, si bien H. y C., se encontraban separados, tenían un arreglo para cuidar a sus hijos. En línea con lo expuesto por el señor Juez Quelin en su voto en disidencia, el letrado aduce que no se produjo ninguna prueba tendiente a corroborar el relato de la denunciante en cuanto a la existencia de una situación de violencia de género, sino que las declaraciones de los operadores de la Oficina de Atención a la Víctima y de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia (en adelante, OFAVI y SENAF, respectivamente) resultan ser una reproducción de los dichos de la víctima. Tilda de absurdo y arbitrario el razonamiento del TJ que atribuye valor probatorio a las marcas en los pechos de la víctima, al sostener que existe la posibilidad de que los enrojecimientos de las aréolas sean producto de una relación sexual consentida, como sostuvo el doctor Bustos en la audiencia de debate. Con respecto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar contenidas en la acusación, remarca que C. no las valida con sus dichos y, en esa dirección, enuncia ciertas discrepancias acerca de la existencia de relaciones sexuales vía anal y sobre las amenazas posteriores y la fuerza empleada para doblegar su voluntad. El letrado añade que las inconsistencias que señala, sumadas a que no se constataron lesiones ni rotura de ropa como así tampoco pedidos de auxilio, pondrían en duda la mecánica del hecho atribuido a H. y el propio testimonio de la víctima. Hace hincapié en la retractación de la víctima luego de la formulación de cargos, lo que hace aplicable la regla in dubio pro reo y la presunción de inocencia de la que goza su asistido. A continuación cuestiona la valoración del testimonio de la licenciada Sara Elena García y sostiene que de él se desprende que no había patologías vinculadas con el estrés postraumático ni desequilibrios psicológicos que permitieran afirmar la existencia de un abuso sexual, además de que en las entrevistas omitió brindar precisiones sobre la relación con H. y sobre el desarrollo del evento juzgado. Plantea que la sentencia en crisis, también de modo absurdo y arbitrario, le ha impuesto a la defensa la carga de demostrar el motivo por el que la víctima habría formulado una falsa denuncia y, en esa línea, advierte que el acusado goza del estado de inocencia que no debe ser construido sino destruido. Postula que H. declaró que C. soslayó que el móvil de la denuncia podría ser el resentimiento, la enemistad y la venganza, lo que se suma al conflicto no resuelto con respecto a la tenencia de los niños, situación que a su criterio genera dudas sobre la imparcialidad de su declaración y le resta aptitud para generar certeza. El letrado no desconoce que resulta de aplicación la Ley 26485 de Protección Integral de la Mujer que postula la amplitud probatoria en hechos como los denunciados, pero ello no significa la exclusión de derechos ni la flexibilización de principios y garantías que gozan de protección constitucional y convencional. Seguidamente cuestiona que, para arribar al juicio de certeza positiva de responsabilidad en el presente caso, la Fiscalía solo contó con el relato de la denunciante y no produjo otra prueba que permitiera corroborar o desvirtuar ese testimonio, lo cual implica una violación del principio de objetividad del Ministerio Público Fiscal previsto en el art. 120 de la Constitución Nacional. Trae a colación el voto disidente de la sentencia del TJ, expuesto por el Juez Quelin, en cuanto discrepa con la tesis acusatoria y remarca ciertas inconsistencias que impiden tener por acreditado el hecho. Así, critica que no se dispuso la realización de la cámara Gesell para obtener el testimonio de los niños que habrían estado presentes en el sector contiguo al lugar del hecho. En esa línea, objeta que no se confeccionara un croquis de la vivienda y tampoco se citara a prestar declaración a la empleadora de la víctima y a su hermano. Sostiene que la carga de la prueba recae sobre el acusador público y que el no haber producido pruebas teniendo la posibilidad de hacerlo impediría avalar el relato de la víctima, que tacha de cuestionable. Insiste en que la actividad persecutoria resulta insuficiente para justificar una declaración de responsabilidad penal en términos de certeza positiva. Cita normativa y jurisprudencia específica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que considera de aplicación al caso y culmina el desarrollo de su agravio al referir que la omisión de producir prueba que permita corroborar la veracidad de un relato colisiona con el deber de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal en conformidad con las pautas establecidas en el art. 59 del Código Procesal Penal. Finalmente, el letrado particular argumenta que el TI no ha cumplido con una revisión integral y que su decisión no constituye un pronunciamiento jurisdiccional válido, en tanto no ha dado respuestas satisfactorias a sus agravios, lo que vulnera el debido proceso legal, la defensa en juicio, la sana crítica racional, la presunción de inocencia y la regla in dubio pro reo. 2. Contestación de traslado del Ministerio Público Fiscal La señora Fiscal del caso, María Belén Calarco, enumera los agravios expuestos por la defensa particular y sostiene que su pretensión debe ser desestimada puesto que no se corroboran las vulneraciones de derechos, principios y garantías que denuncia en su impugnación. En esa línea, alega que toda la prueba producida fue valorada debidamente por el TI en la instancia de revisión, que se respetó la tutela judicial efectiva y que se ha juzgado el hecho con perspectiva de género. Califica de genéricos los cuestionamientos del recurrente y, contrariamente a lo alegado en la impugnación extraordinaria, entiende que aquellas medidas probatorias que no se produjeron obedecieron a una decisión del Ministerio Público Fiscal en cuanto tuvo por corroborada la tesis acusatoria a través de otros elementos de prueba, circunstancia que ha sido debatida y resuelta con acierto por el TI. Además, con respecto a los testimonios que podría haber sumado a su plexo probatorio y al croquis que podría haber confeccionado en la etapa preparatoria, la Fiscal se pregunta cuál habría sido la valoración de la defensa, a poco que se repare en que su postura ha sido cuestionar el testimonio de la víctima, sin perjuicio de que cuenta con el aval de los operadores de la SENAF, del Departamento de Servicio Social y de la OFAVI, quienes describieron su estado emocional y el contexto de violencia de género en el cual estaba inmersa. Concluye argumentando que la defensa particular no logra controvertir en forma concreta y razonada las decisiones que critica, a la vez que omite explicar la forma en que habría operado la vulneración al debido proceso legal, motivo por el cual solicita que se declare inadmisible la impugnación extraordinaria. 3. Alegatos en la audiencia 3.1. En la audiencia de impugnación extraordinaria del art. 245 del Código Procesal Penal, de modo preliminar el señor defensor particular expone que, si el Superior Tribunal de Justicia considera que el TI tiene facultades para analizar el contenido sustantivo de la procedibilidad de su recurso, en la audiencia no debería limitarse la exposición de la defensa a los aspectos formales, dado que ello restringe la tutela judicial efectiva y frustra el acceso a la Corte Suprema. Destaca luego que ello no ocurrió en el presente legajo, sino en ocasiones anteriores, dando paso posteriormente al análisis de fondo de su impugnación. Cuestiona que el TI, siguiendo el razonamiento del TJ, avaló la existencia de un contexto de violencia de género a partir de la declaración de la propia víctima, mismo razonamiento que habrían desplegado los profesionales de la OFAVI y de la SENAF al reproducir en sus conclusiones los extremos denunciados por C. A criterio de la defensa, ese contexto de violencia de género, aun en caso de haber existido, había finalizado cuanto menos un año antes de la denuncia, según reconoció la víctima en la audiencia de debate. Advierte que el delito de abuso sexual con acceso carnal tipificado en el art. 119 del Código Penal no se comete simplemente sin el consentimiento de la víctima, sino que corresponde corroborar la existencia de una causa que haya impedido consentir libremente la acción y, a diferencia del presente caso, el contexto de violencia de género como condicionante de la voluntad no ha sido en modo alguno acreditado por el TJ. Con respecto a la violencia para cometer el acceso carnal, entiende que el TI retomó el informe del médico forense Bustos en cuanto a la constatación de enrojecimientos en los pechos de C., pero omitió valorar que durante el desarrollo del juicio el profesional refirió que ello "podría" ser compatible con la mecánica abusiva denunciada, es decir, no resulta ser una afirmación que brinde certeza. Insiste en la inexistencia de lesiones en el cuerpo de C., en la circunstancia de que no se haya roto la ropa producto del supuesto ataque sexual y en la presencia de material genético en el ano de la víctima, lo cual a su entender es una demostración de que existió movilidad producto de un acto sexual consentido, incompatible con una situación de abuso como la aquí juzgada. Refiere que, luego de la formulación de cargos, la víctima se presentó en la Fiscalía para formular la retractación de su denuncia y que, pese a que la OFAVI y la SENAF identificaron dicho accionar como producto del ciclo de la violencia, para el letrado es demostrativo de la falta de credibilidad y veracidad de su testimonio, a lo que añade que de los informes psicológicos no surge la existencia de estrés postraumático. Agrega que, luego de la retractación, C. se quedó en la casa de H., quien se mudó a la ciudad de Cipolletti una vez que obtuvo la libertad. Señala que absurda y arbitrariamente el TJ y el TI entendieron que la defensa debía explicar los motivos por los cuales había existido una falsa denuncia, es decir, que a su criterio se produjo una inversión de la carga de la prueba. Alude a su conocimiento de la obligatoriedad de aplicar las disposiciones previstas en la Convención Belém do Pará y en la Ley 26485, pero afirma que en modo alguno ello puede implicar una afectación de los derechos fundamentales que amparan a su asistido, tales como el principio de inocencia y la regla in dubio pro reo, puesto que las cargas probatorias le corresponden al Ministerio Público Fiscal. Por otro lado, se explaya sobre el agravio relativo a la falta de objetividad que le achaca a la labor investigativa desarrollada por la acusación pública y reflexiona que la construcción de la verdad jurídica o formal es el norte del proceso penal, más allá de los principios propios derivados del sistema acusatorio adversarial en tanto fuente de construcción jurídica basada en la litigación. Alega que el art. 120 de la Constitución Nacional le impone al Ministerio Público Fiscal el deber de objetividad y que en el presente caso este ha sido vulnerado, en virtud de la falta de producción de prueba que consideraba esencial para la resolución del caso, tales como los testimonios del hermano de la víctima, de su empleadora y de los hijos menores de edad y el croquis del espacio físico donde habría ocurrido el abuso sexual denunciado. En definitiva, considera que el Ministerio Público Fiscal tiene la obligación de producir la prueba de cargo y, además, la de descargo, esto es, no puede omitir ni ocultar pruebas que beneficien a la persona acusada de cometer un delito. En virtud de las razones dadas, solicita que se haga lugar a la impugnación extraordinaria y se absuelva a su asistido, y formula asimismo la reserva del caso federal. 3.2. El señor Fiscal General Fabricio Brogna expresa que los agravios expuestos por la defensa no pueden prosperar y contesta sintéticamente cada uno. En primer lugar, aduce, quedó plenamente acreditada la situación y el contexto de violencia de género padecido por la víctima y el hecho de abuso sexual es, en sí mismo, una manifestación de dicha violencia por razones de género. Refiere liminarmente que no es necesaria la existencia de pruebas físicas para tener por acreditado el abuso sexual, como postula la tesis defensista. Con respecto a la presencia de enrojecimientos en los pechos de la víctima, expresa que efectivamente ello ha sido ponderado por el TJ y el TI como prueba indiciaria que posteriormente se enlazó con el plexo probatorio reproducido en el juicio, acorde con la valoración integral que debe regir en este tipo de supuestos. Desarrolla consideraciones sobre la mecánica del hecho, valora que la presencia de material genético en el ano de la víctima y las lesiones en sus pechos corroboran la dinámica abusiva denunciada y sostiene que la postura expuesta por el letrado defensor ignora la perspectiva de género que debe guiar la resolución de los hechos como el aquí ventilado, en cuanto exige que la integridad de la víctima de un abuso sexual reúna ciertas características y que se comporte de determinada manera luego del evento padecido. Con relación a la retractación de la denuncia, alude que es un tema en sí mismo, dado que implica buscar respuestas en el círculo vivenciado por la víctima durante el proceso. Sin perjuicio de ello, destaca que las profesionales que intervinieron en el caso concluyeron que C. priorizó el bienestar de sus hijos en el marco del proceso y, por lo tanto, acudió a la Fiscalía para solicitar la morigeración de la medida cautelar y el dictado del cese de la prisión preventiva de H., lo que demuestra, además, la objetividad del Ministerio Público Fiscal. A continuación, el señor Fiscal General manifiesta que no existió una exigencia probatoria hacia la defensa tendiente a que verificara la falsa denuncia sino que, antes bien, el TI plasmó una reflexión dirigida precisamente a responder las proposiciones del letrado, que ha invocado la animosidad o falta a la verdad en el testimonio de C. sin sustento alguno en las constancias del legajo. Por ello, reitera que no existe una inversión de la carga de la prueba en contradicción con el principio de inocencia ni se ha requerido a la defensa de H. que produjera determinada prueba. En relación con la alegada violación al principio de objetividad, el representante del Ministerio Público Fiscal repasa el agravio expuesto por la defensa y entiende que fue analizado y discutido en la instancia anterior, ocasión en la cual el TI brindó las respuestas del caso y desechó las vulneraciones de derechos esgrimidas en la impugnación. Descarta las críticas a la supuesta falta de objetividad en la labor acusatoria, ya que no se trata de la negativa de la Fiscalía de producir prueba solicitada por la defensa, y entiende que tampoco se trataría de un supuesto de omisión en la producción de prueba de descargo. En su opinión, el letrado particular critica nuevamente la calidad y cantidad de prueba de cargo que los jueces tuvieron en cuenta a la hora de condenar a H. y, además, discrepa de aquella prueba que no ha sido introducida al debate en virtud de la propia estrategia defensista. En esa dirección, sostiene que la tesis acusatoria construyó su teoría del caso y tuvo por probado el hecho gracias a la existencia de diferentes elementos de prueba, lo que llevó a desistir de testigos, como el caso del hermano de la víctima, acto que no fue objetado por la entonces defensa. Advierte que no existió un conflicto de objetividad achacable a la actividad del Ministerio Público Fiscal, sino que el impugnante pretende cuestionar el estándar probatorio construido en la sentencia condenatoria. Posteriormente, efectúa un análisis que considera semántico de la cuestión introducida por la parte y considera que la objetividad no resulta ser una exigencia prevista en el ordenamiento jurídico, sea en la Constitución de Río Negro, en el Código Procesal Penal o en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, distinto de la recepción de la legalidad como principio que debe guiar la actuación de la acusación pública. Por ello, entiende que la cuestión a dilucidar es delimitar el alcance que tendría la objetividad como principio que integra la legalidad. En esa línea argumental, el señor Fiscal General considera que necesariamente este análisis tiene que ser contextualizado con el cambio de procedimiento operado con el sistema acusatorio y, a su criterio, la verdad se construye a partir de la actividad estratégica desplegada por las partes. Agrega que, legalmente, la acusación pública local tiene la obligación de velar por los intereses de la víctima y por los intereses generales de la sociedad. Por lo tanto, no concuerda con el agravio del letrado particular con respecto a la vulneración del principio de objetividad ocasionada por la falta de producción de la prueba enumerada en la impugnación, sino que a su entender el sistema acusatorio simplemente impone la obligación de no ocultar prueba de descargo que beneficie al acusado. Hace hincapié en que la actividad persecutoria de la Fiscalía es estratégica en cuanto a la construcción de su caso y que, por lo tanto, sería un sinsentido que se llevaran a cabo medidas tendientes a demostrar la culpabilidad de la persona y, paralelamente, aquellas en miras a demostrar su inocencia, como postula el recurrente. Así, en el sistema acusatorio adversarial, cada una de las partes cumple una función opuesta y, por ello, no habría intervención jurisdiccional en aquel escenario donde la teoría del caso de una y otra fueran coincidentes. Manifiesta que la Fiscalía debe producir todas las medidas de prueba que considere necesarias, tanto de cargo como de descargo, pero no por obedecer a un parámetro de objetividad. sino porque esa sería su actividad persecutoria en tanto litigio estratégico, al construir su propia teoría del caso y determinar la suficiencia de una eventual acusación. Luego repasa la actividad desplegada por las partes en las etapas anteriores y advierte que el conjunto de evidencias ha sido obtenido íntegramente por el Ministerio Público Fiscal y que, además de no hacer uso de la potestad de aportar prueba propia, la defensa simplemente se limitó a contradecir aquella incorporada por la acusación pública y no deslizó petición alguna en términos de suficiencia probatoria. Concluye que, en términos de litigación, el recurrente adoptó la estrategia de pasividad en el proceso pues así lo entendió apropiado para velar por los intereses de su asistido, pero que resulta improcedente que, luego del dictado de la sentencia condenatoria, introduzca proposiciones fácticas o reclame pruebas que no requirió o que consintió en su oportunidad. En definitiva, alega que no puede prosperar la impugnación extraordinaria interpuesta por la defensa técnica de H. y solicita que se confirme la sentencia condenatoria. 4. Solución del caso 4.1. Previo a adentrarnos en el análisis nuclear referido a la existencia del hecho y a la participación del acusado, cabe recordar que el Ministerio Público Fiscal atribuyó a J.G.H. la comisión del evento criminoso que fue descripto del siguiente modo: "Ocurrido el día 30/07/2018 a las 12:00 hs. aproximadamente en el domicilio del imputado J.G.H. ubicado en calles..., en el Barrio... de ésta ciudad [General Roca]. En dichas circunstancias se hizo presente la denunciante E.B.C. a los fines de ver a los tres hijos que tienen en común, creyendo que su ex pareja no se encontraba en el lugar. Sorprendida con la presencia del imputado, éste la hace pasar a una habitación diciéndole que tenían que hablar de los chicos, cerrando la puerta pero sin llave, mientras los niños permanecieron en el comedor mirando la televisión. H. empezó con recriminaciones e insultos, ante lo cual C. intentó retirarse del lugar. Momento en el cual el imputado ejerció violencia física sobre ella, la tomó de la mano y la empujó a una cama matrimonial, mientras que con una mano le apreto el pecho con la otra aprovecho para sacarle la ropa. Le mordió los senos ocasionándole eritemas aledaños a ambas aréolas. Le practicó sexo oral vaginal y la accedió carnalmente también vía vaginal en contra de su voluntad. C. siempre opuso resistencia diciéndole que 'no quería', pero H. la inmovilizo con sus brazos ejerciendo presión contra la cama. Finalizado lo cual, él la amenazó diciéndole que no le importaba pegarle un tiro en la frente a ella y a su hermano, si ya tenía dos en la bolsa, hasta que un momento, C. le pidió ir al baño, y aprovecho para escapar del lugar". En la etapa intermedia, en conformidad con lo dispuesto en el art. 166 del Código Procesal Penal, las partes acordaron las siguientes convenciones probatorias: 1) que el 30 de julio del 2018 el señor J.G.H. vivía con sus tres hijos en el inmueble ubicado en... del Barrio... de la ciudad de General Roca; 2) que E.B.C. y J.G.H. tienen tres hijos en común menores de edad; 3) que, al momento del hecho reprochado, E.B.C. era ex-pareja del señor J.G.H.; 4) que el 4 de abril del 2019 el doctor Marcelo Turi, del Cuerpo de Investigación Forense, extrajo muestras de ADN del imputado J.G.H. para la realización de la pericial de ADN, y 5) que en la pericial 19-209 del Laboratorio de Genética Forense de la localidad de San Carlos de Bariloche suscripta por la licenciada Silvia Alicia Vanelly Rey, de fecha 30/08/2019, se determinó la presencia de perfil genético del imputado J.G.H. en: el apósito adherido a la ropa interior de la víctima, en el hisopado anal y en el hisopado del fondo de saco vaginal de la víctima conforme muestras extraídas por el doctor Bustos. El 30 de marzo de 2021 se celebró el juicio oral en el TJ de la IIª Circunscripción Judicial, en el cual declararon la víctima señora E.B.C., el doctor Ariel Horacio Bustos, la Auxiliar Bioquímica Jaquelina Mariaca, la licenciada Verónica Cecilia Montero y el licenciado Cristian Alejandro Acuña -de la SENAF-, Victoria Elisa Almendra del Departamento de Servicio Social del Poder Judicial, la licenciada Sara García del Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial y la Trabajadora Social Forense de la OFAVI, Gladys Gzain. Al inicio del debate, E.B.C. brindó su testimonio y, para evitar ser revictimizada ante el temor que aún le causaba la presencia del acusado, solicitó que se arbitraran los medios necesarios para que se lo trasladara a la sala contigua, lo que así se dispuso en conformidad con la práctica usual en este tipo de situaciones. Así las cosas, a raíz de la declaración de la denunciante, quien fue interrogada por la señora Fiscal del caso, el TJ logró reconstruir las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos atribuidos a H. C. rememoró que el día 30 de julio de 2018, en horas del mediodía, acudió a la vivienda de H. ubicada en el barrio... de la ciudad de General Roca con la finalidad de cuidar a sus tres hijos y admitió que se sorprendió con su presencia. Refirió que el acusado le indicó que debían hablar de los chicos y la condujo a la habitación, donde pasó a agresiones verbales y recriminaciones que posteriormente derivaron en el ataque de índole sexual. Precisamente, la víctima relató que H. la besó, le mordió los pechos, la tomó fuertemente de ambas manos, le quitó la ropa, le practicó sexo oral y la penetró vaginalmente en contra de su voluntad. En su relato, describió que el abuso ocurrió en el colchón de la habitación de la vivienda, mientras los hijos menores de edad se encontraban mirando televisión en la sala contigua. Lo cierto es que la defensa coincide en un punto con la Fiscalía, pues ambas partes afirman que el acto sexual materia de juzgamiento efectivamente existió. La discusión a dilucidar a partir de las tesituras encontradas recae sobre el consentimiento, dado que, mientras la acusación describe la comisión de un abuso sexual con acceso carnal producto de la falta de voluntad de C. y de la fuerza ejercida por H., la defensa alega que se trató de un acto sexual consentido y que existió una falsa denuncia dirigida, en parte, a obtener la custodia de los niños y quedarse con la vivienda. 4.2. Para dilucidar esta cuestión, debo decir que corresponde analizar el contexto en el cual se desarrollaron los hechos aquí ventilados, en miras a determinar si el razonamiento lógico plasmado en la sentencia condenatoria del TJ -y en la posterior confirmación por parte del TI- se ajustan a los parámetros probatorios existentes en el legajo. Al momento de brindar los fundamentos de su decisión, se desprende que el voto mayoritario coincidió con la postura traída a debate por la acusación pública, al sostener que C., inmersa en un contexto de violencia de género, sufrió un hecho contra su integridad sexual por parte de su ex pareja. Así, señaló que "en este legajo ha quedado acreditado, con la certeza necesaria que reclama la instancia, los extremos de la imputación delictiva; esto es, la existencia del hecho denunciado y la intervención en el mismo" de H. Con cita de jurisprudencia de este Superior Tribunal, el sentenciante expresó que en este tipo de sucesos, de gran complejidad en atención a la relación que unía a la víctima y al victimario, la prueba de cargo debe ser valorada con sumo cuidado y en conformidad con los lineamientos fijados como doctrina legal en el precedente STJRNS2 Se. 48/14. Dio cuenta de la normativa que resulta vinculante para la solución del caso y añadió que la declaración de la víctima debe ser corroborada con otras pruebas e indicios que permitan alcanzar una conclusión de verosimilitud, racionalidad y consistencia, más allá de toda duda razonable posible y que, en el presente caso, la prueba rendida en juicio permitía sostener el relato de la víctima en su integridad. Examinó someramente los años de relación entre C. y H. e hizo hincapié en la existencia de situaciones de violencia, traídas a colación por la denunciante, en cuanto declaró que cuando se mudaron juntos la relación fue distinta, que él cambió su personalidad y empezó a tratarla mal, y que ella no podía hacer ni decir nada sin su consentimiento, ni siquiera elegir su método anticonceptivo. Además, sostuvo que no podía visitar a su familia porque a H. le molestaba y que por celos una vez le pegó cachetazos y con una manguera en la espalda. El TJ consideró que, además de la versión de la víctima, en lo que hacía al vínculo violento con el imputado y a la agresión sexual denunciada, lo vivenciado encontraba sustento probatorio en la prueba testimonial incorporada en el juicio oral, en la prueba objetiva surgida de las convenciones probatorias y también a partir de la declaración del doctor Ariel Bustos en el debate. En ese entendimiento, analizó el contexto de violencia que había transitado la relación entre C. y H. antes del hecho denunciado y estimó que se hallaba debidamente acreditado a raíz de los testimonios del licenciado Cristian Acuña y la licenciada Verónica Montero, profesionales de la SENAF, y señaló asimismo que resultaba "de suma relevancia la pericia social forense practicada por la Licenciada Victoria Elisa Almendra del Departamento de Servicio o Social del Poder Judicial, testimonios que permiten además afirmar que E.C., siempre fomento la relación del imputado con sus hijos". En relación con la declaración de la Licenciada en Servicio Social de la SENAF Verónica Cecilia Montero, destacó en su valoración que en el año 2018 había atendido a C. de manera espontánea preocupada por la situación de sus hijos a los cuales no podía ver dado que estaban con su papá, quien le comentó que tenían un acuerdo de palabra y ella los cuidaba de día y su padre por la noche. En dicha ocasión le refirió una situación de abuso, que le preocupaba no poder ver a sus hijos, que él era una persona violenta y que la había forzado a tener relaciones sexuales. Por su parte, el licenciado Cristian Alejandro Acuña, Coordinador General de los programas de la SENAF, recordó el caso, señaló que supervisa las prácticas de los operadores y que se evidenciaban en C. indicadores de haber vivido una infancia con muchas vulneraciones de derechos; a su turno, la licenciada Victoria Elisa Almendra, del Departamento de Servicio Social del Poder Judicial de Río Negro, narro que había entrevistado a la víctima en agosto de 2020, quien le manifestó que las relaciones sexuales en muchas ocasiones eran por obligación, que no podía recibir métodos anticonceptivos porque él quería tener más hijos y que debía tomarlos a escondidas. El sentenciante tuvo en consideración que la profesional relató que la víctima había padecido este trato durante siete años, que luego se había mudado a General Roca con su familia de origen y que H. había empezado a hostigarla, a mandarle mensajes y a amenazarla. En su razonamiento, y para tener por cierto el contexto en que se desarrollaron los hechos y la veracidad de la declaración, advirtió que la víctima había logrado comenzar una nueva relación afectiva y gestado un nuevo hijo y se había organizado con H. para cuidar a sus hijos, y que fue en esas circunstancias en que él habría cometido un abuso sexual en su contra. De la sentencia se desprende que el juzgador ponderó los dichos de la profesional en cuanto a que la víctima refería intentar salir adelante, que su relato surgía coherente y respondía a los interrogantes de modo tranquilo, y que su deseo radicaba en que, a raíz del proceso judicial, el acusado la dejara en paz. Además, manifestó que la víctima había pensado en desistir de la denuncia porque temía que las consecuencias judiciales perjudicarían a sus hijos, toda vez que se vieron afectados cuando H. estuvo privado de la libertad. La víctima narró que tuvo que crecer alejada de su familia, que ha padecido violencia de género crónica, física, verbal, económica, sexual y simbólica, que ha sufrido golpes, insultos y que fue obligada a mantener relaciones sexuales, despojada de toda decisión que tenía que ver con su cuerpo, su persona, su sexualidad, la maternidad y el uso del dinero. Además, quedó asentado que, si bien contaba con las herramientas necesarias para denunciar, por el circulo de violencia en el que estaba envuelta, volvía a retomar la relación. Luego de analizar el cuadro probatorio en su conjunto, el TJ no halló razón alguna para avalar la tesitura expuesta por la defensa técnica en cuanto a que la víctima había denunciado falsamente al padre de tres de sus hijos. Por ello concluyó que, aun cuando se trataba de versiones contrapuestas, lo alegado por esa parte -sumado a la declaración que brindó H. en el debate en cuanto a las supuestas relaciones sexuales consentidas-, en modo alguno lograba conmover los contornos de la acusación fiscal. 4.3. Sintetizada la temática que debe resolverse en esta instancia, así como los términos en que se ha planteado la discusión, cabe llevar adelante el análisis crítico de la respuesta brindada por el TI a los cuestionamientos de la defensa. Así, en lo que hace a las críticas sobre aspectos vinculados con la valoración de determinadas pruebas, el TI descartó un razonamiento arbitrario pues constató que la sentencia de condena había realizado una reseña de la prueba y había determinado su razón suficiente para tener por acreditada la hipótesis de cargo, para lo que analizó la declaración de la víctima, tanto en sí misma (por su calidad intrínseca) como en su confrontación con el resto de la prueba que permite su convalidación. Es decir que en su decisión el TI enumeró y analizó, con los límites propios de la instancia, los cuestionamientos plasmados por el defensor particular en su impugnación y se inclinó de modo unánime por su rechazo. En tal sentido, con respecto a la aludida falta de fundamentación, refirió que la defensa omitía refutar los argumentos que el sentenciante había plasmado al considerar que C. ha sido víctima de violencia de género durante años, extremo que entendió corroborado gracias al testimonio de la licenciada Lorena García y la mirada victimológica de Gladys Gzain. Acerca de la ausencia de golpes en el cuerpo, circunstancia que a criterio del recurrente sería demostrativa de la inexistencia de una situación de abuso sexual violento, el TI afirmó que tal exigencia no resulta necesaria para tener por acreditada una relación sexual no consentida. En consonancia con lo expuesto por la señora Fiscal del caso tanto en su alegato de clausura del debate como en los respondes de la audiencia celebrada en los términos del art. 239 del rito, refirió que los hematomas en la zona de los pezones de la víctima resultaban, según sostuvo el doctor Bustos, compatibles con una relación sexual. Luego, tras analizar el agravio relativo a la errónea valoración que el TJ habría realizado del testimonio brindado por la licenciada Sara Elena García, el órgano revisor estimó que había sido ponderado a la luz de los parámetros legales correspondientes. De hecho, remarcó que la profesional había consignado las evasivas de C. en la entrevista, pero que también había dejado en claro que los menores extrañaban a su papá. Al respecto, indicó que las críticas realizadas por el defensor no constituían más que una reiteración de planteos ya realizados al momento de la clausura del debate y que este insistía en su teoría de que el hecho objeto de acusación habría sido consentido por la víctima, pero su planteo se diluía frente a la prueba desarrollada y a la correspondiente valoración que el TJ había plasmado en la sentencia condenatoria. Con cita de jurisprudencia de ese Cuerpo, el TI argumentó que la aplicación de la perspectiva de género como herramienta procedimental e interpretativa de ninguna manera desplaza el debido proceso legal que abarca la acusación, la defensa, el juicio y la sentencia como presupuestos de una condena válida. Advirtió asimismo que no resultaba lógico que la víctima hubiera desarrollado toda una estrategia por haberse arrepentido de tener relaciones y que no existía un solo indicio que permitiera sostener la hipótesis de la defensa, quien "no ha demostrado qué sentido tendría que la víctima falte a la verdad en tamaño hecho". En su decisión analizó que, del desarrollo de la investigación, surgía que el imputado había ejercido protección sobre los hijos de la víctima, de modo tal que era quien ejercía autoridad y disponía cuándo los niños podían ver a su madre. Valoró también que dicha circunstancia podría haber sido uno de los motivos que habría tenido la víctima para retractarse de su denuncia. Seguidamente ponderó el testimonio prestado por C. en el juicio oral y destacó la solicitud de declarar sin la presencia del imputado, explicando al Tribunal la necesidad de hacerlo así por el temor que le infundía declarar frente a él, a lo que agregó que se la veía dolorida y, entre llantos, había relatado a las partes el hecho sufrido y mantuvo la imputación en contra de H. El TI afirmó que, pese a que la defensa cuestionaba de modo parcializado el voto mayoritario del TJ, sus críticas no tenían el sustento necesario para tener acogida ante la instancia de revisión. Y, en esa dirección, concluyó que el análisis de la prueba testimonial e indiciaria permitía tener como lógica y razonada la decisión que por mayoría tomó el sentenciante. Descartó el agravio defensista en cuanto a la idea de una puesta en escena por parte de C. para perjudicar a H., dado que su tesitura no había sido acompañada por la prueba rendida en debate más allá de lo que consideró meras argumentaciones subjetivas del recurrente. Analizados los agravios expuestos por la parte y el tratamiento recibido en la instancia anterior, debo decir que el TI ha dado cumplimento a la exigencia del doble conforme previsto en los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Vale resaltar que en dicha revisión, además, tuvo lugar la audiencia respectiva en la que la defensa expuso sus motivos de agravio y la representante del Ministerio Público Fiscal los contestó, a la vez que las partes respondieron las preguntas que les efectuaron los integrantes del colegiado. La decisión del TI evidencia un correcto tratamiento de las cuestiones de hecho y prueba invocadas por el defensor particular en su recurso y exhibe un desarrollo argumental que torna estériles las críticas con respecto a la revisión integral del fallo, en conformidad con los parámetros fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Casal" (Fallos 328:3399) y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los precedentes "Herrera Ulloa" y "Mohamed". 4.4. A poco que se analicen los fundamentos vertidos por el sentenciante y por el TI en su revisión, se advierte que se ha cumplido con la carga de corroborar el testimonio de la víctima y de desestimar de modo razonado la existencia de un interés o intencionalidad espuria en su declaración para dar una versión falaz de lo ocurrido. La defensa insiste en desacreditar el testimonio de C., lo tilda de falso y considera que está guiado por resentimiento e intenciones vinculadas con la tenencia de los niños y de la vivienda. Ahora bien, a diferencia de las ligeras objeciones formuladas por el recurrente, advierto que tal declaración, que ubico como un elemento probatorio determinante, fue ponderada siguiendo los parámetros de la sana crítica racional. No puede perderse de vista que, como ocurre en la generalidad de los hechos como el aquí abordado, la principal prueba de cargo está dada por el relato de la víctima, el que debe ser analizado en su coherencia y capacidad informativa y luego en su relación con el conjunto de indicios que puedan provenir de otros elementos. Siempre es necesario constatar si los dichos son precisos, relevantes y sustanciales, tarea que, como concluyó el TI en su revisión al analizar y desechar los agravios del recurrente, la sentencia condenatoria ha llevado adelante adecuadamente. Así, el fallo cuenta con una extensa reseña del testimonio de la señora C., avalado por los dichos de los profesionales que la entrevistaron, de lo que se desprende un relato lógico, ubicado en tiempo y espacio, con detalles y precisiones del lugar, mobiliario, vestimenta, manifestaciones formuladas, horarios de ocurrencia, entre otros extremos, y en el que ha señalado incluso las circunstancias por las que quedó a solas con su agresor, mientras los niños veían televisión en otro sector de la vivienda, todo lo cual ha permitido al sentenciante corroborar la reconstrucción de los hechos descritos en la acusación fiscal (ver STJRN Se. 13/2021 y Se. 46/2021 Ley 5020). Se aprecia así un correcto desarrollo argumental por parte del juzgador, quien siguió un criterio racional para determinar la materialidad y la autoría de H., en cuyo marco ponderó la información aportada por C., cuya declaración es clara y coherente, y relacionó su narración con sus expresiones emocionales, lo cual es una tarea propia de la inmediación. Asimismo, confrontó su testimonio con las conclusiones del médico forense que constató las lesiones en los pechos y con los informes de la bioquímica que halló material genético en el ano y en la vagina de la víctima, elementos de prueba compatibles con la agresión sexual relatada, lo cual se complementa con las declaraciones de la funcionaria de la OFAVI e integrantes de la SENAF. En este sentido, no puede ignorarse que, a raíz de las particularidades propias de este tipo de sucesos, no necesariamente deben seguirse las reglas generales observadas para el común de los casos, máxime si la capacidad de representación del testimonio de la víctima se corrobora tras la valoración total de sus dichos en conjunto con el resto de los elementos probatorios arrimados a la causa. Por su pertinencia para el caso, resulta oportuno traer a colación los parámetros fijados por la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Español con respecto a la declaración de una víctima. En concreto, establece una serie de factores que deben valorar los tribunales con la finalidad de indagar sobre la credibilidad y verosimilitud de un testimonio para poder constituirse como prueba de cargo: a) ausencia de incredibilidad subjetiva: se valora la credibilidad del testimonio y se tiene en cuenta la posible existencia de móviles espurios; b) persistencia en la incriminación: que la víctima mantenga una identidad sustancial en el relato de los hechos, y, por último, c) verosimilitud del testimonio: que sea lógico y esté dotado de coherencia interna y externa, es decir, que el propio hecho de la existencia y autoría del delito esté apoyado en algún dato añadido a la pura manifestación subjetiva de la víctima (STS 238/2011, STS 150/2015, STS 722/2017, STS 605/2019, entre muchas otras). Esta tendencia es respetuosa de la posición privilegiada que tiene la declaración de una víctima de violencia de género para su posterior valoración por parte de un juez, un tribunal y expertos en la materia. En el caso -salvo al momento de la retractación ya analizada-, el testimonio de C. ha sido uniforme a lo largo de todo el proceso, es decir que no se apreciaron contradicciones ni modificaciones sustanciales en su relato, tal como se desprende de los informes confeccionados por las y los profesionales de la SENAF, de la OFAVI, del CIF y del Departamento de Servicio Social del Poder Judicial. Este Superior Tribunal ha referido en diversas ocasiones, con lo cual ha fijado la doctrina legal sobre este tópico, que la declaración del testigo único debe ser verificada por las demás pruebas incorporadas, de acuerdo con el sistema de la sana crítica (cf. STJRNS2 Se. 65/14 y Se. 73/14, entre otras). También ha dicho que, en este tipo de delitos "entre paredes", generalmente la prueba de la autoría del imputado "tiene su fundamento principal en la declaración de la propia víctima, la que debe encontrar corroboración en prueba indiciaria conteste, que le provea de modo independiente certidumbre a lo referido. Ello es así pues, dadas las circunstancias del caso y la naturaleza del hecho, no es frecuente que estos delitos (contra la integridad sexual) sean cometidos en presencia de otras personas" (conf. STJRNS2 Se. 97/14). Asimismo, en el precedente STJRNS2 Se. 140/16, este Cuerpo mencionó una regla genérica vinculada con el método de ponderación del testimonio único y la factibilidad de llegar a una conclusión "de verosimilitud, racionalidad y consistencia, más allá de toda duda razonable", en la medida en que no se presenten circunstancias fácticas que pongan en entredicho lo sostenido y que dichas circunstancias pueden provenir del propio relato de la víctima o de prueba indiciaria de contexto. Contrariamente a lo alegado por el defensor en su impugnación y en su alocución en la audiencia respectiva, vale resaltar que las dificultades probatorias no significan una disminución de las exigencias de certidumbre comunes a otros delitos, sino que la imposibilidad de contar con elementos directos hace necesario un correcto desarrollo de aquellos indirectos. Es decir, de ninguna manera se flexibiliza el estatus probatorio o se precisa una certidumbre especial o menor para los delitos contra la integridad sexual en relación con los que protegen otros bienes jurídicos. En efecto, el argumento basado en la preponderancia otorgada al testimonio de la víctima por sobre las aseveraciones del imputado en cuanto al carácter violento y forzado de las relaciones sexuales no basta para acreditar una tacha de tal magnitud, en tanto lo analizado fue la pertinencia, relevancia y calidad de los dichos de aquella, actividad adecuada a las exigencias de la doctrina legal que propicia inicialmente un análisis interno del relato, para luego establecer su correlación con las medidas probatorias restantes. Así, si bien el examen médico forense no sería determinante para dar sustento a la hipótesis de cargo (el profesional informó que el enrojecimiento en el pecho de la mujer, en la zona aledaña a la aréola, podría deberse al mecanismo violento relatado por ella, mas no descartó otras posibilidades), cierto es que no la contradice. El letrado defensor tampoco introduce contradicciones relevantes entre los dichos de la víctima sobre el modo en que ocurrieron los hechos y la demostración de datos fácticos objetivos. Sobre este ítem, en lo que interesa, el médico forense dijo haber tomado muestras hisopadas del saco vaginal, el perineo y los márgenes anales de la víctima y haber encontrado coincidencias con el material genético del imputado, lo que no invalida los dichos de aquella, quien afirmó haber sido accedida carnalmente por vía vaginal y añadió que el imputado luego intentó hacerlo también por vía anal, pero que no pudo ante su resistencia ("me puse re dura"), sin recordar si había eyaculado. Consecuentemente, el hallazgo del material genético en los márgenes del ano no es para nada contrario al relato de la señora C. En su declaración en el debate esta también aludió a las amenazas y quedó consignado en la sentencia que expresó que el causante "le hizo la amenaza de siempre, como que la iba a matar, ya tenía dos en la bolsa y uno más no le iba a hacer nada". Además, tengamos presente que el TI se explayó (de modo no arbitrario) sobre el cambio en la declaración de la víctima que, en el curso del proceso y con aquel en prisión preventiva, procuró rectificarse de sus dichos, como tantas veces ocurre en estas situaciones cíclicas de violencia de género, integradas por una suerte de perdón, que no es libre ni voluntario. Pese al empeño de la defensa, entonces, no se observa falta de solidez o incongruencia en el relato de la víctima y los cuestionamientos planteados fueron disipados adecuadamente por el TI en ocasión de agotar la capacidad de revisión en dicha instancia y confirmar la decisión del sentenciante, que tuvo por comprobada la hipótesis fáctica descripta por la acusación más allá de toda duda razonable. En definitiva, con respecto a la existencia del hecho y a la participación de H., advierto que el TI se hizo cargo de rebatir de modo fundado los agravios formulados por la defensa particular, de modo que confirmó el razonamiento lógico seguido por el TJ para arribar a la sentencia condenatoria. 4.5. Cabe poner de resalto que en las presentes actuaciones se juzgan conductas identificadas como violencia por razones de género, motivo por el cual las agencias estatales intervinientes en el proceso tienen la obligación de adecuar su actuación a los estándares requeridos en la materia. Así, debe tenerse en cuenta que existen numerosas vías procesales de reclamo idóneas ante la afectación de determinados derechos, como en el caso resultaron ser el fuero de familia y el penal, donde el desafío radica en la capacidad de atender a las situaciones denunciadas de una forma integral y coordinada. Ello evitaría los efectos no deseados sobre las víctimas de violencia de género y sus núcleos familiares a partir de abordajes fragmentados de sus conflictos, lo cual hace perder de vista su unicidad, complejidad y dimensión, lo que podría dar lugar, además, a respuestas institucionales desarticuladas e ineficaces (DGN, Acceso a la Justicia para mujeres víctimas de violencia en sus relaciones interpersonales, 2015, pág. 71). Los distintos instrumentos internacionales definen con claridad las obligaciones del Estado, en este caso el Poder Judicial, y las pautas necesarias para un correcto abordaje de este tipo de hechos. Entre ellos, cabe citar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por su sigla en inglés), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), la Declaración de Cancún, las Reglas de Brasilia y la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que se Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, a la que adhirió Río Negro mediante el dictado de la Ley 4650. Al respecto, el art. 2° inc. c) de la CEDAW dispone que, para evitar las repeticiones de conductas discriminatorias, los Estados Parte se han comprometido a "establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación". Por su parte, el preámbulo de la Convención de Belém do Pará establece que "la violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o particularmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades", y que la violencia contra la mujer "es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres". Luego, en su art. 2º establece que "se entenderá que violencia contra la mujer incluye violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona", mientras que su art. 7° dispone la obligación de los Estados Partes de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, debiendo establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos (incs. b, e y f). El cuerpo normativo mencionado precedentemente integra nuestro derecho positivo y los operadores judiciales -en lo que nos interesa, del sistema de justicia penal- tienen el deber de incorporarlos en sus funciones y desempeño institucional. Es decir, al asumir el compromiso internacional de sancionar aquellas conductas que revelen la existencia de violencia dirigida contra la mujer en razón de su condición, el Estado Argentino deberá brindar respuestas concretas que protejan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias en aquellos ámbitos donde desarrollen sus relaciones interpersonales. La necesidad de incorporar la perspectiva de género, entendida como herramienta y como criterio de interpretación de los hechos, la prueba y la normativa aplicable al caso, ha sido delimitada en numerosos precedentes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH, caso "González y otras 'Campo Algodonero' vs. México", Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 16/11/2009; caso "Del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú", Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 25/11/2006. Serie C Nº 160; caso "Espinoza Gonzáles vs. Perú", Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 20/11/2014. Serie C Nº 289; caso "J. vs. Perú", Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 27/11/2013, Serie C Nº 275). El organismo internacional señaló particularmente que la influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal y una asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos, lo cual se traduce en inacción ante denuncias de hechos violentos. Esta influencia también puede afectar en forma negativa la investigación, al verse marcada por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser el comportamiento de las mujeres en sus relaciones interpersonales (Corte IDH, caso "González y otras 'Campo Algodonero' vs. México" ya citada, párrafo 400). Por su parte, de perfecta aplicación al caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos destacó que se requiere una especial diligencia en el desarrollo de los casos de violencia doméstica y considera, además, que la naturaleza específica de la violencia doméstica tal como es reconocida en el Preámbulo del Convenio de Estambul, debe ser tenida en cuenta en el contexto de los procesos locales (TEDH, "Talpis vs Italia", aplicación Nº 41237/14, resuelto el día 02/03/2017, párrafo 129). Al analizar los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema de justicia y la importancia del fomento de la capacidad, el Comité de la CEDAW sostuvo que los Estados Partes deben tratar en particular la cuestión de la credibilidad y la ponderación dada a las opiniones, los argumentos y los testimonios de las mujeres en su calidad de partes y testigos (CEDAW, Recomendación General Nº 33 de 2015). La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que la desconfianza, el desinterés y la falta de sensibilización del sistema de justicia penal frente a los relatos de violencia contra las mujeres no solamente constituye una violación del derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas, sino que también propicia un ambiente de impunidad que favorece la aceptación social del fenómeno y que incrementa la sensación de vulnerabilidad e inseguridad en las mujeres, así como su desconfianza en el sistema de administración de justicia (Corte IDH, caso "Espinoza González vs. Perú", citado previamente, párrafo 280). Además, con respecto a los delitos sexuales, entendió que constituye un tipo de agresión que se caracteriza, en general, por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor. En virtud de ello, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales, con lo cual la declaración de la víctima resulta una prueba fundamental sobre el hecho (Corte IDH, caso "Fernández Ortega y otros vs. México", Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 30/08/2010. Serie C N° 215, párrafo 100). En esa misma línea, se ha expresado que es común que no existan testigos de los actos de violencia hasta que esta se intensifique considerablemente. Es así que la declaración de la víctima de violencia doméstica debe ser tomada en cuenta durante la investigación y el juzgamiento, incluso ante la falta de medios probatorios gráficos o documentales de la agresión alegada (Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará -MESECVI-, Recomendación General Nº 1 sobre legítima defensa y violencia contra las mujeres de acuerdo con la Convención de Belém do Pará, OEA/SER.L/II.7.10, dictada el 05/12/2018, pág. 12). La Corte Interamericana agregó que la falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración de la presunta víctima (caso "J. vs. Perú" mencionado supra, párrafo 329). Además, en relación con las mujeres agredidas por sus parejas, aunque las señales físicas corroboren que hubo actos violentos, se ha planteado que su ausencia no sirve para descartar esa posibilidad (Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará -MESECVI-, Recomendación General Nº 1 ya citada, pág. 13). La doctrina especializada refiere que, en el marco del proceso penal, con independencia de los indicios que puedan corroborar la declaración de una víctima, la credibilidad de su testimonio puede ser evaluada con criterios que tienen en cuenta su naturaleza jurídica, la integridad de la percepción y la memoria medida en su contexto, la coherencia interna de la narración, así como también los factores de presión internos o externos a los que puede estar sometida la agredida (Julieta Di Corleto, "Igualdad y diferencia en la valoración de la prueba: estándares probatorios en casos de violencia de género", en J. Di Corleto (comp.), Género y justicia penal, Ed. Didot, Buenos Aires.2017, págs. 299/300). En la misma línea argumental, el Comité de la CEDAW entendió que los jueces, magistrados y árbitros no son los únicos agentes del sistema de justicia que aplican, refuerzan y perpetúan los estereotipos. Los fiscales, los encargados de hacer cumplir la ley y otros agentes suelen permitir que dichos estereotipos influyan en las investigaciones y los juicios, especialmente en casos de violencia basados en el género, y dejar que los estereotipos socaven las denuncias de las víctimas y los supervivientes y, al mismo tiempo, apoyan las defensas presentadas por el supuesto perpetrador. Por ello remarca que los estereotipos están presentes en todas las fases de la investigación y del juicio y que, por tales razones, pueden influir en la sentencia (CEDAW, Recomendación General nº 33 de 2015, punto 27). El empleo de estereotipos representa un obstáculo que impide o dificulta que la mujer víctima haga efectivo su derecho subjetivo a que la prueba acopiada durante la investigación (exhaustiva y completa) y desahogada en la audiencia de juicio sea valorada racionalmente (Marcela Araya Novoa, "Acceso a la Justicia, violencia de género y desigualdades invisibles al proceso penal", en Pablo Rovati (coord.), Manual sobre derechos humanos y prueba en el proceso penal, 2021, pág. 215), con lo cual la mirada que propone la estrategia defensista no puede tener acogida favorable ante este Superior Tribunal. En idéntico sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que, si el sistema de justicia penal no ofrece una respuesta adecuada a las denuncias por casos de violencia contra las mujeres, ello no solamente constituye una violación del derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas, sino que también propicia un ambiente de impunidad que favorece la aceptación social del fenómeno e incrementa la sensación de vulnerabilidad e inseguridad en las mujeres, así como su desconfianza en el sistema de administración de justicia (Corte IDH, caso "Espinoza González vs Perú", párrafo 280). En definitiva, tal como surge de los párrafos precedentes, la valoración del testimonio de la víctima efectuada por el TJ, junto con la del plexo probatorio reunido en el legajo, deja sin sustento al agravio expuesto por el recurrente, quien sostiene dogmáticamente que la testigo ha declarado falsamente y que la prueba recolectada en el proceso seguido a H. no habría sido suficiente para arribar a la certeza necesaria para el dictado de una sentencia condenatoria. Tampoco podría ser tachada de arbitraria la resolución, toda vez que expone la prueba en que funda su postura, la que tiene capacidad de representación suficiente para desestimar la hipótesis defensista. 4.6. Como se ha expresado, el conjunto probatorio reunido en el presente legajo enervó la presunción de inocencia a favor del acusado, en tanto se tuvo por configurada su responsabilidad en los términos expuestos por la señora Fiscal del caso durante el juicio, por lo que la duda invocada, postulando la absolución de H., solamente responde al desacuerdo con la ponderación del material probatorio por parte del Tribunal, críticas que en modo alguno tienen el sustento necesario para conmover la decisión. La Corte Suprema sostuvo que el estado de duda no puede reposar en una pura subjetividad, sino que debe derivarse de la racional y objetiva evaluación de las constancias del proceso (CSJN Fallos 311:2547 y 312:2507, entre muchos otros), y que las pruebas deben evaluarse en una visión en conjunto, debidamente armonizadas unas con otras, para evitar una ponderación aislada y fragmentaria que conspire contra las reglas de la sana crítica racional (CSJN Fallos 308:640). Por su parte, este Cuerpo ha establecido que las nociones in dubio pro reo o "duda razonable" son de difícil conceptualización atento al grado de subjetividad que conllevan, asimilable al de otros términos de uso habitual en la práctica judicial vinculados con la certeza de culpabilidad apta para una condena o con la diferenciación entre lo posible y lo probable (STJRN Se. 78/21 Ley 5020). Para avanzar en el esclarecimiento de la cuestión, este Superior Tribunal ha determinado la preferencia por el sistema de estándares de prueba que intenta impedir la condena por error de un inocente, aun con la advertencia de que esto conlleva el riesgo de absolver a un culpable. En "... una breve síntesis que es útil para resolver esta solicitud jurisdiccional, corresponde decir que para el análisis del caso debe tenerse en cuenta '... el necesario resguardo de las garantías constitucionales en un proceso penal, con la invocación del principio de presunción de inocencia a favor del imputado, en tanto es «preciso tener presente que, como se recordó en los precedentes de Fallos: 328:3399 y 339:1493 (Considerando 9°), la reconstrucción de hechos acaecidos en el pasado que lleva adelante el juez penal en sus sentencias no se produce en idénticas condiciones a las que rodean la actividad de un historiador. Pues, a diferencia de lo que sucede en el campo de la historia frente a hipótesis de hechos contrapuestas, en el derecho procesal penal el in dubio pro reo y la prohibición de non liquet (arg. Fallos: 278:188) imponen un tratamiento diferente de tales alternativas, a partir del cual, en definitiva, el juez tiene impuesto inclinarse por la alternativa fáctica que resulta más favorable al imputado» (CSJN en causa «Tommasi», del 22/12/2020, considerando 6°, último párrafo)' (cf. STJRN Se. 7/21 Ley 5020)" (ver STJRN Se. 31/21 Ley 5020). En esa dirección, para el caso de hipótesis contradictorias -de cargo y de descargo-, primero debe verificarse cada una en su mejor despliegue probatorio para compararlas y luego determinar si la que se dirige a echar por tierra la presunción inicial de inocencia del imputado clausura la posibilidad de cualquier duda razonable. Tal despliegue de las hipótesis constituye un criterio racional en pos de determinar la satisfacción de la exigencia de un análisis integral y completo de la prueba, mas no implica (no podría ser así en un proceso penal) la adopción del criterio del sistema de hipótesis prevalentes o preponderantes, utilizado para resolver casos de insuficiencia de prueba en sede civil y ante la obligación del magistrado de resolver la cuestión. En este sentido, y para que quede claro, la hipótesis de cargo, aun siendo prevalente todavía, necesita superar toda duda razonable para ser confirmada en una sentencia de condena, pues esto es lo que ordena el art. 18 de la Constitución Nacional (STJRN Se. 78/21 Ley 5020). Por lo tanto, el "beneficio de la duda" invocado por el letrado no puede prosperar, por la sencilla razón de que la duda a favor del acusado no es cualquiera, sino solamente aquella que va más allá de una mera probabilidad de que los hechos pudieron ocurrir de otro modo. Contrariamente a sus pretensiones, no estamos frente a una duda que posea la entidad necesaria para alterar las conclusiones de una razonada evaluación de la prueba de cargo. Entonces, es posible afirmar que resulta erróneo el razonamiento que propone la defensa técnica de H., puesto que dirige sus cuestionamientos a cercenar y valorar aisladamente los elementos de prueba propuestos por el Ministerio Público Fiscal que, vale decir, han sido debidamente intimados a la defensa, quien contó con la posibilidad de rebatirlos durante el control de la acusación y el debate. Su pretensión radica en obtener de cada elemento probatorio en particular un sentido que inequívocamente vincule a su asistido con el hecho que se le reprocha, cuando -como se sostuvo-, es necesaria una valoración conjunta e integral del material probatorio para acreditar y reconstruir un suceso como el aquí juzgado. Entiendo que en el caso se respetó el método de "visión de conjunto" fijado por la Corte Suprema en Fallos 305:1945, 306:1095 y 311:948, entre otros. Al respecto, se ha sostenido que "cuando se trata de prueba de presunciones..., es presupuesto de ella que cada uno de los indicios, considerados aisladamente, no constituya por sí la plena prueba del hecho al que se vinculan -en cuyo caso no cabría hablar con propiedad de este medio de prueba- y en consecuencia es probable que individualmente considerados sean 'ambivalentes'. Por ello es que el legislador exige para que se configure esta prueba que no sean equívocos, es decir, que todos reunidos no puedan conducir a conclusiones diversas y que sean concordantes los unos con los otros, de manera que la confrontación crítica de todos los indicios resulta… inexcusable para poder descartarlos" (Fallos 297:100 y 303:2080). 4.7. Discutiendo también las cuestiones de hecho y prueba, el letrado actuante introduce una crítica a la labor del Ministerio Público Fiscal, afirmando que el funcionario de la parte acusadora no procuró producir prueba ni desarrollar o exponer diversas argumentaciones favorables al imputado que resultarían de evidencias recogidas en las investigaciones iniciales. La parte hace especial alusión a una evidencia material que contenía fotografías del lugar del hecho y un croquis referencial, lo que demostraría que las relaciones sexuales no podrían haberse cometido tal como dijo la víctima, pues deberían haber sido vistas por los hijos, que se encontraban en una habitación contigua; también alega que no se recibió declaración testimonial al hermano de la señora C., quien habría sido el primero en recibir noticia del abuso y habría aconsejado radicar al denuncia, ni se procuró la declaración de los patrones de la mujer, que le habrían dado licencia en su lugar de trabajo (cuidaba a una anciana) al advertir la situación de angustia que atravesaba por lo ocurrido. Por último, añade, no se escuchó a los niños mediante cámara Gesell en torno a lo ocurrido ese día en que su madre asistió para estar con ellos. 4.7.1. Señalado lo anterior, corresponde tratar el cuestionamiento del letrado defensor en cuanto argumenta que el Ministerio Público Fiscal tenía que ajustar su actuación al deber de objetividad y sostiene que en autos ello no se cumplió, pues aquel omitió llevar adelante tareas propias de su oficio, limitándose a recabar prueba de cargo y dejando de lado elementos de descargo. Conviene recordar aquí que el art. 120 de la Constitución Nacional dispone que el Ministerio Público "... tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad". Por su parte, los arts. 215 y siguientes de la Constitución Provincial establecen, de modo similar, que el Ministerio Público ejerce sus funciones con arreglo a los principios de legalidad e imparcialidad y, de acuerdo con ellos, prepara y promueve la acción judicial en defensa del interés público y los derechos de las personas (art. 218 inc. 1°). Además, la Ley K 4199 (Ley Orgánica del Ministerio Público) reza en su art. 2° que entre sus principios funcionales está el de legalidad, lo que también se recoge en el art. 17, donde se estipulan los deberes y atribuciones de los Agentes Fiscales (denominación que, mutatis mutandis, comprende a los funcionarios actuantes en el caso), incluidos los siguientes: ejercer, disponer y/o prescindir de la acción penal pública (inc. a); disponer la desestimación de la denuncia o de las actuaciones policiales si el hecho no constituye delito, o el archivo si no se ha podido individualizar al autor o partícipe o si es manifiesta la imposibilidad de reunir información (inc. d), y formular la acusación para la apertura a juicio o la petición de sobreseimiento (inc. j). Luego, el art. 18 aclara que la enumeración anterior no es taxativa. Seguidamente, el art. 19 de la Ley K 4199 establece los deberes de asistencia a la víctima, quien debe ocupar un lugar preponderante en el proceso penal, y dispone que corresponde al Ministerio Público Fiscal brindar el asesoramiento e información, resguardar sus intereses y velar por la defensa de sus derechos en el proceso, sin desmedro de su "objetividad". A su vez, el Código de Procedimiento Penal (Ley 5020) estipula que los fiscales procurarán la solución del conflicto primario surgido a consecuencia del hecho, con el fin de contribuir a restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social (art. 14). Pone en cabeza de la acusación la carga de la prueba de la culpabilidad (art. 13 último párrafo) y prevé que es esa parte la que recibe las declaraciones orales o presentaciones escritas que el imputado quiera realizar durante la etapa preparatoria (art. 44) y la que tiene como función ejercer la acción pública y dirigir la investigación, con la carga de la prueba ya referida, a lo que se añade que no puede ocultar información o evidencias que puedan favorecer la situación del imputado, prohibición cuya inobservancia constituye falta grave y a la que se suma la obligación de registrar en el legajo toda la información con que cuente (art. 59). En cada una de las diversas etapas del desarrollo del trámite, el código autoriza al Ministerio Público Fiscal, según su criterio, a promover o desechar la realización del juicio (art. 119) e insiste en que en su legajo de investigación, que debe ser accesible a todas las partes, deben constar todos los elementos recabados (art. 120); también prevé que la defensa puede contar con sus propias evidencias o citar a los testigos que considere pertinentes (art. 122). Como ya se refirió, el fiscal podrá adoptar posturas desincriminatorias (art. 128) y también podrá realizar la inspección de lugares y cosas o exámenes corporales al imputado y a la presunta víctima en la medida en que pueda haber elementos útiles o relevantes para la investigación (arts. 132 y 136). Asimismo, la etapa preparatoria puede concluir en un sobreseimiento (art. 154 inc. 2°). Al regular el requerimiento de apertura del juicio, la normativa determina que el Ministerio Público Fiscal es responsable de la prueba que le interese para su acusación y la defensa puede proveer la suya (arts. 159 y ss.). Así, sin perjuicio de los acuerdos sobre ciertos datos fácticos que luego no serán discutidos, las partes en el juicio producen su propia prueba y controlan la de la otra. Por lo demás, el rito no obliga a la Fiscalía a llevar adelante un alegato de clausura con pedido de condena en contra de su convicción y contempla asimismo la eventualidad de que existan diferencias de criterio entre la acusación pública y la privada, para el caso de que la primera decida no continuar el trámite y la segunda tenga una opinión contraria. 4.7.2. Al fundar su agravio, el letrado recurrente alega con insistencia que el norte del proceso penal debe ser la búsqueda de la verdad material y que únicamente podrá dictarse una sentencia condenatoria cuando aquella se obtenga más allá de toda duda razonable, extremo que entiende no verificado en el presente caso a raíz de la labor investigaiva del Ministerio Público Fiscal. Aun con las dificultades conceptuales que plantea la precisión de esta temática, en el fallo "Quiroga" la Corte Suprema de Justicia de la Nación aclaró que, "a pesar de que el Ministerio Público Fiscal es una de las 'partes' en la relación 'triangular' en la estructura de nuestro sistema criminal, sus integrantes tienen el deber de actuar con objetividad, ello implica que deben procurar la verdad y ajustarse a las pruebas legítimas en sus requerimientos o conclusiones, ya sean contrarias o favorables al imputado" (Fallos 327:5863, considerando 30, voto del Dr. Maqueda). Para abordar adecuadamente este tópico, resulta necesario desarrollar ciertas precisiones sobre los contornos y especificidades de las posturas que adopta cada una de las partes con respecto al concepto de verdad en el proceso penal. Ello es así puesto que los paradigmas en los cuales se sitúan la defensa y la Fiscalía poseen sus propias bases epistemológicas, lo cual impacta en los parámetros exigibles para la comprobación de la hipótesis acusatoria como condición sine qua non de la validez de una sentencia condenatoria. Para los fines de la exposición, y lejos de pretender ingresar en la profunda y clásica discusión del contenido de la verdad en el proceso penal, simplemente se sostendrá que se encuentran en pugna dos interpretaciones que, en lo que aquí interesa, se relacionan con el tipo de sistema procesal en el cual el hecho está siendo juzgado. Ferrajoli define que la verdad material se encuentra en aquellos modelos del derecho penal que cataloga como "sustancialistas", dado que se trata de una verdad "omnicomprensiva en orden a las personas investigadas, carente de límites y reglas procedimentales" (autor citado, Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal, Ed, Trotta, 1995, pág. 41). Verdad material, real, histórica, jurídica u objetiva "son todas expresiones que fueron empleadas históricamente para designar de modo indistinto un único concepto, que encerraba la idea de la posibilidad de alcanzar el conocimiento absoluto de la verdad en el proceso penal y, simultáneamente, el de la imposibilidad de renunciar a ese conocimiento. El modelo procesal inquisitivo, con su búsqueda empecinada de una verdad absoluta, se ubica en el polo opuesto al modelo adversarial" (Nicolás Guzmán, La verdad en el proceso penal. Una contribución a la epistemología jurídica, Ed. Didot, 2018, pág. 57). Este último autor refiere que la diferencia entre el proceso inquisitivo y el acusatorio radica en la metodología utilizada en uno y otro, así como en los estándares de prueba vigentes en cada contexto procesal. Por lo tanto, la distinción entre los conceptos de "verdad material" y "verdad formal", siendo el resultado de dos metodologías completamente diversas de conocimiento procesal, puede ser entendida según el diferente contenido que se adscribe a una y a otra. La primera, propia de los procesos penales sustancialistas, está informada no solo por la comprobación de los sucesos llevados a juicio, sino también por otras cuestiones que imponen la realización de un proceso que, teniendo por fin una verdad "absoluta" que debe ser investigada incluso por quien luego debe resolver el caso, no respeta límites ni garantías. La verdad "formal", por su parte, se refiere a los hechos que son alegados por las partes, donde el juez no cumple ningún rol investigativo y donde aquellas pueden incluso disponer de los hechos y del derecho. La verdad ya no es un fin en sí mismo del proceso penal, sino que representa una condición necesaria para el dictado de una de las decisiones que en él se adoptan: la sentencia condenatoria. Esto es lo que impone un modelo respetuoso con las garantías penales y procesales (N. Guzmán, obra citada, págs. 60/61). Sobre el punto, Falcone sostiene que se vuelve nuclear en el método reconstructivo del razonamiento probatorio la noción de "mejor explicación posible" de un conjunto de datos disponibles en tanto proceso de contrastación de hipótesis con el objeto de establecer su grado de confirmación, teniendo a cada momento presente que las vinculaciones que operan en este ámbito jamás podrán compararse con el nivel de probabilidad que ostentan las leyes naturales (Roberto Falcone, "Verdad procesal como metáfora y prueba de los hechos en el proceso penal", en Revista Nueva Crítica Penal, Año 3 Número 6, 2021, pág. 16). Tal como sostuvo recientemente este Cuerpo (cf. STJRN Se. 166/21 Ley 5020), no debe perderse de vista que, "mediante la sanción de la Ley 5020, el legislador provincial tuvo en miras la consolidación de un nuevo esquema procesal penal en el orden local que modificó drásticamente al anterior sistema, denominado mixto, bajo la vigencia de la Ley P 2107. Así, en línea con los modernos códigos procesales de corte adversarial de otras latitudes de nuestro país, el art. 7° del Código Procesal Penal (la citada Ley 5020) incorpora y enumera los principios rectores del proceso penal acusatorio, entre los cuales se encuentran la oralidad, la publicidad, la contradicción, la concentración, la inmediación, la simplificación y la celeridad, los que regirán a lo largo del proceso". La sanción e implementación del nuevo código adjetivo no implicó un simple cambio normativo, sino que, aún hoy, asistimos a un notable cambio de la cultura jurídica, en la que los operadores del sistema de justicia penal ocupan un rol clave para que las nuevas herramientas procesales junto con las técnicas de litigación de la teoría del caso adoptada sean utilizadas bajo los parámetros legales, constitucionales y convencionales. En esa línea, se sostiene que litigar juicios orales "es un ejercicio profundamente estratégico y que esta es una idea incómoda para nuestra cultura jurídica tradicional, pues siempre se ha concebido al juicio penal como un ejercicio de averiguación de la verdad". Además, sobre el delito y sus circunstancias, se advierte que "lo mejor que tenemos es un conjunto de versiones acerca de lo que realmente ocurrió. El imputado tiene una versión, la víctima tiene la suya, la policía hace lo propio y lo mismo cada uno de los testigos. Por ello, lo estratégico radica en que la prueba no habla por sí sola. La prueba debe ser presentada y puesta al servicio de nuestro relato, nuestra versión acerca de qué fue lo que realmente ocurrió" (Andrés A. Baytelman y Mauricio J. Duce, Litigación penal, juicio oral y prueba, Ed. Ibañez, reimpresión 2016, págs. 77/78). En dicha obra se hace hincapié en que la labor del abogado es "hacer que llegue el mensaje, y el mecanismo natural de transmisión es el relato. Pero al litigante no le bastará -para ser bueno-, tan solo que su historia sea entretenida o interesante, sino que ella deberá transmitir al tribunal que se trata de la versión más fidedigna de los hechos y la interpretación de la teoría más adecuada y justa" (autores y obra citados, pág. 79). A tenor de lo expuesto, los arts. 132 y 136 del Código Procesal Penal propician la producción de medidas en tanto sean útiles o relevantes, sin distinción de que sean de cargo o de descargo, pues la investigación se encuentra en desarrollo y el fiscal puede decidir incluso su no continuidad. También es coherente con ello que ya desde la etapa preparatoria el imputado tiene derecho a declarar oralmente o a realizar presentaciones escritas ante el funcionario a cargo de la pesquisa, de modo que tales manifestaciones podrían conllevar la producción de determinadas pruebas con fundamento en hipótesis que no sean solo de cargo (art. 44 CPP). Además, en el marco del desarrollo de la propia hipótesis de la acusación, el Ministerio Público puede finalizarla incluso sin formalización, de modo que opera el cierre del proceso para evitar un posible dispendio jurisdiccional innecesario. Un mejor cumplimiento de ese cometido requerirá lógicamente que el funcionario recabe toda la evidencia razonable posible y que la ponga en conocimiento de la contraparte, además de evaluarla con el fin de decidir si continúa o no con el trámite. Es evidente que resulta ínsita a la tarea del fiscal la necesidad de obtener y analizar todo tipo de evidencia en el desarrollo de una determinada hipótesis, que puede ir modificándose de modo más o menos gravoso en el curso de la investigación o incluso finalizar con su cierre antes de ir a juicio. Es que, desde un punto de vista epistemológico, la oposición dialéctica entre la demostración o falsación de determinada hipótesis de cargo se encuentra implícita desde el inicio mismo del trámite como derivación del principio de inocencia del cual goza el imputado, por lo que su resolución por medio de la prueba siempre formará parte de la actividad y convicción del fiscal, y las defensas que eventualmente se aleguen luego de la formulación de la teoría del caso de la acusación, solo ingresarán al contradictorio y forzarán a aquel a intentar superarlas en la medida en que introduzcan una duda razonable (cf. STJRN Se. 74/21 Ley 5020). Entonces, debo decir que en nuestro orden local el legislador previó ciertos parámetros que tornan equilibrada la actuación del Ministerio Público Fiscal, a diferencia de lo que ocurre en los modelos adversariales puros. Los fiscales deben ajustar su actuación a la ley, pero no están sujetos a las reglas de imparcialidad en el sentido y extensión en que esta se concibe como atributo del juez o tribunal en términos de garantía judicial. La legalidad e imparcialidad incluida en el art. 215 de la Constitución Provincial excluye los intereses subjetivos o de utilidad política no contenidos o deducibles de la ley, mientras que la lealtad se encuentra reconocida en la obligación de registrar en los legajos toda la información con la que se cuenta y la imposibilidad de ocultar la que pueda favorecer la situación del imputado, en miras a la consolidación de la buena fe procesal y la igualdad de armas. Esta discusión necesariamente nos lleva a la distinción entre los términos "adversarial" y "acusatorio", que se complementan, pero que no significan lo mismo. Al respecto, Garzón describe que "adversarial" significa que "son las partes las que tienen un papel fundamental para aportar información sobre los hechos, cada una tiene su propia versión de la hipótesis fáctica -teoría del caso- y cuenta con los elementos que sirven para probar esa teoría desde una visión estratégica del caso", mientras que el término "acusatorio" significa que el acusador "tiene la responsabilidad de convencer al juzgador sobre la culpabilidad o inocencia del acusado" y que principalmente el Ministerio Público Fiscal "tiene la carga de la prueba de la culpabilidad del acusado". En este juego, refiere que la posición del juez "es proceder imparcialmente en el desarrollo del proceso que corresponde a este sistema, observando la contienda tal y como es planteada por las partes sin inmiscuirse" (Indiana Garzón, "La etapa preparatoria en el proceso penal acusatorio", en S. Martínez y L. González Postigo, Juicio Oral, Editores del Sur, 2019, págs. 62/63). La autora añade que, para contrarrestar el riesgo de dotar al organismo de las funciones de investigar y acusar, "se erige el criterio de objetividad" que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal en la etapa preparatoria, y que ello "nos aleja del sistema adversarial, porque el Ministerio Público Fiscal no está llamado a ser contendiente, contrario o antagonista del imputado de cualquier modo, sino que debe desempeñar su función de acuerdo con el principio de objetividad. En líneas generales los ordenamientos que le conceden al Ministerio Público Fiscal llevar adelante la investigación preparatoria establecen el criterio objetivo como regla de actuación" (autora y obra citadas, págs. 63/64). A riesgo de ser reiterativo, se insiste en que el paso de un sistema inquisitivo o mixto a un acusatorio conlleva una modificación sustancial en cuanto a los roles de los actores intervinientes en el proceso penal. Así, el Ministerio Público Fiscal será quien ejerza la función persecutoria y quien tenga la carga de la prueba. También se modifica el mecanismo de reconstrucción de los hechos y el modo en que se introducen los elementos de prueba al proceso de acuerdo con los principios de adversarialidad, inmediación, contradicción y oralidad, lo cual impacta en la tradicional acepción de búsqueda de la verdad como fin del proceso penal. El Estado, como titular de la acción penal, tiene una fuerte carga probatoria para destruir la presunción de inocencia que recae en los individuos, y es por ello que el Ministerio Público tendrá que cumplir con las promesas presentadas en su acusación, en el sentido de aportar prueba suficiente para acreditar su teoría del caso. Así, el primer foco de atención que debe tener en cuenta el juez penal es la teoría del caso contenida en la acusación, que deberá contener un relato acerca de "cómo los hechos ocurrieron en verdad". En consecuencia, "la primera y última pregunta que debe hacerse el juez penal, es: ¿ha probado el fiscal su teoría del caso?" (Andrés A. Baytelman y Juan E. Vargas, "Habilidades y destrezas de los jueces en la conducción y resolución de los juicios orales", en S. Martínez y L. González Postigo, Juicio Oral. Editores del Sur, 2019, págs. 160/161). Además de prudencia, al Ministerio Público Fiscal, como titular del aparato represivo estatal, se le exige una actuación transparente y honesta con su contraparte. A la hora de construir su teoría del caso y recolectar la información tendiente a corroborarla, deber estar despojado de prejuicios y ser capaz de practicar las pruebas conducentes para la solución del litigio aun cuando sean contrarias a sus ideas primigenias, pues así actuará de acuerdo con la legalidad, con apego al debido proceso legal y a los principios penales y procesales que gozan de amparo constitucional y convencional. Ahora bien, en el campo propio de la litigación, la doctrina especializada ha dicho que, como expresión de la igualdad de facultades procesales en el sistema acusatorio, tanto la fiscalía como la defensa "tienen el derecho de adelantar su propia investigación", con la finalidad de hacer "una reconstrucción histórica de los hechos materia del presunto delito y llevársela bajo la perspectiva de verdad al juez imparcial". Agrega que el derecho a investigar de la defensa surge precisamente como un componente del derecho a defensa del imputado, esto es, una herramienta de averiguación de los medios de prueba necesarios y pertinentes para acreditar la versión sostenida por la defensa en juicio, o como una forma de averiguación y control de la evidencia planteada por la fiscalía (Leonardo Moreno Holman, Teoría del Caso, Ed. Didot, 2014, pág. 46). Este último autor reconoce que el Ministerio Público Fiscal está obligado a construir un relato de hechos para cada caso en que intervenga y, además, necesariamente debe probarlo más allá de toda duda razonable para obtener una sentencia condenatoria. Por su parte, prosigue, la defensa puede optar entre construir un relato distinto al del fiscal o no construir necesariamente un relato nuevo, sino que podrá refutar y controvertir la prueba que el acusador presente para sostener su relato, persuadiendo al tribunal de que con esa evidencia no se alcanza el estándar legal para dictar una condena (autor y obra citados, pág. 49). Sin embargo, y en lo que aquí interesa, el autor describe ciertos riesgos en caso de que la defensa adopte una estrategia pasiva o negativa, lo que podría eventualmente ocurrir al no ofrecer pruebas en la audiencia de preparación de juicio oral, "limitándose a controvertir la prueba de cargo a través de sus argumentaciones y contraexámenes". Advierte que esa opción puede no ser la mejor decisión estratégica frente a una imputación y expresa que "la defensa a nuestro juicio siempre debe investigar y procurarse, dentro de lo posible, pruebas para ofrecerlas en la audiencia de preparación de juicio y producirlas en juicio oral, aun cuando su tesis de defensa se estructure en torno a la confrontación de la tesis fiscal, sin sustentar una versión de hechos alternativa" (ibídem, pág. 52). El doctrinario concluye, mediante apreciaciones que aquí son compartidas, que aun en el supuesto de adoptarse la estrategia de defensa pasiva, ello no implica que el litigante defensor deba renunciar a sus labores de investigación al generar y aportar al juicio prueba propia, asumiendo que su labor en juicio se agota en el contraexamen de los testigos y peritos, en la formulación de objeciones y en las argumentaciones vertidas particularmente en el alegato de clausura. Por ejemplo, ilustra que probablemente la mejor forma de confrontar la versión de un perito en la audiencia de juicio es oponiendo a ella la versión de otro perito que desvirtúe sus procedimientos o conclusiones (ibídem, pág. 60). En esta línea, se ha dicho también que la desformalización de la investigación penal preparatoria exige a cada parte armar su propia teoría y acuñar la información que la sustente, a lo que se añade que, sin que implique revertir el principio de inocencia, "ha de tenerse en cuenta que si de la prueba incorporada en el plenario resulta acreditada la existencia del hecho y la responsabilidad del imputado, es este quien tendrá sobre sus espaldas la carga de enervar esa situación y, en su caso, aportar evidencias, pruebas, información o demás elementos que permitan eliminar o disminuir su responsabilidad o realizar planteos conducentes a morigerar la eventual condena" (Rubén Chaia, Técnicas de litigación penal, Ed. Hammurabi, págs. 44/45). Desarrolladas tales nociones, de la actuación de las partes en las sucesivas etapas del proceso se desprende que la actuación del Ministerio Público Fiscal no vulneró de ningún modo el art. 215 de la Constitución Provincial, como alega la defensa particular en su impugnación. Desde el comienzo del proceso el acusador público construyó su teoría del caso con pleno respeto del principio de objetividad como elemento constitutivo de la legalidad. Además, el repaso doctrinario que antecede resulta de suma utilidad para dilucidar el agravio traído ante este Superior Tribunal, en tanto se evidencia que las críticas introducidas atinentes a la negativa del Fiscal para producir pruebas de descargo resulta ser la consecuencia directa de la pasividad de la entonces Defensa Oficial adoptada como estrategia de litigación, limitada a cuestionar la teoría del caso de la contraparte. Como se sostuvo anteriormente, la adopción de una estrategia de pasividad, sea la no producción de medidas de prueba o la no formulación de una teoría del caso propia, en autos implica que ha precluido el momento procesal oportuno para oír a los testigos o confeccionar el croquis ilustrativo que ahora propone el letrado defensor particular con el argumento de que se trata de prueba de descargo. A pesar de la esmerada labor defensista, equivoca el argumento cuando sostiene que operó una inversión de la carga de la prueba, lo que no tiene asidero principalmente porque no se le exigió a su ministerio que probara la inocencia de H. ante una suerte de pasividad de la Fiscalía en la no corroboración de su acusación, sino que, antes bien, en el marco de un proceso en el cual las partes construyen su teoría del caso (o tienen la potestad de hacerlo), se contestó su agravio expresando que la formulación de ciertas proposiciones estaba despojada de todo sustento probatorio. Del plexo probatorio expuesto por el Ministerio Público Fiscal en el juicio oral, descripto oportunamente en la sentencia condenatoria del TJ y en la revisión efectuada por el TI, surge que la tesis acusatoria ha sido corroborada más allá de toda duda razonable. Ello implica que, estratégicamente, la Fiscal seleccionó aquella prueba que consideró útil para demostrar su propia teoría del caso y desechó aquella que entendió inconducente o sobreabundante, aun a riesgo de no arribar a la certeza requerida para el dictado de una sentencia condenatoria. Una vez concluida la etapa preparatoria dentro del esquema procesal que rige en nuestra provincia, se da paso a la etapa intermedia, momento en el cual la normativa prevé la realización de la audiencia de control de la acusación (art. 163 CPP), momento trascendental para delimitar la suficiencia probatoria de la teoría del caso expuesta por la acusación y es allí donde la contraria tiene la potestad de cuestionar la pertinencia, alcance y sentido del plexo probatorio. Además, como sucedió en el presente legajo, las partes pueden arribar a las convenciones probatorias que estimen pertinentes y dar por acreditados ciertos hechos que no serán discutidos en el marco de las audiencias. En la medida en que la totalidad de las evidencias obtenidas formaba parte del legajo, la Fiscal actuante logró, con cierta insistencia, convenir hechos con la finalidad de darle celeridad al posterior debate, poniendo el foco en que la discusión radicaría sobre el consentimiento del acto sexual. Por lo tanto, la entonces Defensa oficial, en ejercicio de lo que creyó más adecuado para su estrategia de litigación, no aportó material probatorio propio y tampoco requirió a la representante del Ministerio Público que lo efectivizara en virtud de la escasez de elementos incriminatorios o, mejor dicho, ante la presencia de lo que ahora el recurrente asume como prueba de descargo. Tampoco surge que la capacidad de representación de las pruebas que enumera el defensor particular perjudicara la hipótesis acusatoria y que ello hubiera motivado que la Fiscalía las evitara, en la medida en que -a modo indiciario-, pese a tener conocimiento de ellas, la defensa no las solicitó (por lo que cabe pensar, incluso, que no la favorecían). Además, en lo relativo al testimonio del hermano de la víctima, en virtud de la imposibilidad de contactarlo incluso vía Internet porque se encontraba en un lugar alejado de la provincia, la funcionaria interviniente aclaró que prescindiría de él, confiada en el resto de la prueba colectada en el legajo. Entonces, se trató de un riesgo que corrió la acusación y no de su desinterés por producir evidencias de descargo. Podría compartirse el criterio de la defensa en cierto punto pues, de haber realizado la Fiscalía la prueba que habría tenido a disposición, se encontraría reforzada su hipótesis de cargo. Pero lo cierto es que ello en modo alguno conmueve la solidez de la sentencia condenatoria porque, como se sostuvo, la prueba fue dejada de lado en virtud de que los extremos corroborantes fueron suplantados por otros elementos que contenían el mismo peso, analizados con una mirada integral, lo cual significó una decisión de la acusación en términos de litigio estratégico del caso, tanto como el rol de la defensa en adoptar una postura de pasividad. 5. Conclusión Por las razones que anteceden, ha acertado el TI al denegar la impugnación extraordinaria luego de verificar que los agravios deducidos consistían en meras discrepancias con aspectos de hecho y prueba ajenos a la instancia, estableciendo que la parte no formuló un planteo serio de arbitrariedad de sentencia y que la crítica referida a la violación del art. 215 de la Constitución Provincial no se atuvo a la actividad probatoria desplegada por el Ministerio Público Fiscal. MI VOTO. A la misma cuestión la señora Jueza Mª Cecilia Criado dijo: Habré de compartir, en lo sustancial, el criterio expuesto por el señor Juez Sergio G. Ceci, sin perjuicio de lo cual formularé algunas breves consideraciones. Si bien el sistema procesal acusatorio vigente, en términos de litigio estratégico, otorga a la defensa la potestad de incorporar pruebas con la finalidad de corroborar la o las teorías del caso que oportunamente se discutirán en las sucesivas instancias del proceso, advierto que en el presente legajo el Ministerio Público Fiscal, como titular de la acción penal y con las agencias estatales a disposición de la pesquisa, pudo haber profundizado su capacidad investigativa en miras a reforzar, aun más, su tesis acusatoria ante el Tribunal. Precisamente en la obra de Moreno Holman que cita el colega preopinante, se ha dicho que el Ministerio Público, al impulsar la acción penal, se ve obligado a construir un relato de hechos para cada caso en que intervenga y que, necesariamente, debe probarlo más allá de toda duda razonable para obtener una sentencia condenatoria. Por su parte, tal como sostiene el autor, a diferencia del acusador público, la obligación de descubrimiento que pesa sobre la defensa es menos intensa, pues solo debe señalar, al contestar la acusación en la etapa intermedia, cuáles van a ser los medios de prueba de que se valdrá en juicio, y en el caso de los declarantes, los puntos sobre los que recaerán sus declaraciones (Moreno Holman, obra citada, págs. 48 y 53). Cierto es que no se aprecia inacción o falta de compromiso por parte del Estado al conducir la investigación, pero sí advierto la circunstancia de que, ante un grave hecho atentatorio contra la integridad sexual de una mujer, la persecución penal pública no ha procurado la obtención de toda la evidencia que tuvo a disposición y que, precisamente, resulta ser una problemática recurrente para la reconstrucción de los hechos como el aquí juzgado. También es cierto que, aun cuando las pruebas de cargo arrimadas a la causa no se caracterizaron por su abundancia, su valoración integral y armónica permitió a los magistrados arribar a una decisión condenatoria, conclusión a la que coadyuvó la estrategia de pasividad adoptada por la Defensa, que no aportó oportunamente material probatorio propio ni requirió que la Fiscalía produjera aquellas medidas que el letrado hoy recurrente señala como prueba de descargo. Coincido entonces en que corresponde confirmar la condena impuesta dado que, como observa el vocal preopinante, tampoco surge que las pruebas enumeradas en la impugnación tuvieran entidad suficiente como para socavar la hipótesis de cargo. Aun así, no puedo dejar de observar que, si la labor desplegada por la Fiscal del caso durante la etapa penal preparatoria estuvo orientada a reconstruir el hecho y corroborar los extremos fácticos denunciados por la víctima, aparecen determinados elementos, cuanto menos atendibles, que podrían haber sido incorporados al proceso, pero que sin embargo fueron dejados de lado en el convencimiento de que eran sobreabundantes, o bien que su peso probatorio era suplantado y sustentado por otra vía. El estándar probatorio que conformó a la acusación pública, suficiente como se sostuvo para enervar la presunción de inocencia de la cual gozaba H., podría haberse reforzado con la introducción de ciertos testimonios, como por ejemplo, del hermano y de la empleadora de C. Vale recordar que tales omisiones fueron cuestionadas por el señor Juez Quelin al emitir su voto en disidencia en la sentencia del TJ, y también por el señor Juez Zimmerman al inclinarse por la confirmación de la condena ante el TI, a la vez que remarcó que la Fiscalía debió extremar su actividad probatoria en esta causa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que "en ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que atenten contra derechos de la persona" pero que, pese a ello, la obligación de investigar debe emprenderse con seriedad. En esa línea, sostuvo que la investigación "debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad" (Corte IDH, caso "Velásquez Rodríguez vs. Honduras", Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 29/07/1988, Serie C, N° 4, párrafo 177). Entonces, la estrategia elegida por la Fiscal del caso eventualmente implicó el riesgo de que la jurisdicción entendiera insuficiente la evidencia colectada para arribar a la certeza que exige el dictado de una sentencia condenatoria, como ocurrió en el voto en minoría del TJ y como advirtió el integrante del TI, si bien se inclinó por la confirmación del fallo, lo que a su vez habría frustrado las obligaciones asumidas por el Estado. Como ha señalado el colega de primer voto, nuestro país ha asumido el compromiso internacional de brindar protección efectiva a las víctimas de conductas de violencia por razones de género, deber que impone pautas para el correcto abordaje de este tipo de hechos, establecidas en los distintos instrumentos que cita (CEDAW, Convención de Belém do Pará, Declaración de Cancún, Reglas de Brasilia, Ley 26.485 y Ley 4650 de Río Negro). Dicha normativa constitucional y convencional obliga entonces a los operadores judiciales a extremar los recaudos para dar respuesta y lograr la sanción de actos de violencia contra la mujer en razón de tal condición, lo que supone una actitud proactiva y exhaustiva por parte del Estado en el desarrollo de las investigaciones, responsabilidad que recae sobre el Ministerio Público Fiscal como titular del onus probandi, en procura de construir una acusación cuya contundencia resulte idónea para derribar la presunción de inocencia de que goza el imputado y lograr así una condena más allá de toda duda razonable. MI VOTO. A la misma cuestión la señora Jueza Liliana L. Piccinini dijo: 1. Adelanto mi coincidencia con el temperamento que propicia el señor Vocal que comanda el Acuerdo; sin embargo, lo haré por mis propios fundamentos, toda vez que para ello prescindiré de las argumentaciones presentadas por las partes en su respectivos escritos y ceñiré mi análisis y ponderación al conocimiento expuesto en la audiencia. Ello en virtud de tener fijada mi posición al respecto en el fallo STJRN Se. 152/21 Ley 5020 "UFT 1" y, con mayor extensión, en STJRN Se. 166/21 Ley 5020. Y si bien la mayoría recoge en sus consideraciones lo expuesto en la presentación de la impugnación y su conteste, en la labor de asumir el conocimiento y de decidir, no me encuentro constreñida a hacerlo de ese modo. Es mi criterio estar a los principios que informan al sistema acusatorio-adversarial que se remarcan en el art. 7 del Código Procesal Penal (léase: oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplificación, celeridad) y a ellos me atengo de modo irrestricto y consciente de estar ante una reforma de segunda generación. He puntualizado en los precedentes citados que la oralidad del sistema mixto (reforma de primera generación) permitía remitirse a lo escrito y en la vía extraordinaria ante este Cuerpo ni siquiera era obligatoria la presencia de las partes y, si comparecían, se les permitían las breves notas para abundar sobre lo ya escrito. Una audiencia para oír en la que nada se decía y nada se escuchaba. En el sistema que hoy nos rige no solo se oraliza, se litiga y se controvierte, sino que el Tribunal debe propiciar que así ocurra. Luego, se resuelve en base a lo argumentado por los contendores. De allí que trajera en cita a Oscar De Vicente y Mauro Lopardo ("Litigación y oralidad: su importancia en un sistema adversarial para mejorar la calidad de información", en Revista de Derecho Procesal Penal, T° 2016-1), en cuanto exponen: "... la litigación no es más que un conjunto de reglas y herramientas que permiten mayor protagonismo a las partes, resguardando la imparcialidad del juzgador, y potencia el contradictorio en un ámbito de igualdad, con la finalidad de lograr mejor calidad de información y beneficiar el servicio de justicia. En conclusión, se tiende a que todo sistema acusatorio sea sumamente adversarial para cumplir aquel mandato superior". También en resguardo de la imparcialidad se tiene dicho que "resultan de utilidad algunas de las aportaciones que, desde la perspectiva del trialismo jurídico, realiza Aragoneses Alonso (1960: 91/2) al estimar que la vigencia del mentado principio exige la plena observancia de la máxima audiatur et altera pars, porque la forma más idónea para llevar a cabo un reparto por un tercero es el proceso, entendido como estructura en la que los sujetos del reparto exponen al órgano encargado de su decisión sus tesis en forma de controversia. El deber de imparcialidad del órgano decisor exige enterarse de la controversia, lo que supone la audiencia de ambas partes. Como expone Werner Goldschmidt en su fundamental monografía, quien no confiere audiencia a ambas partes por este solo hecho ya ha cometido una parcialidad, porque no ha investigado sino la mitad de lo que tenía que indagar. Una resolución acertada en tal supuesto es una obra de azar" (Ricardo Favarotto, "Sistema acusatorio, función jurisdiccional y litigación adversarial", en Revista de Derecho Penal y Criminología 2019 -julio-, 07/07/2019; Cita: TR LALEY AR/DOC/1368/2019). Quienes hemos transitado las reformas desde el Código Procesal Criminal, totalmente escriturario, al mixto y finalmente al acusatorio de corte adversarial, bien sabemos y asumimos que cambiar códigos no alcanza, si el cambio no viene acompañado de una radical transformación de las prácticas de los operadores jurídicos. Citando a Zaffaroni estimo necesario -nuevamente- apuntar que "un código es una ley y una práctica es una cultura. Una ley es un deber ser y una práctica es un ser. El deber ser es un ser que no es (o que por lo menos aun no es), y la práctica es un ser que es. Es bueno que haya un deber ser que trate de orientar al ser hacia lo que debe ser (la práctica inquisitiva hacia la acusatoria), pero se trata de un proceso y no de un fenómeno automático" (prólogo a El proceso penal, según la nueva Ley Procesal Bonaerense, Ed. Quorum, Buenos Aires, 2004). Entonces, a la razón práctica que tiene el escrito, además de dar inicio al trámite de la impugnación, se le añade otra de mayor peso que conlleva el traslado a la contraria en pos de resguardar la bilateralidad y garantizar el eventual y leal contradictorio que se producirá a viva voz en la audiencia, en la que las partes deben proporcionar información de calidad al Tribunal. Entre otras consideraciones que manifesté en la Sentencia N° 166/21, y que no detallo aquí con el fin de extraer y reiterar solo lo pertinente a este caso, recordé las enseñanzas de Piero Calamandrei, quien nos ofrecía la siguiente reflexión: "el juez no está nunca solo en el proceso. El proceso no es un monólogo, sino un diálogo, una conversación, un cambio de proposiciones, de respuestas y de réplicas, un cruzamiento de acciones y reacciones, de estímulos y contraestímulos, de ataques y de contraataques. Por ese motivo ha sido comparado con una esgrima o una contienda deportiva, pero se trata de una esgrima de persuasiones y de una contienda de razonamientos". También aclaré que no postulo el lema (a la inversa) de Mario Oderigo "Saliva vs. Tinta"; simplemente aliento la consolidación del sistema procesal acusatorio adversarial, en la convicción de que constituye el desafío de constitucionalizar el proceso penal en el que no solamente se impone a la jurisdicción el cumplir cabalmente su función con independencia e imparcialidad, sino también a las partes el lograr que el desarrollo de las audiencias se conciba como contienda estratégica y comunicativa en la que acusación y defensa ejercen los poderes de verificación y refutación. Lo hasta aquí expuesto es con el solo fin de dejar sentado que las alegaciones que tengo en consideración son las expuestas por las partes en la audiencia, que -por cierto- han sido suficientes y portadoras de información útil para resolver. 2. Alegatos en la audiencia 2.1. Corresponde señalar que al resolver el recurso de hecho se habilitó la instancia de impugnación extraordinaria en orden a los siguientes agravios, a saber: arbitrariedad de sentencia por absurdo en la valoración de la prueba, incumplimiento de la garantía del doble conforme e incumplimiento de los principios de objetividad e imparcialidad previstos constitucionalmente por parte del Ministerio Público Fiscal. El señor defensor particular cuestiona que el TI, siguiendo el razonamiento del TJ, avalara la existencia de un contexto de violencia de género a partir de la declaración de la propia víctima, junto al razonamiento que habrían desplegado los profesionales de la OFAVI y de la SENAF al reproducir en sus conclusiones los extremos denunciados por C. A criterio de la parte, ese contexto de violencia de género, aun en caso de haber existido, había finalizado cuanto menos un año antes de la denuncia, según reconoció la víctima en la audiencia de debate. Puntualiza que el delito de abuso sexual con acceso carnal tipificado en el art. 119 del Código Penal no se comete simplemente sin el consentimiento de la víctima, sino que corresponde corroborar la existencia de una causa que haya impedido consentir libremente la acción y, a diferencia del presente caso, el contexto de violencia de género como condicionante de la voluntad no ha sido en modo alguno acreditado por el TJ. Con respecto a la violencia para cometer el acceso carnal, expresa que el TI retomó el informe del médico forense Bustos en cuanto a la constatación de enrojecimientos en los pechos de C., pero omitió valorar que durante el desarrollo del juicio el profesional refirió que ello "podría" ser compatible con la mecánica abusiva denunciada, es decir, no resulta ser una afirmación que brinde certeza. Contradice lo que -según su propio relato- ha expresado la víctima respecto de la dinámica del hecho e insiste en la inexistencia de lesiones en el cuerpo de C., no obstante haber dicho que fue tomada de ambas muñecas para sujetarla, puntualizando la circunstancia de que no se haya roto la ropa producto del supuesto ataque sexual -lo cual se pregunta y a la vez se responde- y finalmente la presencia de material genético en el ano de la víctima, todo lo cual -a su entender- es una demostración de que existió movilidad producto de un acto sexual consentido, incompatible con una situación de abuso. Advierte que, luego de la formulación de cargos, la víctima se presentó en la Fiscalía para formular la retractación de su denuncia y que, aunque la OFAVI y la SENAF identificaron dicho accionar como producto del ciclo de la violencia, el letrado afirma que ello es demostrativo de la falta de credibilidad y veracidad de su testimonio, a lo que añade que de los informes psicológicos no surge la existencia de estrés postraumático. Afirma que, luego de la retractación, C. se quedó en la casa de H, quien se mudó a la ciudad de Cipolletti una vez que obtuvo la libertad. Señala que absurda y arbitrariamente el TJ y el TI entendieron que la defensa debía explicar los motivos por los cuales había existido una falsa denuncia, es decir, que a su criterio se produjo una inversión de la carga de la prueba. Dice conocer la obligatoriedad de aplicar las disposiciones previstas en la Convención Belém do Pará y en la Ley 26485, pero que ello no puede implicar una afectación de los derechos fundamentales que amparan a su asistido, tales como el principio de inocencia y la regla in dubio pro reo, puesto que las cargas probatorias le corresponden al Ministerio Público Fiscal. Sobre el agravio relativo a la violación del principio de objetividad que le achaca a la labor investigativa desarrollada por la acusación pública, sostiene que no hay que olvidar que en nuestro sistema constitucional argentino el descubrimiento de la verdad es el norte del proceso penal, más allá de que se hayan incorporado institutos provenientes del sistema anglosajón como la adversariedad y la litigación como fuente de construcción de la solución jurídica. Alega que el art. 120 de la Constitución Nacional le impone al Ministerio Público Fiscal el deber de objetividad y que en el presente caso este ha sido vulnerado, en virtud de la falta de producción de prueba que consideraba esencial para la resolución del caso, tales como los testimonios del hermano de la víctima, de su empleadora y de los hijos menores de edad y el croquis del espacio físico donde habría ocurrido el abuso sexual denunciado. En definitiva, considera que el Ministerio Público Fiscal tiene la obligación de producir la prueba de cargo y, además, la de descargo. Esto es, no puede omitir ni ocultar pruebas que beneficien a la persona acusada de cometer un delito. En virtud de las razones dadas, solicita que se haga lugar a la impugnación extraordinaria y se absuelva a su asistido, y formula asimismo la reserva del caso federal. 2.2. El señor Fiscal General Fabricio Brogna expresa que los agravios expuestos por la defensa no pueden prosperar y contesta cada uno, en el orden desarrollado por la recurrente. Sostiene que quedaron plenamente acreditados la situación y el contexto de violencia de género padecido por la víctima y enfatiza que el hecho de abuso sexual es, en sí mismo, una manifestación de dicha violencia por razones de género. Puntualiza que no es necesaria la existencia de pruebas físicas para tener por acreditado el abuso sexual, como postula la defensa, y respecto de la presencia de enrojecimientos en los pechos de la víctima, advierte que -efectivamente- ello ha sido ponderado por el TJ y el TI como prueba indiciaria que posteriormente se enlazó con el plexo probatorio reproducido en el juicio, acorde con la valoración integral que debe regir en este tipo de supuestos. Realiza consideraciones sobre la mecánica del hecho y, en relación con la presencia de material genético en el ano de la víctima y las lesiones en sus pechos, estima que corroboran la dinámica abusiva denunciada. Alude a la postura plasmada por el letrado defensor y remarca que ignora la perspectiva de género que debe guiar la resolución de los hechos como el aquí ventilado. Apunta asimismo que la defensa, merced a su argumentación, exige que la integridad de la víctima de un abuso sexual reúna ciertas características y que esta se comporte de determinada manera luego del evento padecido. Con relación a la retractación de la denuncia, afirma que es un tema en sí mismo, dado que implica buscar respuestas en el círculo vivenciado por la víctima durante el proceso. Destaca que las profesionales que intervinieron en el caso concluyeron que C. priorizó el bienestar de sus hijos en el marco del proceso y, por lo tanto, acudió a la Fiscalía para solicitar la morigeración de la medida cautelar y el dictado del cese de la prisión preventiva de H., señalando que había recibido la visita de la madre y familiares del imputado. Acota que ha sido la Fiscalía, luego de transcurrido un mes y pocos días de prisión preventiva la parte que pidió la audiencia para requerir la morigeración de la medida de coerción; lo que demuestra la objetividad del Ministerio Público Fiscal. Asevera que no existió una exigencia probatoria del TI hacia la defensa tendiente a que verificara la falsa denuncia que le atribuye a C., sino que se plasmó una reflexión dirigida precisamente a responder las proposiciones del letrado, que ha invocado la animosidad o falta a la verdad en el testimonio de la víctima sin sustento alguno en las constancias del legajo. Reitera que no existe una inversión de la carga de la prueba en contradicción con el principio de inocencia, ni se ha requerido a la defensa de H. que produjera determinada prueba. En relación con la alegada violación al principio de objetividad, el representante del Ministerio Público Fiscal observa que ya fue analizado y discutido en la instancia anterior, ocasión en la cual el TI brindó las respuestas del caso y desechó las vulneraciones de derechos esgrimidas en la impugnación. Descarta las críticas a la supuesta falta de objetividad en la labor acusatoria, ya que no se trata de la negativa de la Fiscalía de producir prueba solicitada por la defensa, y tampoco se trataría de un supuesto de omisión en la producción de prueba de descargo. Resalta que el letrado particular critica nuevamente la calidad y cantidad de prueba de cargo que los jueces tuvieron en cuenta a la hora de condenar a H. y discrepa respecto de aquella prueba que no ha sido introducida al debate en virtud de la propia estrategia defensista. Aduce que la tesis acusatoria construyó su teoría del caso y tuvo por probado el hecho gracias a la existencia de diferentes elementos de prueba que estimó suficientes, pudiendo prescindir y desistir de testigos, como el caso del hermano de la víctima, acto que no fue objetado por la defensa. Advierte luego que no ha existido un conflicto de objetividad achacable a la actividad del Ministerio Público Fiscal, sino que el impugnante pretende cuestionar el estándar probatorio construido en la sentencia condenatoria. Posteriormente, efectúa un análisis que considera semántico respecto de la cuestión introducida por la parte y considera que la objetividad no resulta ser una exigencia prevista en el ordenamiento jurídico, sea en la Constitución de Río Negro, en el Código Procesal Penal o en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, distinto de la recepción de la legalidad como principio que debe guiar la actuación de la acusación pública. Por ello, entiende que la cuestión a dilucidar es la delimitación del alcance que tendría la objetividad como principio que integra la legalidad. En esa línea argumental, el señor Fiscal General considera que necesariamente este análisis tiene que ser contextualizado con el cambio de procedimiento operado con el sistema acusatorio. A su criterio, la verdad se construye a partir de la actividad estratégica desplegada por las partes y añade que, conforme la ley, la acusación pública local tiene la obligación de velar por los intereses de la víctima y por los intereses generales de la sociedad. Manifiesta no estar de acuerdo con el agravio del letrado particular con respecto a la vulneración del principio de objetividad ocasionada por la falta de producción de la prueba enumerada en la impugnación, pues a su entender el sistema acusatorio simplemente impone la obligación de no ocultar prueba de descargo que beneficie al acusado. Reitera que la actividad persecutoria de la Fiscalía es estratégica en cuanto a la construcción de su caso y que, por lo tanto, sería un sinsentido que se llevaran a cabo medidas tendientes a demostrar la culpabilidad de la persona y, paralelamente, aquellas en miras a demostrar su inocencia, como postula el recurrente, aludiendo a un rol esquizofrénico. Apunta que el sistema acusatorio adversarial impone a cada una de las partes una función opuesta, por lo que no habría intervención jurisdiccional en aquel escenario donde la teoría del caso de una y otra fueran coincidentes. Admite que la Fiscalía debe producir todas las medidas de prueba que considere necesarias, tanto de cargo como de descargo, pero no por obedecer a un parámetro de objetividad, sino porque esa sería su actividad persecutoria en tanto litigio estratégico, al construir su propia teoría del caso y determinar la suficiencia de una eventual acusación. Luego repasa la acción desplegada por las partes en las etapas anteriores y señala que el conjunto de evidencias ha sido obtenido íntegramente por el Ministerio Público Fiscal y que la defensa optó por no aportar prueba propia, limitándose a contradecir aquella incorporada por la acusación pública, sin petición alguna en términos de suficiencia probatoria. Concluye entonces que el recurrente adoptó la estrategia de pasividad en el proceso pues así lo entendió apropiado para velar por los intereses de su asistido, pero que resulta improcedente que, luego del dictado de la sentencia condenatoria, introduzca proposiciones fácticas o reclame pruebas que no requirió o que consintió en su oportunidad. Finaliza su alegato afirmando que no puede prosperar la impugnación extraordinaria interpuesta por la defensa técnica de H. y solicita que se confirme la sentencia condenatoria. 3. Solución del caso 3.1. El hecho reprochado: El Ministerio Público Fiscal atribuyó a J.G.H. la comisión del evento criminoso que fue descripto del siguiente modo: "Ocurrido el día 30/07/2018 a las 12:00 hs. aproximadamente en el domicilio del imputado J.G.H. ubicado en calles..., en el Barrio... de ésta ciudad [General Roca]. En dichas circunstancias se hizo presente la denunciante E.B.C. a los fines de ver a los tres hijos que tienen en común, creyendo que su ex pareja no se encontraba en el lugar. Sorprendida con la presencia del imputado, éste la hace pasar a una habitación diciéndole que tenían que hablar de los chicos, cerrando la puerta pero sin llave, mientras los niños permanecieron en el comedor mirando la televisión. H. empezó con recriminaciones e insultos, ante lo cual C. intentó retirarse del lugar. Momento en el cual el imputado ejerció violencia física sobre ella, la tomó de la mano y la empujó a una cama matrimonial, mientras que con una mano le apretó el pecho con la otra aprovecho para sacarle la ropa. Le mordió los senos ocasionándole eritemas aledaños a ambas aréolas. Le practicó sexo oral vaginal y la accedió carnalmente también vía vaginal en contra de su voluntad. C. siempre opuso resistencia diciéndole que 'no quería', pero H. la inmovilizo con sus brazos ejerciendo presión contra la cama. Finalizado lo cual, él la amenazó diciéndole que no le importaba pegarle un tiro en la frente a ella y a su hermano, si ya tenía dos en la bolsa, hasta que un momento, C. le pidió ir al baño, y aprovecho para escapar del lugar". 3.2. Según los agravios expuestos por la defensa, en la sentencia de condena se ha valorado la prueba de manera arbitraria y absurda, violando la sana crítica racional, y el TI ha incurrido en igual vulneración al confirmar el fallo, por lo que entiende omitido el doble conforme. Frente a tal tacha, que ha dado lugar a la habilitación de esta instancia extraordinaria en orden a lo prescripto por el art 242 inc. 2° del Código Procesal Penal, corresponde verificar si la decisión del TI carece de los atributos sentenciales en lo que a la labor del máximo esfuerzo y rendimiento se refiere. Al repasar el fallo del Tribunal de la instancia ordinaria, fácilmente se advierte que la Defensa ha expresado en la audiencia idéntica crítica respecto de la sentencia del TJ y sus agravios han sido atendidos y respondidos. Se ha plasmado en las consideraciones del TI que, en cuanto a la falta de fundamentación para considerar creíble el testimonio de la víctima, la impugnante no refutó que aquella ha padecido violencia de género durante años ni tampoco se ha hecho cargo de los testimonios de la licenciada Lorena García y la mirada victimológica expuesta por Gladys Gzain. Para el TI tales evidencias permiten sostener la declaración de la víctima y además acreditan el contexto de violencia de género en el que se encontraba inserta, lo cual se halla explicado en el devenir del legajo. Otro punto de crítica desechado por el TI se refiere a los hematomas en los pechos de la víctima, respecto de lo cual se dejó sumamente en claro que ello no fue motivo de agravio de la defensa, pues esta sostuvo que la relación sexual existió pero con consentimiento y que el punto de agravio radicó en la ausencia de golpes en el cuerpo que fueran compatibles con el abuso. La respuesta del Tribunal, que en esta instancia la defensa afirma no haber recibido, surge en el punto 3 del fallo: "lo cierto es que no resulta necesario para tener por acreditada una relación sexual no consentida, que deban quedar marcas en el cuerpo de la víctima". En relación con la retractación y la ausencia de ponderación de lo expuesto por la licenciada García, el TI repasó lo fundado en la foja 23 del fallo condenatorio y señaló que el testimonio de la experta había sido bien ponderado por el juzgador, remarcando: "La licenciada, deja de manifiesto que las evasivas de C. han sido una constante en la entrevista, pero sin embargo le ha dejado en claro que los menores extrañaban a su papá (en relación al imputado)". A ello agregó que "las críticas del defensor no resultan ser más que una reiteración de planteos ya realizados al momento de la clausura del debate". En otro párrafo del fallo el TI aseveró: "No resulta lógico que la víctima haya desarrollado toda una estrategia por haberse arrepentido de tener relaciones, esa es una postura defensista de H. ante la contundencia del testimonio de la víctima, no existe un solo indicio que permita suponer que la víctima pudiera mentirle a la policía, a los médicos que la atendieron y más aún, sobre la hipótesis de denunciarlo al imputado para recuperar a sus hijos". 3.3. Como bien puede advertirse de la sola lectura de la decisión puesta en crisis por el impugnante, se colige que a todos y cada uno de los agravios se les ha otorgado respuesta, incluyendo el análisis de coherencia interna del testimonio de la víctima, la relevancia de las declaraciones de las entrevistadoras García y Gzain y el alcance de lo determinado por el doctor Bustos. Luego de la revisión del cuadro indiciario y del contexto que claramente se define como violencia de género y en el marco de circunstancias anteriores, concomitantes y posteriores al hecho, el TI concluyó: "Del análisis de la prueba testimonial e indiciaria, se llega a la conclusión que permite tener como lógico y razonado la decisión que por mayoría [h]a tomado el Tribunal de juicio que le otorga la responsabilidad atribuida al imputado". Por consiguiente, la conclusión no es meramente dogmática ni obedece al apuro o al cúmulo de decisiones que el organismo atiende a nivel provincial, tal como ha argüido la empeñosa defensa, sino que se está ante el pormenorizado análisis de los puntos que se expusieron como agravios, otorgando las respuestas acordes a la doble conformidad de lo resuelto. Es preciso aclarar que el TI -como surge de lo reseñado en su sentencia- se abocó a analizar la crítica efectuada por el defensor respecto de la prueba supra señalada (léase: los testimonios de García y Gzain), esto es, que el pronunciamiento -como corresponde- se ciñó a la medida de los agravios, expresando fundadamente las razones que -obviamente- la defensa no comparte, pero no por ello dejan de revestir la calidad o condición exigible por el art. 200 de nuestra Constitución Provincial. La arbitrariedad y la absurdidad no solo deben ser alegadas, sino que deben ser demostradas, faena incumplida por la parte impugnante. Debo hacer notar que, a la hora de exponer su crítica ante esta sede, la defensa la dirige a los testimonios de la víctima, de la integrante de la OFAVI (Gzain) y de los operadores de la SENAF, manifestando que estos últimos solo repitieron lo que la víctima les habría contado. Sostiene que esta miente (casi extorsivamente), que Gzain contó lo que ella le había expuesto, e incluye a los operadores de la SENAF. Esto último resulta novedoso y a la vez confuso, porque no podría achacársele al TI que no haya analizado o conformado el análisis de pruebas no cuestionadas ante aquella sede. No obstante la notoria falta de correcta intervención impugnaticia, tal como lo ha expresado el Ministerio Público Fiscal en la audiencia, es evidente que se trata de reeditar -una y otra vez- la disconformidad con el mérito otorgado al plexo probatorio. Sin embargo, de lo reseñado en el punto 9 de la sentencia del TI se colige que, haciendo gala del doble conforme, todos los testimonios rendidos en el juicio y ponderados en la sentencia de condena fueron revisados en la medida de lo revisable, al igual que los indicios de contexto. Se ha dado entonces cumplimento a la exigencia del doble conforme previsto en los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Vale resaltar que en dicha revisión, además, tuvo lugar la audiencia respectiva en la que la defensa plasmó sus motivos de agravio y la Fiscalía los contestó, a la vez que ambas partes respondieron las preguntas que les efectuaron los integrantes del Tribunal. La decisión del TI evidencia un correcto tratamiento de las cuestiones de hecho y prueba, con amplio desarrollo argumental, que torna estériles las críticas con respecto a la revisión integral del fallo, en conformidad con los parámetros fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Casal" (Fallos 328:3399) y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los precedentes "Herrera Ulloa" y "Mohamed". 3.4 También se ha traído ante este Tribunal la denuncia de vulneración de la garantía constitucional de su asistido, a quien debe presumirse inocente, y su correlato legal de estar en su favor ante la presencia de una duda razonable. El señor defensor se manifestó conocedor de la normativa vinculada con los derechos de las mujeres, tanto legal (Ley 26485) como convencional (Convención de Belém do Pará), y reseñó normas de rango constitucional protectorias de los derechos de las personas sometidas a un proceso penal, demandando a este Cuerpo actuar con equilibrio. Empero, tal como se expresó, el conjunto probatorio reunido en el presente legajo enervó la presunción de inocencia a favor del acusado, en tanto se tuvo por configurada su responsabilidad, en sendas instancias anteriores, de modo fundado en los términos expuestos por el Ministerio Público Fiscal durante el juicio. Por consiguiente, la hesitación razonable invocada, postulando la absolución de H., solamente responde al pertinaz desacuerdo con la ponderación del material probatorio que efectuó el TJ. Dichas críticas carecen del sustento necesario para conmover la decisión, aledañas a estimaciones personales del impugnante, cargadas -ciertamente- de estereotipos lanzados sin ambages al correr de su discurso (v.gr. "violencia inexistente" porque no gritó, porque no tenía rastros de sujeción en sus muñecas, porque no tenía desgarrada su ropa, porque negó la existencia de sexo anal; "víctima mentirosa" porque quiso retirar la denuncia, y "víctima extorsionadora", porque inventó todo para quedarse con la tenencia de sus hijos y con la vivienda del imputado). Sabido es que el estado de duda no puede reposar en una pura subjetividad, sino que debe derivarse de la racional y objetiva evaluación de las constancias del proceso (CSJN Fallos 311:2547 y 312:2507, entre muchos otros), y que las pruebas deben evaluarse en una visión en conjunto, debidamente armonizadas unas con otras, para evitar una ponderación aislada y fragmentaria que conspire contra las reglas de la sana crítica racional (CSJN Fallos 308:640). Tal como lo recuerda el voto ponente, este Cuerpo ha establecido que las nociones in dubio pro reo o "duda razonable" son de difícil conceptualización, atento al grado de subjetividad que conllevan, asimilable al de otros términos de uso habitual en la práctica judicial vinculados con la certeza de culpabilidad apta para una condena o con la diferenciación entre lo posible y lo probable (STJRN Se. 78/21 Ley 5020). Para avanzar en el esclarecimiento de la cuestión, este Superior Tribunal ha determinado la preferencia por el sistema de estándares de prueba que intenta impedir la condena por error de un inocente, aun con la advertencia de que esto conlleva el riesgo de absolver a un culpable. En "... una breve síntesis que es útil para resolver esta solicitud jurisdiccional, corresponde decir que para el análisis del caso debe tenerse en cuenta '... el necesario resguardo de las garantías constitucionales en un proceso penal, con la invocación del principio de presunción de inocencia a favor del imputado, en tanto es «preciso tener presente que, como se recordó en los precedentes de Fallos: 328:3399 y 339:1493 (Considerando 9°), la reconstrucción de hechos acaecidos en el pasado que lleva adelante el juez penal en sus sentencias no se produce en idénticas condiciones a las que rodean la actividad de un historiador. Pues, a diferencia de lo que sucede en el campo de la historia frente a hipótesis de hechos contrapuestas, en el derecho procesal penal el in dubio pro reo y la prohibición de non liquet (arg. Fallos: 278:188) imponen un tratamiento diferente de tales alternativas, a partir del cual, en definitiva, el juez tiene impuesto inclinarse por la alternativa fáctica que resulta más favorable al imputado» (CSJN en causa «Tommasi», del 22/12/2020, considerando 6°, último párrafo)' (cf. STJRN Se. 7/21 Ley 5020)" (ver STJRN Se. 31/21 Ley 5020). En esa dirección, para el caso de hipótesis contradictorias -de cargo y de descargo-, primero debe verificarse cada una en su mejor despliegue probatorio para compararlas y luego determinar si la que se dirige a echar por tierra la presunción inicial de inocencia del imputado posee adecuado sustento. El beneficio de la duda invocado por el letrado no puede prosperar, porque la duda a favor del acusado no es cualquier duda, sino solamente aquella que va más allá de una mera probabilidad de que los hechos pudieron ocurrir de otro modo. Contrariamente a sus pretensiones, no estamos frente a una duda que posea la entidad necesaria para alterar las conclusiones de una razonada evaluación de la prueba de cargo. Resulta insoslayable analizar el contexto en el cual se desarrollaron los hechos aquí ventilados, en miras a determinar si el razonamiento lógico plasmado en la sentencia condenatoria confirmada por el TI se ajusta a los parámetros probatorios existentes en el legajo. Tal como lo expone el primer voto, este Superior Tribunal ha referido en diversas ocasiones que la declaración del testigo único debe ser verificada por las demás pruebas incorporadas, de acuerdo con el sistema de la sana crítica (cf. STJRNS2 Se. 65/14 y Se. 73/14, entre otras). También hemos dicho que, en este tipo de delitos "entre paredes", generalmente la prueba de la autoría del imputado "tiene su fundamento principal en la declaración de la propia víctima, la que debe encontrar corroboración en prueba indiciaria conteste, que le provea de modo independiente certidumbre a lo referido. Ello es así pues, dadas las circunstancias del caso y la naturaleza del hecho, no es frecuente que estos delitos (contra la integridad sexual) sean cometidos en presencia de otras personas" (conf. STJRNS2 Se. 97/14). Asimismo, en el precedente STJRNS2 Se. 140/16, este Cuerpo mencionó una regla genérica vinculada con el método de ponderación del testimonio único y la factibilidad de llegar a una conclusión "de verosimilitud, racionalidad y consistencia, más allá de toda duda razonable", en la medida en que no se presenten circunstancias fácticas que pongan en entredicho lo sostenido y que dichas circunstancias pueden provenir del propio relato de la víctima o de prueba indiciaria de contexto. Con cita de jurisprudencia de este Superior Tribunal, el sentenciante expresó que en este tipo de sucesos, de gran complejidad en atención a la relación que unía a la víctima y al victimario, la prueba de cargo debe ser valorada con sumo cuidado y en conformidad con los lineamientos fijados como doctrina legal en el precedente STJRNS2 Se. 48/14. Dio cuenta de la normativa que resulta vinculante para la solución del caso y añadió que la declaración de la víctima debe ser corroborada con otras pruebas e indicios que permitan alcanzar una conclusión de verosimilitud, racionalidad y consistencia, más allá de toda duda razonable posible y que, en el presente caso, la prueba rendida en juicio permitía sostener el relato de la víctima en su integridad. A idéntico aserto arribó el TI luego de la revisión del fallo. Ratificó así el examen efectuado respecto de los años de relación entre C. y H., remarcó la existencia de situaciones de violencia intrafamiliar, traídas a colación por la denunciante y que motivaron la denuncia y actuación del Juzgado de Familia. Del relato se ponderó que cuando se mudaron juntos la relación fue distinta, que él cambió su personalidad y empezó a tratarla mal, y que ella no podía hacer ni decir nada sin su consentimiento, ni siquiera elegir su método anticonceptivo o visitar a su familia, porque a H. le molestaba. También señaló que por celos la golpeó, dándole cachetazos y también con una manguera en la espalda. La versión de la víctima, tanto en lo referido al antecedente del vínculo violento con el imputado como en lo relativo a la agresión sexual denunciada, encontró sustento probatorio en la prueba testimonial rendida en el juicio, como también en las circunstancias acordadas por las partes en las convenciones probatorias. En cuanto a lo primero, esto es, el contexto de violencia por el que había transitado la relación entre C. y H. antes del hecho denunciado, se estimó que se hallaba debidamente acreditado a raíz de los testimonios del licenciado Cristian Acuña y la licenciada Verónica Montero, ambos profesionales de la SENAF, como de lo informado por la licenciada Victoria Elisa Almendra, perteneciente al Departamento de Servicio Social del Poder Judicial. En cada prueba referida en la sentencia de condena ratificada por el TI es dable verificar cuáles son los extremos acreditados; así la Licenciada en Servicio Social de la SENAF Verónica Cecilia Montero destacó en su valoración que en el año 2018 había atendido a C. de manera espontánea, preocupada por la situación de sus hijos, a los cuales no podía ver dado que estaban con su papá, quien le comentó que tenían un acuerdo de palabra y ella los cuidaba de día y su padre por la noche. Asimismo le narró una situación de abuso, su preocupación por no poder ver a sus hijos y la mención de que él era una persona violenta y que la había forzado a tener relaciones sexuales. Por su parte, el licenciado Cristian Alejandro Acuña, Coordinador General de los programas de la SENAF, señaló que supervisa las prácticas de los operadores y que se evidenciaban en C. indicadores de haber vivido una infancia con muchas vulneraciones de derechos. A su vez, la licenciada Victoria Elisa Almendra, del Departamento de Servicio Social del Poder Judicial de Río Negro, relató que había entrevistado a la víctima en agosto de 2020, quien le había manifestado que las relaciones sexuales en muchas ocasiones eran por obligación, que no podía recibir métodos anticonceptivos porque él quería tener más hijos y que debía tomarlos a escondidas; remarcó que, además del contexto de violencia, de dichos testimonios surgía que E.C. siempre fomentó la relación del imputado con sus hijos. La licenciada Almendra acotó que la víctima había padecido este trato durante siete años, hasta que decidió mudarse con su familia de origen, y que H. había empezado a hostigarla, a mandarle mensajes y a amenazarla. La profesional informó además que la víctima refería intentar salir adelante, que su relato surgía coherente, que respondía a los interrogantes de modo tranquilo y que su deseo radicaba en que, a raíz del proceso judicial, el acusado la dejara en paz. Manifestó asimismo que C. había pensado en desistir de la denuncia porque temía que las consecuencias judiciales perjudicarían a sus hijos, toda vez que se vieron afectados cuando H. estuvo privado de la libertad. Añadió que la víctima había narrado que tuvo que crecer alejada de su familia, que ha padecido violencia de género crónica, física, verbal, económica, sexual y simbólica; que ha sufrido golpes e insultos y que fue obligada a mantener relaciones sexuales, despojada de toda decisión que tuviera que ver con su cuerpo, su persona, su sexualidad, la maternidad y el uso del dinero. Además, quedó asentado que, si bien contaba con las herramientas necesarias para denunciar, por el círculo de violencia en el que estaba envuelta, volvía a retomar la relación. 3.5. A esta altura es menester puntualizar que, en virtud de las afirmaciones efectuadas por la defensa en su alegato, referidas a la actitud de la víctima y señalando que esta habría dicho que la violencia intrafamiliar había cesado, dejando entrever que habrían recomenzado la relación desde hacía varios meses, y dado que la parte no cumplió con la carga de indicar el tramo exacto en que aquello habría sido expresado, fue necesaria la verificación de la declaración completa. Así, de ella no surge lo que el letrado defensor ha asegurado, sino todo lo contrario, pues al visualizar el testimonio de la víctima en el juicio surge que el imputado le infunde temor, tanto que solicitó declarar sin su presencia, y brindó un relato pormenorizado, desde el inicio de su vida en pareja, detallando las acciones violentas, los celos, las amenazas, las humillaciones, el sometimiento, hasta su decisión de denunciar la violencia en el fuero de Familia y acordar allí reglas de no acercamiento recíproco, por lo cual, para cuidar a sus hijos, ella concurría a la vivienda durante el día y se retiraba a trabajar cuando H. terminaba su jornada en la obra; en esas circunstancias se entendió lo sorpresivo de la presencia del imputado en la vivienda, ocasión en la que habría cometido el abuso sexual en su contra. Su versión de lo acaecido el día del hecho no ofreció fisura alguna con lo ya relatado, y no agregó ni quitó extremo alguno de lo sucedido. Del análisis del cuadro probatorio en su conjunto que se concatena en el razonamiento expuesto en el fallo se desprende la ausencia de razón para avalar la tesitura expuesta por la defensa técnica en cuanto a que la víctima habría denunciado falsamente al padre de tres de sus hijos. Por ello se concluyó que, aun cuando se trataba de versiones contrapuestas, lo alegado por esa parte -sumado a la declaración que brindó H. en el debate en cuanto a las relaciones sexuales consentidas- en modo alguno lograba conmover el reproche de la acusación fiscal. Luego, los mismos argumentos de defensa fueron reiterados ante el TI y recibieron idéntica ponderación. De tal modo, en lo que hace a las críticas sobre aspectos vinculados con la valoración de determinadas pruebas, el TI descartó un razonamiento arbitrario pues constató que la sentencia de condena había realizado una reseña de la prueba y había determinado su razón suficiente para tener por acreditada la hipótesis de cargo, para lo que analizó la declaración de la víctima, verificando su coherencia interna y confrontándola con el resto de las pruebas que permiten su convalidación. Como ya se adelantó, el TI enumeró y analizó los cuestionamientos esgrimidos por el defensor particular en su impugnación y se inclinó de modo unánime por su rechazo; en tal sentido, destacó que la defensa omitía refutar los argumentos que el sentenciante había desarrollado al considerar que C. ha sido víctima de violencia de género durante años, extremo que entendió corroborado dada la evidencia e información de calidad ofrecida por la acusación, destacando el testimonio de la licenciada Lorena García y la mirada victimológica de Gladys Gzain de la OFAVI. 3.6. Acerca de la ausencia de golpes en el cuerpo, que a criterio del recurrente serían demostrativos de la inexistencia de una situación de abuso sexual violento, el TI afirmó que tal exigencia no resulta necesaria para tener por acreditada una relación sexual no consentida, y dio razones para sostener su aserto. No obstante, en esta instancia extraordinaria, el impugnante insiste en afirmar que la ausencia de golpes o marcas que indiquen sujeción o inmovilización eran palmaria muestra de la inexistencia de fuerza y/o violencia y por ello evidenciaban el consentimiento para la copulación. En el marco de su encendido alegato, el señor defensor pretendió ilustrar con sus propios movimientos la imposibilidad de que el acto sexual se hubiera llevado a cabo como relató la víctima. Alzó sus brazos hacia atrás juntando las muñecas para explicar que en esa posición al imputado le era imposible sostenerlas con una mano y con la otra quitar la ropa; añadió luego que en esa posición también era improbable que pudiera practicar sexo oral y finalmente dijo que, al ser examinada, C. no tenía marcas de sujeción en sus muñecas. No es desdeñable el esfuerzo de la defensa como intento de persuasión; no obstante, en el montaje de la mise en scene soslayó o no se hizo cargo de la intimación del reproche, en el que no se menciona que C. haya sido tomada de tal modo, sino que se describe que con una mano le presionó el pecho, por lo que ninguna marca luciría luego en sus muñecas, y tampoco se hace cargo de la voluntad contraria de la víctima mientras le decía que "no quería". Sobre dicha circunstancia volveré más adelante, toda vez que el TI ha brindado razones, pero la defensa reitera e insiste en que no se encuentra acreditada circunstancia alguna que le haya impedido a la víctima resistir. Cabe consignar que, con cita de jurisprudencia de ese Cuerpo, el TI argumentó que la aplicación de la perspectiva de género como herramienta procedimental e interpretativa de ninguna manera desplaza el debido proceso legal que abarca la acusación, la defensa, el juicio y la sentencia como presupuestos de una condena válida. Advirtió entonces que no resultaba lógico que la víctima hubiera desarrollado toda una estrategia por haberse arrepentido de tener relaciones y que no existía un solo indicio que permitiera sostener la hipótesis de la defensa, quien "no ha demostrado qué sentido tendría que la víctima falte a la verdad en tamaño hecho". Seguidamente ponderó el testimonio prestado por C. en el juicio oral y destacó la solicitud de declarar sin la presencia del imputado, explicando al Tribunal la necesidad de hacerlo así por el temor que le infundía declarar frente a él, a lo que agregó que se la veía dolorida y, entre llantos, había relatado a las partes el hecho sufrido y mantenido la imputación en contra de H. En consecuencia, el TI descartó el agravio defensista en cuanto a la idea de una maniobra de C. para perjudicar a su pupilo, dado que su tesitura no había sido acompañada por la prueba rendida en debate más allá de lo que consideró meras argumentaciones subjetivas del recurrente. 3.7. Se verifica que se ha cumplido correctamente la ponderación de la fuerza probatoria del testimonio de la víctima y se ha desestimado de modo razonado la existencia de una versión falaz de lo ocurrido. En relación con ello, el embate de la defensa ante este Cuerpo ha consistido en asegurar que se le exigió probar que la víctima ha mentido, cuando esa parte nada debe demostrar, con lo que se ha configurado una inversión del onus probatorio. El argumento así expuesto se viste con el ropaje del sofisma, puesto que es acertado y verdadero que la defensa no está obligada a probar que su asistido es inocente, pero no es cierto que se le haya exigido probar la falsedad de lo denunciado por C. sino que, a modo de análisis reflexivo, tanto en la sentencia de condena como en la revisión del TI se puntualizó que no surgía de las constancias del legajo indicio alguno que permitiese barruntar que lo denunciado fuese falaz y que respondiera a un amañado interés de perjudicar al padre de sus hijos. Anoto que ante el TI se arguyó que dicho interés fue dirigido a lograr la tenencia de los niños, y ante este Tribunal se agregó el interés de quedarse con la vivienda. Ahora bien, del examen que corresponde efectuar en esta instancia, ceñida a los agravios oralizados y en la labor de juzgar la corrección del fallo impugnado, advierto que ha sido expuesto y razonado, conforme la información de calidad brindada por los testimonios de operadores que tomaron intervención (reitero: operadores de la SENAF y de la OFAVI, y del informe de la Lic. García), que la víctima fomentaba y /o propiciaba la relación de sus hijos con el padre, que había formado otra pareja con quien convivía y de esa unión nació otro hijo, que procuraba atender a los hijos en común con H. sin transgredir la regla de no acercamiento recíproco, para lo cual concurría en horario del mediodía a la vivienda y se retiraba cuando el imputado regresaba, para luego dedicar la noche al cuidado de una señora mayor. De las constancias del legajo y de los dichos de la víctima también se extrajo que durante siete años fue objeto de violencia en variadas formas y que la pretensa retractación sobre la que el defensor hace hincapié no se basa en la mentira preexistente, sino -antes bien- en su intención de no causar sufrimiento a sus hijos por la ausencia de su padre, sujeto a prisión preventiva. Entonces con claridad meridiana se ha puesto de relieve la capacidad de representación del testimonio de la señora C. y que tras la valoración total de sus dichos se corroboró su credibilidad y verosimilitud, con apoyo en la prueba de contexto. Se descartaron asimismo móviles espurios y se advirtió la persistencia en el relato de los hechos y la ausencia de motivos que la llevaran a mentir. En concreto, el TI se hizo cargo de rebatir de modo fundado los agravios formulados por la defensa particular, con lo que confirmó el razonamiento lógico seguido por el TJ para arribar a la sentencia condenatoria. Por consiguiente, decididamente no pueden prosperar los planteos fincados en la absurda valoración de la prueba y el incumplimiento del doble conforme, con el añadido reclamo de vulneración del principio de inocencia y de inaplicación de la duda en favor de su pupilo y la inversión del onus probandi. 4. Expuse más arriba que en la intimación del reproche se circunstanció la ausencia de consentimiento de la víctima y el no querer mantener la relación sexual a la que era sometida, respecto de lo cual la defensa reniega agregando el móvil o el interés malsano al mentir -lo que ya fue descartado-, puesto que el imputado sostuvo que el acto no fue contra la voluntad de C. Habida cuenta de la motivación razonada que otorgó verosimilitud y credibilidad al relato de la nombrada en lo que a la dinámica del hecho se trata, como también a las circunstancias antecedentes y concomitantes que se enmarcan en un cuadro de violencia de género; va de suyo que la hipótesis contraria no posee andamiaje y solo se trata de negar la existencia de lo ocurrido entre paredes. Ello eximiría de mayores razones a la hora de sellar la suerte de la presente impugnación. 4.1. No obstante, estimo que el señor Defensor merece una respuesta con buenas razones a sus alegaciones tendientes a demandar, por un lado, el equilibrio al momento de resolver y, por otro, a la advertencia de que el delito en reproche (art. 119 tercer párrafo CP) "no se comete simplemente sin el consentimiento de la víctima, sino que corresponde corroborar la existencia de una causa que haya impedido consentir libremente la acción y, a diferencia del presente caso, el contexto de violencia de género como condicionante de la voluntad no ha sido en modo alguno acreditado". El equilibrio al resolver la impugnación extraordinaria consiste en verificar, en casos como el presente, si el fallo impugnado ha cumplido con los estándares y las obligaciones que el plexo convencional impone al Poder Judicial. No se trata obviamente de remitirse únicamente a las preceptivas de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará) y a la Ley 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que se Desarrollen sus Relaciones Interpersonales (a la que la provincia de Río Negro adhirió mediante el dictado de la Ley 4650), que la defensa dice no desconocer, sino de toda la batería normativa incorporada a nuestro orden jurídico que compele, impone y obliga a los operadores del sistema a ponderar y juzgar con perspectiva de género. A la ley y la Convención antes citadas se suman la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Declaración de Cancún y las Reglas de Brasilia, y sirven de guía además las Recomendaciones del Comité de la CEDAW, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los dictámenes del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará -MESECVI-. El voto que encabeza el acuerdo ha sido generoso al detallar las prescripciones de los instrumentos citados y, para el caso, ya que el impugnante sostiene que no se está ante un supuesto de violencia de género, se recuerda que en su preámbulo la Convención de Belém do Pará establece que "la violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o particularmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades". También se estipula que la violencia contra la mujer "es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres", encuadrando e incluyendo la violencia física, sexual y psicológica. 4.2. No estará de más remarcar que al juzgar se aplican e interpretan las normas adecuadas al caso en clave convencional, se trate de normativa constitucional o supralegal. En ese rumbo y con ese horizonte, el Código Penal -en tanto norma infraconstitucional- merece interpretación conforme y de allí que, al acreditarse que el hecho de abuso sexual ha sido cometido contra una mujer que se encontraba inmersa en una situación de violencia de género crónica, que era amenazada, que el imputado le infundía gran temor, que ya había sido objeto de maltrato físico, todo ello valorado con perspectiva de género, se demuestra la existencia del elemento configurativo del tipo reprochado y en ello radican las causas por las cuales el consentimiento no ha existido. Su libertad sexual fue cercenada, su manifestación de voluntad contraria al acto no fue respetada, su dignidad y su autodeterminación fueron ignoradas por su agresor. No ha existido una única causa, sino un cúmulo de causas configurantes de la violencia de género, merced a las cuales la víctima no se encontraba en pie de igualdad frente al imputado. El reclamo y la advertencia del señor defensor se presentan con visos de alguna confusión con el texto anterior de la norma, que establecía la exigencia de víctima privada de razón o de sentido, o cuando por enfermedad u otra causa no pudiere resistir o cuando se usare fuerza o intimidación. La actual redacción de la norma incluye el abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder. Conforme lo hace notar D´Alessio, parece que llevan razón aquellos autores (aludiendo a Donna) que expresan que habría sido suficiente la inclusión de alguna genérica expresión que sintetizara la idea de que el acto debe ser contrario a la voluntad o la libre voluntad de la víctima. La interpretación conforme con la normativa convencional también se encuentra plasmada en la ley nacional antes mencionada, a la que la defensa ha aludido en sus alegaciones (Ley 26485) y que resulta de utilidad al analizar el tipo penal escogido. Esta norma no solo incluye en su art. 4 una definición sumamente amplia de violencia (al establecer que "[s]e entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal"), sino que agrega además que "[s] considera violencia indirecta, a los efectos de la presente Ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón". Asimismo, en su art. 5 se regulan diversos tipos de violencia y, en lo que aquí interesa, se advierte que no solo resultan relevantes para la calificación legal del caso la violencia física ("[l]a que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato agresión que afecte su integridad física") y la violencia sexual ("[c]ualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres"), sino también la psicológica ("[l]a que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia o sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación"). Concretamente, la señora C. no solo fue sometida física y sexualmente en la oportunidad reprochada, sino que en ese entonces se encontraba inmersa en una relación violenta con el imputado, quien le exigía sumisión, además de amenazarla y colocarla permanentemente en situación de desventaja. Por algo se había pautado que no debía haber acercamiento entre ellos y se habían establecido acuerdos que no fueron cumplidos. Retomando entonces el análisis del tipo penal, debe tenerse en cuenta que, como se adelantó, el art. 119 del Código Penal, en su primer párrafo, contempla diferentes situaciones para descartar la existencia de un consentimiento válido, que no son taxativas, atento a cómo finaliza la norma ("o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción"). Se ha aclarado que, "si bien con anterioridad parte de la doctrina consideraba que la conducta requería de una oposición o resistencia por parte de la víctima, actualmente se sostiene que la simple negativa al inicio o prosecución del acto sexual resulta determinante para la tipicidad del acto (...) en la concepción del bien jurídico 'no' quiere decir 'no'" (cf. Valeria A. Lancman y Fabian Caffaro, "El consentimiento en casos de abusos sexuales. Aproximación desde una perspectiva de género", en la obra colectiva Género y Derecho Penal, dirigida por Javier Esteban De La Fuente y Genoveva Inés Cardinali, Rubinzal Culzoni, 2021, pág. 233). En cuanto a los hechos cometidos en contextos de violencia de género, que implican una relación de poder basada en estereotipos culturales que suponen un sistema de jerarquía sexual del hombre sobre la mujer y la consecuente percepción de obediencia de la mujer hacia el hombre, existen diferentes matices que no pueden dejar de considerarse. Así, en la obra referida los autores destacan que "los abusos coactivos o intimidatorios a los que se refiere el art. 119 del CP requieren un particular abordaje que permita evaluar aquellos hechos en los cuales la víctima consiente el acto sexual, diferentes a otros casos donde sólo lo tolera sin signos de resistencia externa, o donde -en definitiva- la real voluntad o carga volitiva de la aquiescencia es contraria al desarrollo de la práctica. "En este sentido, detrás de una mera y formal invocación de un 'sí' pueden existir vicios en la voluntad, instaurados por actos de agresiones precedentes o por estereotipos culturales, que en definitiva excluyan la aquiescencia exigida por el tipo. En igual sentido, detrás del mero silencio o la ausencia de resistencia con signos externos visibles -recordando sobre este punto y como se dijo que 'quien tolera pero no consiente es víctima de abuso sexual'- también existirían genuinos supuestos de ausencia de aquiescencia que conformarían la tipicidad objetiva del abuso" (pág. 234). En la misma obra se describen luego diversas situaciones hipotéticas para reflexionar sobre si se está o no en presencia de consentimiento con relevancia jurídico-penal, que presentan similitudes con las observadas en esta causa, tales como el supuesto de "quien cree que no puede negarse al acto sexual de su pareja o esposo, pues considera que el hombre tiene pleno dominio sobre su cuerpo y como mujer tiene el deber marital de saciar su deseo sexual" o "quien sufrió actos de agresión físicos o psicológicos en anteriores oportunidades donde se negó a la práctica, o tiene el temor –también en actos precedentes- de que el hombre podría agredirla en caso de su negativa" (pág. 235). Se trata claramente de supuestos donde no se ha podido consentir libremente el acto, tal como le sucedió a C. en el presente caso, sin que la inexistencia de rastros físicos de resistencia puedan desvirtuar la presencia del abuso reprochado. Se advierte así la relevancia de ponderar esas vivencias anteriores y su persistencia en el tiempo, en contexto de violencia de género, además de los estereotipos culturales en las que se han enmarcado. 5. Resta analizar y responder los cuestionamientos que la defensa técnica formuló a la labor del Ministerio Público Fiscal, trocando luego en un agravio que centró en la ausencia de objetividad del órgano acusador, constitucionalmente obligado a actuar de modo objetivo. La parte reprocha que el funcionario de la parte acusadora no procuró producir prueba ni desarrolló o expuso diversas argumentaciones favorables al imputado, y hace especial alusión a la ausencia de fotografías del lugar del hecho o de un croquis del interior de la vivienda, con lo que se demostraría que las relaciones sexuales no podrían haberse cometido tal como dijo la víctima, pues deberían haber sido vistas por los hijos, que se encontraban en una habitación contigua; también alega que no se recibió declaración testimonial al hermano de la señora C., quien habría sido el primero en recibir noticia del abuso y habría aconsejado radicar la denuncia, ni se procuró la declaración de los patrones de la mujer, que le habrían dado licencia en su lugar de trabajo (cuidaba a una anciana) al advertir la situación de angustia que atravesaba por lo ocurrido. Por último, añade, no se escuchó a los niños mediante cámara Gesell en torno a lo sucedido ese día en que su madre asistió para estar con ellos. Conforme su criterio, tales pruebas no producidas en el juicio configuran omisión de tareas propias de su oficio, pues se ha limitado a recabar prueba de cargo y ha dejado de lado elementos de descargo. A su turno, el señor Fiscal General responde haciendo notar que en el sistema procesal vigente la construcción de la teoría del caso es estratégica y la Fiscalía tiene la facultad de realizar o solicitar se produzcan determinadas pruebas o no, según la necesidad de verificación del caso. Remarca que su actuación está guiada por el principio de legalidad y, en ese marco, debe ser objetiva, lo cual implica -aledaño al deber de actuar con lealtad y buena fe- que deben brindarse a la defensa los resultados de las pruebas y exhibírsele las evidencias, lo que en el caso ha sido cumplido por el Ministerio Público a lo largo de toda la investigación. También alude a que su obligación es la de acreditar la culpabilidad y no de reunir prueba de descargo aunque, de surgir, no debe ser ocultada. En cuanto a las declaraciones testimoniales no producidas en la audiencia, informa que el hermano de la víctima no pudo llegar al Tribunal y que la Fiscalía desistió con conformidad de la defensa; por su parte, en lo que hace a la declaración de la anciana a quien la señora C. cuidaba, la Fiscalía entendió que no era necesaria, como tampoco era razonable oír a los niños en cámara Gesell. Destaca asimismo que ninguna actividad probatoria le fue negada a la defensa y que dicha parte optó por una estrategia pasiva, lo cual también es válido. Adelanto que las observaciones planteadas por la defensa no ponen en evidencia la falta de objetividad en el desempeño de la acusación y, si bien no nos está dado conocer los pormenores del legajo en virtud de no revestir este Tribunal la condición de tercera instancia ordinaria, sino solo de juzgadores de la sentencia impugnada, puedo colegir que las pruebas ahora reclamadas por la impugnante no fueron ofrecidas en la etapa oportuna y, a todo evento, de haber sido necesarias para otorgar o negar credibilidad al testimonio de la víctima, ello habría sido consignado en el fallo que se ha puesto en crisis, lo que no ocurrió. Porque en definitiva, inéditamente, la defensa achaca falta de debida diligencia a la parte acusadora cuando esta logró probar su tesis del caso. Por otro lado, también es permitido preguntarse qué alivio de descargo habría logrado el recurrente con un croquis o una fotografía del interior de una vivienda si, según la tesis de la defensa, las relaciones sexuales existieron en la habitación aledaña a la cocina/comedor; con la puerta cerrada y sin llave -como dice la víctima- o sin cerrar porque se lo impedía el cable del televisor -como alega la defensa-, allí se llevó a cabo el acto. Y, de haber sido como lo pretende, con la puerta abierta o entornada, más que de descargo se ofrece como señal de mayor actitud violenta e irreflexiva, puesto que no reparó en la posibilidad de ser visto por los hijos. En cuanto a la posibilidad de entrevistar a los niños en cámara Gesell, acuerdo con la decisión de no haberlos sometido a un interrogatorio cuando nada sustancial podrían haber aportado. La resolución de oír a los niños es tema de delicado tratamiento, de allí que amerite siempre el análisis de la necesidad razonable de hacerlo, máxime cuando no se trata de un asunto que involucre sus derechos y, aun así, siempre atendiendo primordialmente a su superior interés. Sobre este punto el Comité de los Derechos del Niño ha reconocido la necesidad de búsqueda, en cada caso, de un equilibrio entre los diferentes elementos de la evaluación al resolver las medidas que más se ajusten a su interés superior. Sostuvo al respecto que "cabe destacar que la evaluación básica del interés superior es una valoración general de todos los elementos que guarden relación con del interés superior del niño, en la que la importancia de cada elemento se pondera en función de los otros. No todos los elementos serán pertinentes en todos los casos, y los diversos elementos pueden utilizarse de diferentes maneras en los distintos casos. El contenido de cada elemento variará necesariamente de un niño a otro y de un caso a otro, dependiendo del tipo de decisión y las circunstancias concretas, al igual que la importancia de cada elemento en la evaluación general". Asimismo, agregó: "Los elementos de la evaluación del interés superior pueden entrar en conflicto cuando se estudia un caso concreto y sus circunstancias. Por ejemplo, la preservación del entorno familiar puede chocar con la necesidad de proteger al niño contra el riesgo de violencia o malos tratos por parte de los padres. En esas situaciones, se tendrán que ponderar los elementos entre sí para determinar la solución que atienda mejor al interés superior del niño o los niños". Concluyó entonces que, "[a]l ponderar los diferentes elementos, hay que tener en cuenta que el propósito de la evaluación y la determinación del interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de los derechos reconocidos en la Convención y sus Protocolos facultativos, y el desarrollo holístico del niño" (Observación General Nº 14 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial; art. 3, párrafo 1; 2013, párrafos 80-82). En autos se advierte que, al suceder los hechos, los niños permanecieron en otra habitación, donde se encontraban mirando televisión; distinto habría sido el caso si hubieran presenciado lo ocurrido en forma directa. Así, luce acertada la decisión de que no hayan tenido que brindar una declaración que no arrojaría elementos relevantes, además de resultar ajustada a su interés superior, por priorizar también su bienestar general, al evitar su contacto con el sistema judicial en la determinación de un hecho que no involucra el ejercicio de sus derechos. 6. Finalmente, considero que también corresponde dar razones y ponderar lo expuesto por la defensa en su última intervención durante la audiencia, puesto que conforma su argumentación y esta debe ser atendida. En el tramo horario 1:47:33 de la grabación de la audiencia, reasume la palabra exponiendo, en lo sustancial, que el diseño constitucional del proceso penal es el modelo acusatorio, pero no adversarial. Remarca que es acusatorio "por más que en la provincia el legislador lo convierta en adversarial" y afirma que el debido proceso debe ajustarse al orden jurídico nacional. Refiere (sin identificar) que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado un sinnúmero de fallos revocando sentencias al advertir que la defensa "no ha estado a la altura" y seguidamente recordó el fallo "Quiroga" del cimero tribunal nacional, destacando el voto del señor Juez doctor Maqueda. No obstante su brevedad, la alocución pareciera estar encaminada a cuestionar la constitucionalidad del sistema procesal penal establecido por la Ley 5020 y, si bien no concluye con impetración alguna, obliga a efectuar consideraciones al respecto. Se tiene muy en claro que, desde siempre e inveteradamente, la Corte Suprema ha sostenido que el debido proceso, en el marco de un estado constitucional de derecho, se encuentra asentado en cuatro pilares: acusación, prueba, defensa y sentencia. En primer término, es menester anotar que, a partir de las constancias que este Cuerpo se encuentra habilitado a revisar (léase: las sentencias de las instancias anteriores) y las intervenciones en la audiencia, no se advierte en el caso que se configure un supuesto de falta de defensa técnica o de defensa ineficaz. Por ello, estas expresiones finales del impugnante remarcando fallos innominados del máximo tribunal, todos referidos a la ausencia de uno de los pilares del debido proceso penal antes mencionados, no se compadecen con las constancias del legajo. En cuanto a la falta de correspondencia entre el sistema procesal penal vigente en la Provincia, que efectivamente contiene notas del adversarial, y el que rige en el fuero federal y nacional, de naturaleza mixta y acusatoria de modo parcial (toda vez que el nuevo sistema sancionado y aprobado por la Ley 27063, con las incorporaciones dispuestas por la Ley 27272 y las modificaciones introducidas por la Ley 27482, se encuentra ya implementado en varias jurisdicciones), corresponde advertir que ambos cumplimentan los recaudos constitucionales y se ajustan a la definición de debido proceso penal. Las diferencias, que obviamente existen, están dadas en la mayor actividad de las partes en la construcción de la teoría del caso a juzgar (tesis vs. contratesis) y en la presentación de las evidencias y la información de calidad que expondrán frente al juzgador, entre otras que atienden a las facultades/potestades y obligaciones del Ministerio Público Fiscal, todas ellas relativas a su desempeño objetivo y a la lealtad y buena fe -tal como expone el señor Fiscal General en la audiencia y desarrolla el voto ponente-, aledaño a la igualdad de armas, que habilita a la defensa a conocer desde el inicio las actuaciones preliminares del legajo, a controlar y contradecir, y obliga a la acusación a poner en conocimiento todo aquello que surja de las pruebas producidas. Ciertamente no me extenderé en otras implicancias del sistema, como es la insoslayable necesidad de destrezas en litigación o el hecho de que le está absolutamente vedado a la magistratura ordenar y producir prueba de oficio; tanto menos ahondaré en la naturaleza de la verdad a alcanzar. Solo diré o reiteraré lo ya dicho en otras ocasiones, con este sistema o el anterior, en las que se reclamara la verdad real: ese norte tantas veces enunciado es una quimera y en definitiva no se trata de otra cosa que de un constructo, una construcción teórica cercana a lo ocurrido que se compadece con las evidencias y la información de calidad que los contendores logren arrimar. En segundo lugar, e ingresando al tratamiento de la temática de las diferencias entre nuestro sistema de persecución penal y de realización del derecho y el que aún rige a nivel nacional, cabe tener presente que las provincias no han delegado al Congreso de la Nación el dictado de los códigos de forma (arts. 121, 122 y 123 C.Nac. y 12 y 139 inc.14 C.Prov.), en tanto le corresponde a aquel el dictado de las normas de fondo (art. 75 inc.12 C,Nac.); asimismo, también corresponde a las Provincias organizar sus instituciones bajo el sistema republicano y democrático de gobierno, según los principios, derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución Nacional.(arts. 5 C.Nac. y 1° C.Prov.). De allí que en la organización institucional no merezca sospecha de inconstitucionalidad que el Ministerio Público sea intrapoder, esto es, que forme parte del Poder Judicial, a diferencia del orden nacional, que lo organizó como órgano extrapoder ( arts. 120 C.Nac. y 215 C.Prov. Río Negro), pues en ambos casos se respeta el sistema republicano de división de poderes; del mismo modo, los códigos de forma dictados por las Provincias y el legislado por el Congreso para la jurisdicción nacional y federal, en tanto respeten los principios, derechos, deberes y garantías, integran el orden jurídico sin mácula alguna. Por el contrario, resultan fiel cumplimiento del régimen federal, de la autonomía de las Provincias y de la soberanía popular. En nuestra Provincia, esto último surge del art. 2 de la Carta Magna en cuanto reza que el poder emana del Pueblo, que delibera y gobierna por medio de sus representantes y autoridades legalmente constituidas. Este básico racconto de preceptos constitucionales bastaría para evidenciar el yerro conceptual del impugnante, pero también es útil traer a colación el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Canales, Mariano Eduardo y otro s/ homicidio agravado - impugnación extraordinaria" (CSJ 461/2016/RH1), por su analogía sustancial con la temática que el impugnante esboza en su última intervención. En el considerando 7, el alto tribunal de la Nación con impecable claridad expuso: "Que, por su parte, conforme el diseño constitucional establecido en los artículos 5°, 121, 122 y 123 de la Constitución Nacional, es facultad no delegada por las provincias al Gobierno Nacional la de organizar su administración de justicia y, por ello, la tramitación de los juicios es de su incumbencia exclusiva por lo que pueden establecer las instancias que estimen convenientes (conf. Fallos: 'Strada, Juan Luis', 308:490; 'Di Mascio, Juan Roque', 311:2478; 330:164 y sus citas)". En el considerando 9, atendiendo a la densidad de la temática abordada, se recordaron dos premisas básicas de interpretación: "La primera, que 'la Constitución, en su contenido de instrumento de gobierno, debe analizarse como un conjunto armónico dentro del cual cada parte ha de interpretarse a la luz de las disposiciones de todas las demás (Fallos: 167:121; 236:100), pues sus normas, como las de toda ley, deben ser interpretadas en forma coherente, de manera que armonicen entre ellas' (Fallos: 328:1652 y sus citas, voto del juez Maqueda). "La segunda, recordando que este Tribunal, desde sus primeros pronunciamientos, jamás ha descuidado la esencial autonomía y dignidad de las entidades políticas por cuya voluntad y elección se reunieron los constituyentes argentinos, y ha sentado el postulado axiomático 'que la Constitución Federal de la República se adoptó para su gobierno como Nación y no para el gobierno particular de las Provincias, las cuales tienen derecho a regirse por sus propias instituciones, es decir, que conservan su soberanía absoluta en todo lo relativo a los poderes no delegados a la Nación' (Fallos: 329:5814 y sus citas, entre otros)". Luego se agrega, a modo de recordatorio y reflexión, que "[d]e tal modo, el ámbito de aplicación que surge de las citadas previsiones constitucionales debe ser entendido de modo tal de 'no olvidar que la reserva de la jurisdicción provincial de la que daban cuenta los ya citados arts. 67, inc. 11, y 100 de la Constitución Nacional (actuales arts. 75, inc. 12, y 116), era ajena al texto de 1853 y fue introducida por la Convención de 1860, con el deliberado propósito de impedir que las provincias carecieran de jurisdicción en las materias a que dicha norma hace referencia. Muy poco se habría avanzado en el país, cabe agregar, si todo el celo de los constituyentes de 1860 pudiese malograrse al poner en manos de una decisión legislativa, por elevada que fuese su finalidad, la suerte de las autonomías provinciales y, con ello, el sistema federal de gobierno (v. Fallos: 247:646, 669, considerando 18, voto de los jueces Boffi Boggero y Aberastury). Es por ello que esta Corte, tal como lo recordó oportunamente (Fallos: 271:206, 210, considerando 7°), ha reconocido desde antiguo la amplitud en el ejercicio de esas facultades reservadas. Así, ya en 1869, -11- estableció el principio fundamental de que las provincias conservan su autonomía en todo lo relativo a los poderes no delegados a la Nación (art. 104 de la Constitución Nacional, actual art. 121)' ('Castillo', Fallos: 327:3610)". Luego del pormenorizado análisis de los argumentos desarrollados por el impugnante en la audiencia, concluyo que no son portadores de razón alguna que imponga revocar la sentencia impugnada. MI VOTO. A la misma cuestión los señores Jueces Sergio M. Barotto y Ricardo A. Apcarian dijeron: Atento a la coincidencia manifestada por el señor Juez y las señoras Juezas que nos preceden en orden de votación, NOS ABSTENEMOS de emitir opinión (art. 38 LO). A la segunda cuestión el señor Juez Sergio G. Ceci dijo: Por lo expuesto al tratar la primera cuestión, propongo al Acuerdo rechazar la impugnación extraordinaria interpuesta por el letrado Carlos E. Vila Llanos en representación de J.G.H., con costas. ASÍ VOTO. A la misma cuestión la señora Jueza Mª Cecilia Criado dijo: Adhiero a la solución propuesta por el señor Juez que me precede en orden de votación, VOTO EN IGUAL SENTIDO. A la segunda cuestión la señora Jueza Liliana L. Piccinini dijo: De acuerdo con lo expresado al considerar la primera cuestión propuesta para la deliberación, adhiero al temperamento propiciado en lo que atañe a la suerte adversa de la impugnación extraordinaria impetrada por la defensa particular, correspondiendo confirmar la sentencia del Tribunal de Impugnación en cuanto ha ratificado el fallo condenatorio. ASÍ VOTO. A la misma cuestión los señores Jueces Sergio M. Barotto y Ricardo A. Apcarian dijeron: Atento a la coincidencia manifestada por el señor Juez y las señoras Juezas que nos preceden en orden de votación, NOS ABSTENEMOS de emitir opinión (art. 38 LO). En razón de lo expuesto, el SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE: Rechazar la impugnación extraordinaria deducida por el letrado Carlos E. Vila Llanos en representación de J.G.H., con costas. Protocolizar y notificar. Firmado digitalmente por: APCARIAN Ricardo Alfredo Fecha y hora: 08.02.2022 08:26:27 Firmado digitalmente por: BAROTTO Sergio Mario Fecha y hora: 08.02.2022 08:31:36 Firmado digitalmente por: CECI Sergio Gustavo Fecha y hora: 08.02.2022 09:11:28 Firmado digitalmente por: PICCININI Liliana Laura Fecha y hora: 08.02.2022 11:11:08 Firmado digitalmente por: CRIADO María Cecilia Fecha y hora: 08.02.2022 09:28:05 |
| Dictamen | Buscar Dictamen |
| Texto Referencias Normativas | (sin datos) |
| Vía Acceso | (sin datos) |
| ¿Tiene Adjuntos? | NO |
| Voces | ABUSO SEXUAL - DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA - TESTIGO ÚNICO - DOCTRINA DEL SUPERIOR TRIBUNAL - VIOLENCIA DE GÉNERO - ACCIONES DE ESTADO - CONVENIOS INTERNACIONALES - PRUEBA INDICIARIA - SANA CRÍTICA - PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO - SITUACIONES JURÍDICAS SUBJETIVAS - PRUEBA DE CARGO - PRUEBA DE DESCARGO - PRESUNCIÓN DE INOCENCIA - BENEFICIO DE LA DUDA - IMPROCEDENCIA - PRUEBA DE PRESUNCIONES O INDICIOS - REQUISITOS |
| Ver en el móvil |