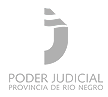Fallo Completo STJ
| Organismo | SECRETARÍA CIVIL STJ Nº1 |
|---|---|
| Sentencia | 81 - 06/11/2017 - DEFINITIVA |
| Expediente | D-1VI-2956-C201 - BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO C/ CASTELLO BAUTISTA ESTEBAN S/ EJECUTIVO (c) |
| Sumarios | Todos los sumarios del fallo (18) |
| Texto Sentencia | VIEDMA, 6 de noviembre de 2017. Reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores Sergio M. Barotto, Adriana Cecilia Zaratiegui, Enrique J. Mansilla, Liliana Laura Piccinini y Ricardo A. Apcarian, con la presencia de la señora Secretaria doctora Rosana Calvetti, para el tratamiento de los autos caratulados: “BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO c/CASTELLO, Bautista Esteban s/EJECUTIVO s/CASACION” (Expte. Nº 29119/17-STJ), elevados por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, a fin de resolver los recursos de casación interpuestos a fs. 109/114 y 116/119 y vta., deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe la Actuaria. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden del sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes: C U E S T I O N E S 1ra.-¿Es fundado el recurso? 2da.-¿Qué pronunciamiento corresponde? V O T A C I O N A la primera cuestión el señor Juez doctor Sergio M. Barotto dijo: I.- ANTECEDENTES DE LA CAUSA. La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, mediante la Sentencia Nº 56 de fecha 13 de octubre de 2016 dictada a fs. 87/101 y vta., en lo que aquí importa resolvió: “I.- Hacer lugar al recurso de apelación formulado en los términos del art. 544 por el ejecutado y, en consecuencia, revocar la decisión adoptada a fs. 48/51 vlta. II.- Hacer lugar a la excepción de inhabilidad de título y, por ende, desestimar la ejecución iniciada por el Banco Credicoop Cooperativo Limitado contra Bautista Esteban Castello con sustento en el pagaré suscripto en el marco de la solicitud de crédito N° 1042897. III.- Imponer las costas, relativas a ambas instancias, en el orden causado, atento a la existencia de doctrina y jurisprudencia contradictoria existente en torno al tema resuelto, lo que ha quedado plasmado en forma evidente en los presentes (art. 68, 2do párrafo del CPCyC).”. II.- AGRAVIOS DE LOS RECURSOS. Contra lo así decidido, interponen Recursos Extraordinarios de Casación, el demandado a fs. 109/114 y la parte actora a fs. 116/119 y vta., planteos que fueron contestados a fs. 133/135 y vta. y fs. 125/127, respectivamente. Al respecto, el demandado a fin de sustentar su aspiración de acceder a esta instancia de legalidad, argumenta que la sentencia impugnada ha incurrido en: a) La violación y errónea aplicación de la ley respecto de la preceptiva en materia de costas por inobservancia de los arts. 68 y 163 inc. 5) en función del art. 164 del CPCyC, 200 de la Constitución de la Provincia y 17 y 18 de la Constitución Nacional. b) En arbitrariedad por ausencia de motivación razonada, no sólo al aplicar erróneamente la normativa sobre las costas del proceso sino porque, además, los fundamentos para la admisión de la excepción planteada y la desestimación de la acción ejecutiva promovida, se contradicen con la decisión adoptada en relación a la imposición de costas, contrariando el principio de congruencia. Por su parte, el actor aduce que el fallo ha incurrido: a) En un supuesto de arbitrariedad manifiesta que descalifica la decisión como acto jurisdiccional válido. Sostiene que la arbitrariedad se encuentra evidenciada en la violación de la ley en tanto el fallo se dictó en franca oposición a las previsiones del art. 544 inc. 4) del CPCyC que dispone que la excepción de inhabilidad de título se debe limitar a sus formas extrínsecas, sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa. Expresa que a ello se suma el apartamiento del último párrafo de la norma citada respecto de la exigencia referida a la negación de la deuda para la procedencia de la excepción deducida. b) En la contradicción y errónea aplicación de la doctrina sentada por el Superior Tribunal de Justicia en la materia, en cuanto señala que el Juez debe limitar su examen a los aspectos procesales de la constancia de deuda, esto es, si la misma está suscripta por las personas autorizadas al efecto y si contiene los recaudos formales exigidos por la ley específica. III.- ANALISIS Y SOLUCION DEL CASO. Ingresando ahora al examen de las cuestiones traídas a debate, abordaré en primer término el Recurso de Casación interpuesto por la parte actora en el entendimiento que, lo que allí se decida, puede determinar y/o tener influencia directa en la resolución de los agravios sobre la imposición de las costas deducidos por la demandada. Dicha parte fundamenta la invocada arbitrariedad de sentencia argumentando que la Cámara ha realizado una interpretación forzada de los arts. 544 inc. 4) y 523 inc. 5) del CPCyC al desconocer la fuerza ejecutoria del título objeto de la acción e inmiscuirse en la legitimidad de la causa que da origen al pagaré, cuestión que considera vedada por la primera de las normas mencionadas precedentemente. En ese sentido, sostiene que se viola así la doctrina legal del Superior Tribunal de Justicia en la materia. No comparto la argumentación del Banco ejecutante. Doy razones: Primera Cuestión: En el caso, conforme fuera verificado por el Tribunal “a quo”, se está en presencia de una relación de consumo -enmarcable en los términos de los arts. 42 de la Constitución Nacional y 1, 2 y 3 de la Ley 24.240-, en tanto la demanda entablada tiene su origen en un crédito otorgado por una entidad financiera -dedicada profesionalmente a tal actividad- a una persona física, donde el capital comprometido asciende a $ 50.698,86 más intereses. Las calidades que exhiben las partes contratantes habilitan subsumir a la actora y al demandado en los conceptos de proveedor y consumidor respectivamente, definidos por los arts. 1 y 2 de la LDC, a cuyos textos me remito, en mérito a la brevedad. Este Superior Tribunal de Justicia -a partir de su Se. Nº 72/14, in re: “ABN ANRO BANK N.V.”- ha seguido los postulados de aquellas voces doctrinarias que han definido el crédito de consumo como “Todo crédito que permite al consumidor obtener bienes o servicios destinados a sus necesidades personales o familiares, cualquiera sea la técnica jurídica utilizada para realizar tal crédito” (Cfr. Mosset Iturraspe, Jorge y Lorenzetti, Ricardo L., “Defensa del Consumidor. Ley 24240”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1994, p. 63) o “Toda operación de financiamiento, de cualquier naturaleza, concedida por un proveedor profesional a un consumidor, destinada a procurar la adquisición de bienes o la provisión de servicios para beneficio propio o de su grupo familiar o social” (cfr. Zentner, Diego H., “Contrato de consumo. Teoría general”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2010, p. 141). Siguiendo el mismo orden de ideas, se consideró además en “ABN ANRO BANK N.V.” que habrá de entenderse como configurado un crédito para el consumo en aquel supuesto en el que un proveedor profesional, persona física o jurídica, conceda o se comprometa a hacerlo, a un consumidor, bajo una forma de pago aplazado, un préstamo para satisfacción de sus necesidades personales (siguiendo las argumentaciones jurídicas de Angela M. Vinti, “La efectividad de los derechos del consumidor en el proceso ejecutivo”, LL, Cita Online: AP/DOC/1544/2013). En tal orden de situación, no cabe duda que el examen de la procedencia de la presente ejecución debe hacerse desde el prisma del art. 36 de la LDC. Ello, atento al rango constitucional que hoy en día tiene la “relación de consumo” (art. 42 CN), el orden público involucrado en el ordenamiento que la regula (art. 65 LDC) y su calificada finalidad tuitiva (arts. 3, 37 LDC) de lo cual se infiere que tal régimen protectorio está dotado de una jerarquía superior a cualquier subsistema legal de derecho común. Segunda Cuestión: Se impone así, aún en el reducido marco de discusión de los procesos ejecutivos, la aplicación del ordenamiento que regula la relación de consumo, pues su consideración integra el orden público constitucional, más precisamente, el denominado orden público económico. En consecuencia, para hacer realmente efectiva la protección del consumidor, es imperativo permitir la indagación causal, dejando de lado una aplicación a ultranza del concepto de “abstracción cambiaria” el que, necesario es hacer notar, no es un principio de orden superior y entonces debe ceder cuando sea necesario resguardar derechos constitucionales, de obvia mayor jerarquía. A los fines de transitar por la senda decisoria indicada en el párrafo anterior, resulta de ayuda la opinión de Junyent Bas acerca de que la tutela del consumidor o usuario se alza como una directriz central de todo el ordenamiento jurídico reconociendo no solamente su especial protección, sino también exigiendo que los procedimientos la efectivicen, de manera tal que la reforma impacta en los código de fondo y en el ámbito procesal. (JUNYENT BAS, Francisco - DEL CERRO, Candelaria, “Aspectos procesales en la ley de defensa del consumidor”, La Ley 14/06/2010). Y agrega el citado autor que, de nada sirve declarar derechos si éstos quedan “perdidos” en el “supuesto respeto” de las “formas procesales”, ratificando la vieja enseñanza de Calamandrei cuando enfatizaba que “el proceso no es un fin en sí mismo” tiene carácter instrumental, es decir, sirve a la aplicación de la ley sustantiva. (JUNYENT BAS, Francisco - GARZINO, Constanza, “El pagaré de Consumo”, Tratado de Derecho de los Consumidores, Stiglitz - Hernández, Ed, La Ley, p. 267). Tercera Cuestión: Ahora bien, lo expuesto adquiere aún mayor relevancia y permite incorporar y comprender más acabadamente la cuestión si se tienen presente los fundamentos expuestos por el Dr. Roberto Irigoyen, encargado de efectuar la presentación del texto del futuro art. 42 de la Constitución Nacional a la Asamblea Constituyente del año 1994. En esa oportunidad expresó dicho Convencional que: “Esta categorización de derechos sirve como finalidad de la política, por una parte; como teleológico para los poderes del Estado, por otra, y además como específica herramienta hermenéutica para el Poder Judicial de la Nación”. (Irigoyen, Roberto, “Fundamentos de la cláusula constitucional sobre defensa del consumidor”, La Ley, 1994-E, 1020). En consecuencia, la amplitud y el detalle con que se consagran los diversos derechos del consumidor (protección a la salud, seguridad, intereses económicos, información, libertad de elección, asociación, educación, control, prevención, etc.) dentro de la norma del art. 42 de la Carta Magna Nacional, implican un cambio evidente del paradigma de interpretación normativa, que trasciende holgadamente las fronteras y cánones del Derecho Privado, para situarse como uno de los ejes centrales del sistema constitucional aparecido a partir del año 1994. Es por ello que, en atención a los diferentes derechos en pugna en las presentes actuaciones, la normativa referida a la defensa del consumidor y el usuario tiene un posicionamiento más alto que aquella por la cual se regulan los aspectos atinentes a títulos de crédito del derecho común; ello, sin perjuicio de la posibilidad que existe de integrar los principios liminares de ambos regímenes que, como más adelante postularé, puede efectuarse con el objeto de construir una solución armónica desde lo legal y razonable desde lo conceptual, de la litis de autos. Confluye a dicha conclusión no sólo el citado art. 42 de la Constitución Nacional, sino también lo dispuesto por la Ley 26.361, conforme al cual: “Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia y la Ley 22.802 de Lealtad Comercial o las que en futuro las reemplacen. En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley prevalecerá la más favorable al consumidor. Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica.” (art. 3°). Cuarta Cuestión: Así las cosas, como sostuviera el STJRN en el precedente “ABN AMRO BANK” antes citado, existe en la República Argentina un microsistema legal de protección de los consumidores y de los usuarios con base en el Derecho Constitucional, que gira dentro de la órbita del Derecho Privado. Por lo tanto, las soluciones judiciales de conflictos como el aquí en tratamiento deben buscarse -en primer lugar- dentro del sistema y no por recurrencia a la analogía, ya que lo propio de un microsistema es precisamente su carácter autónomo y aún derogatorio de normas generales. En el sentido apuntado, Ricardo Lorenzetti (“CONSUMIDORES” 2ª ed. actualizada 2009. Ed. Rubinzal Culzoni, págs. 49 y 50) señala que este microsistema está compuesto por las siguientes normas: 1.- La norma constitucional, que reconoce la protección del consumidor y sus derechos (art. 42 C.N.). 2.- Los principios jurídicos y valores del ordenamiento, ya que el microsistema es de carácter “principiológico”; es decir, tiene sus propios principios y por esta razón la Ley 26.361 señala que debe prevalecer la interpretación de los principios favorables al consumidor (art. 3º). 3.- Las normas legales infraconstitucionales, sea que exista un Código como en el caso de Brasil, o un “estatuto del consumidor”, compuestos por normas dispersas, como ocurre en el caso argentino. El elemento que activa a dicho complejo normativo es la configuración de una relación de consumo; es decir, siempre que exista una relación de consumo de este tipo se aplica el microsistema y sus principios (conf. STJRNS1 - Se. Nº 72/14, in re: “ABN ANRO BANK N.V.”). Lo expuesto no importa afirmar que el proceso ejecutivo sea inviable cuando se dirige en contra de un consumidor -como se infiere del voto de la doctora Ignazi-, pero sí señalar que esa particular forma de proceder judicialmente se encuentra condicionada a que los hechos del caso no exijan una investigación incompatible con el trámite expedito y abstracto desde lo causal que se pretende impulsar. En cualquier caso, resulta claro que el actor debe aportar la documentación suficiente que permita que el juez verifique el efectivo cumplimiento de las normas consumeriles que en cada caso -operaciones financieras para consumo y de crédito para el consumo- resulten aplicables; específicamente, los recaudos que refiere el art. 36 de la LDC. Desde la perspectiva que he venido presentando por medio de lo antes dicho, considero que lo dispuesto en el art. 544, inc. 4° del Código Procesal Civil y Comercial -en cuanto obsta a debatir aspectos vinculados con la causa de la obligación que se pretende ejecutar-, en casos en que se ha presentado la hipótesis fáctica a que refiere el art. 36 de la LDC, no puede ser alegado para impedir que el Juez de la causa analice en qué condiciones ha sido otorgada la relación sustancial o negocio jurídico que ha dado origen al título que sirve de base al reclamo intentado. La causa de la obligación, en estos casos, puede y debe ser indagada a esos efectos, sin que obste a esto lo dispuesto en la mencionada norma de rito, cuya aplicación cede frente a la prelación normativa que imponen los arts. 1094 Cód. Civ. y Comercial, 3 LDC y ccs. (conf. CNApel. en lo Comercial, Sala C, “Banco Santander Río S.A. c. Vera Valladares, Daniela Alexandra s/ejecutivo” del 21/12/2016). Quinta Cuestión: Si bien la Ley del Consumidor no contiene una normativa expresa para los supuestos en que una operación de financiación o crédito para el consumo sea garantizada con la emisión de títulos cambiarios (concretamente, letras de cambio, pagarés o cheques) como sí lo han hecho legislaciones de otros países en los que se brindaron distintas soluciones, como prohibir su utilización -Alemania y Francia- o permitir su empleo con la indicación inequívoca de su origen “letra o pagaré de consumo” de modo que el tenedor esté anoticiado de las características del título que recibe, que posibilitará al firmante oponer las excepciones o defensas que hubiere tenido respecto del proveedor por la relación jurídica que origina la emisión de la cambial -Estados Unidos-, el legislador argentino previó detallada y detenidamente una serie de requisitos que deben cumplirse en las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para el consumo, que plasmó en el art. 36 de la LDC. En tal cometido, la citada norma exige la descripción del bien o servicio objeto de la compra, precio de contado, el monto financiado, la tasa de interés efectiva anual, el costo financiero total, la cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar, los gastos, seguros y adicionales, si los hubiere, y cuyos principales objetivos son el impedir la vulneración del derecho de información del consumidor; proscribir el abuso y aprovechamiento de su debilidad fáctica y jurídica cuando, por ejemplo, al adquirir un bien o servicio financiado suscribe un pagaré u otro papel de comercio y, como antes se indicase, advertirle sobre un eventual sobreendeudamiento. Dicho deber calificado de información impuesto por la ley a quienes brinden -por sí o a través de terceros- financiación para la adquisición o utilización de bienes o servicios para consumo privado, como lo son los proveedores de servicios financieros, se justifica por la situación de asimetría en la que se encuentran situados los consumidores en la relación de consumo. “Deber de información que deberá conjugarse además con las previsiones del art. 42 Constitución Nacional, el art. 4° de la LDC, el art. 1111 del nuevo Código Civil y Comercial y las previsiones constitucionales locales, en cuanto establecen que la información debe ser adecuada, veraz, cierta, clara, detallada, gratuita, comprensible, transparente y oportuna." (Stiglitz Gabriel - Hernández Carlos - Barocelli Sergio, “La protección del consumidor de servicios financieros y bursátiles” La Ley AR/DOC/2991/2015). De ese modo y particularmente en el mencionado art. 36 LDC, el legislador materializó la prevalencia del principio protectorio y el acceso al consumo sustentable, razón por la que, en caso de duda, deberá recurrirse a la norma más favorable al consumidor. Sexta Cuestión: Dicho lo anterior, para proponer la solución del caso, he de seguir la doctrina emergente del voto de la mayoría del Plenario de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, Pcia. de Buenos Aires, de fecha 09.03.2017 en autos: “HSBC Bank Argentina c. Pardo, Cristian D. s/Cobro Ejecutivo”, publicado en La Ley 2017-C, 251, por cuanto considero que la protección del consumidor no debe llevarse al extremo de decretar la inhabilidad del pagaré de consumo sin antes -y con carácter previo- permitir que se integre el título con la documentación idónea y conducente, relativa a la relación crediticia subyacente. Ello, frente a la tesis contraria, que exige que el pagaré contenga en su texto los presupuestos del art. 36 de la LDC (los requisitos del pagaré como título cambiario están establecidos por el Dec. Ley 5965/63 -art. 101- y la sanción a su incumplimiento prevista en el art. 102). Hago notar que el art. 36 de la LDC hace referencia explícita a “las operaciones financieras y de crédito para el consumo”, que deberán contener información clara al consumidor o usuario sobre los ítems allí descriptos y, me animo a señalar, que resultará excepcionalísima -casi inexistente- la oportunidad en que el pagaré reflejará los términos de la operación de consumo garantizada, con el detalle que impone aquella disposición. Por ello, requerir siempre la cristalización de la relación crediticia de consumo en el texto del cartular conduciría prácticamente a su abolición como título de crédito y, por consiguiente, decretar directamente y sin más trámite su inhabilidad. Sin dudas, se protegerá así al consumidor, pero a consecuencia de suprimir o abolir el régimen cambiario y la vía ejecutiva, dejando al pagaré sin función, como título de crédito. La mayoría decisoria -que en el Plenario precitado integraron los Dres. Galdos, Peralta Reyes y Longobardi- se basó esencialmente en conferir primacía al principio protectorio del consumidor sin prescindir del análisis causal de la relación crediticia subyacente, procurando “...la integración armónica entre los institutos del derecho mercantil y del consumo, involucrados en este conflicto normativo.”, siguiendo en ello a lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires del 1/9/10, en Expte. C. 109.305, “Cuevas, Eduardo Alberto c/Salcedo, Alejandro Rene. Cobro Ejecutivo”. En este último pronunciamiento, señaló el Juez de la SCBA, Dr. Pettigiani, que “...los mencionados caracteres de necesidad, formalidad, literalidad, completitud, autonomía y abstracción del título, que posibilitan de ordinario el cumplimiento de sus funciones propias, económicas, jurídicas e incluso su rigor cambiario procesal, deben ser armonizados con las exigencias del interés público en la defensa del consumidor”. Séptima Cuestión: Además, debe tenerse especialmente en cuenta que “La abstracción tiende a proteger la circulación, y como ésa es su finalidad esencial, no tiene sentido hacerla jugar respecto de las relaciones entre dos personas que han contratado entre sí (en el caso, entre el Banco y el aquí demandado; es decir, entre dos vínculos causales que se enfrentan por el incumplimiento de la relación cartular, pues entre ellos no tiene sentido prescindir de las relaciones causales.” (conf. ESCUTI, “Títulos de crédito”, Ed. Astrea, Bs. As., 2006, p.16.). En la misma dirección, BERGEL había opinado que “La posibilidad de discutirse la causa de la obligación cuando se encuentran en juicio “aún ejecutivo” las partes que directamente negociaron la cambial...(“Oponibilidad de excepciones causales al tomador inmediato”, La Ley, 120-1125)...”, citado por Álvarez Larrondo en “Criterios jurisprudenciales imperantes en materia de declaración oficiosa de incompetencia en juicios ejecutivo de consumo”, Cita on line AR/DOC/6323/2010. Como lo señalan los colegas Dres. Galdos, Peralta Reyes y Longobardi en el Plenario de mención “La interpretación propiciada no desnaturaliza el juicio ejecutivo sino que armoniza las reglas y principios del derecho cambiario con el régimen de consumo, ante la presencia de "elementos serios y adecuadamente justificados" que permiten verificar la existencia de una relación de consumo... En definitiva, se trata de posibilitar extender la eficacia del art. 36 de la ley 24.240 (conf. ley 26.361) más allá de las acciones sustentadas en instrumentos causales, en los que -por ser viable penetrar en los antecedentes del negocio- el juez puede determinar si se trata de una operación de crédito de las normadas en el citado dispositivo legal”. En el mismo sentido que el citado Tribunal de la Provincia de Buenos Aires, se había pronunciado en época anterior la mayoría de la Cámara Nacional Comercial -Plenario “Autoconvocatoria a Plenario s/ competencia del fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios”, Expte. S.2093/09, del 29/6/11-, en donde habilitó la posibilidad de “...indagación causal prescindiendo de la naturaleza cambiaria del título en ejecución, cuando pueda inferirse de la sola calidad de las partes que subyace una relación de consumo”. Al texto completo de dicho Plenario me remito, por razones de brevedad. Octava Cuestión: Hago mías y aplico al caso, por su claridad y fuerza conceptual, las demás consideraciones esenciales efectuadas en el voto mayoritario del Plenario antes citado de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, que en síntesis son las siguientes: 1.- La postura asumida -integración del pagaré con el contrato de mutuo que le sirve de basamento, antes del dictado de la sentencia monitoria- no implica desconocer y tampoco menospreciar la crítica que sectores doctrinarios y pronunciamientos judiciales han dirigido contra el “pagaré de consumo” y la problemática generada en torno a su utilización, ante la imprevisión con que, en innúmeras oportunidades, el consumidor suscribe dichos títulos de créditos. Así, por ejemplo, se ha expresado que “...es común que el consumidor actúe con una gran e increíble ligereza a la hora de suscribir documentos que ilustran sobre su deuda contraída a plazos o financiada, lo cual requiere y justifica su especial tutela, en particular ante episodios tales como la exigencia de garantías excesivas, la capitalización de intereses, las tasas muy elevadas, los intereses punitorios exorbitantes, la mención de gastos absurdos o imaginarios...y los mil rostros que asume, en concreto, la usura.” (conf. Müller, Enrique C. y Saux, Edgardo I. “Las operaciones de venta a crédito”, “Ley de Defensa del Consumidor”, Picasso-Vázquez Ferreyra (Directores), Ed. La Ley, Buenos Aires 2009, págs. 412/413 y autores citados en las notas 954, 955, 956 y 957). 2.- La solución que se propone aquí tiene especialmente presente dicha habitual situación, que tiene su origen en el sobreendeudamiento de los consumidores, pues respeta el esquema protectorio que el legislador diseñó, a partir de tres ejes conceptuales principales: 1) la competencia del Juez correspondiente al domicilio del consumidor; 2) la información clara, veraz, completa y autosuficiente acerca de los términos de la operación y 3) la información específica sobre el costo financiero de la operación, tendiente a garantizar la libertad de elección frente a varias ofertas crediticias (conf. art. 36 de la LDC), todo ello orientado a impedir el abuso y engaño del sujeto que merece especial tutela en la relación de consumo. 3.- Aquellas tres líneas directrices sobre las cuales se asienta el régimen protectorio del consumidor respecto de situaciones fácticas como las aquí en tratamiento, requieren del análisis de la relación jurídica subyacente y la acreditación del cumplimiento de las dos últimas arriba listadas, requiere del examen del contrato de mutuo bancario o financiero o, en su caso, de la factura de compra u otra documentación idónea subyacente al pagaré de consumo. 4.- En el marco del juicio ejecutivo es admisible que el pagaré sea completado y/o complementado con la relación jurídica subyacente (en la especie el contrato de mutuo) y a partir de allí, si se verifica que el título así integrado no cumple con los recaudos que establece el art. 36 de la LDC, debe ser declarado inhábil. 5.- El criterio postulado no excluye ni veda la declaración de inhabilidad del título ejecutivo sino que acude a dicha solución una vez que se frustró la posibilidad de su integración. Se garantiza así la protección del consumidor, sin llegar al extremo de erradicar al pagaré de consumo del ordenamiento jurídico argentino como herramienta de crédito, lo que afinca aún más la conveniencia de admitir la integración del título con documentación adicional, en el mismo juicio ejecutivo, como forma de componer el conflicto suscitado entre proveedores-consumidores. 6.- No puede desconocerse al pagaré como instrumento del crédito y herramienta del tráfico comercial que permite acceder a un sinnúmero de bienes y servicios que de otra forma muchas personas no podrían adquirir, por lo que poner un excesivo celo proteccionista al consumidor podría acarrear un achicamiento de la oferta y, por ende, una elevación del costo del crédito, perjudicándolo por vía indirecta. Las consecuencias expuestas precedentemente pueden evitarse permitiendo al proveedor integrar el título ejecutivo con documentación adicional, en el mismo juicio ejecutivo, sin desmedro de la protección del consumidor. 7.- La integración del pagaré de consumo con el negocio causal subyacente, con traslado al consumidor y ulterior control judicial, no sólo permite verificar el cumplimiento de los requisitos del art. 36 LDC con antelación a su declaración de inhabilidad, garantizando así el régimen tuitivo del consumidor, sino que también protege el crédito y el tráfico comercial. Se compatibiliza e integra de tal manera las fuentes plurales del ordenamiento jurídico, sin suprimir anticipadamente alguna de ellas (el régimen cambiario, el proceso ejecutivo y el tráfico comercial). Novena Cuestión: A modo de complemento argumentativo, destaco que, de acuerdo al art. 2º del Código Civil y Comercial Ley 26.994 “La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.” (con destacado del firmante), explicándose doctrinariamente, acerca de la finalidad de la ley, que “No se trata de ignorar la intención del legislador, sino de dar preferencia a las finalidades objetivas del texto en el momento de su aplicación por sobre la intención histórica u originalista, que alude al momento de la sanción.” (Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Ricardo Luis Lorenzetti - Director, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2014, Tomo I, pág. 35). El art. 36 de la LDC es hijo dilecto del art. 42 de la CN, correlato de lo cual es que el especial tratamiento que la primera de dichas disposiciones prodiga respecto de operaciones crediticias -como lo es aquella que constituye el vínculo entre actor y demandado de autos- tiene en miras (finalidad) “...evidenciar al consumidor la magnitud real del negocio a celebrar y, con ello, disuadir a aquel que carezca de capacidad económica suficiente de realizar la operación o evitar la problemática personal y social que genera el sobreendeudamiento” (del dictamen Fiscal Nº 130.7410 de fecha 19.12.16 en autos “Compañía Financiera Argentina S.A. c. Cardozo, Héctor Fabián s. Ejecutivo”, Expte. Nº 35515/2015/CA1 de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial). Concretamente: proteger al consumidor o usuario. Advierto que se llevará al ordenamiento jurídico al campo no permitido de la incongruencia, es decir, a la aplicación normativa sin coherencia o relación lógica si, por una parte, se obliga a los bancos dadores de crédito a revestir sus operaciones financieras de los requisitos especificados en el art. 36 de la LDC y, al unísono, se permite también a los mismos prestadores de esos servicios financieros que puedan tramitar el cobro judicial de las eventuales deudas emergentes de dichos préstamos, mediante la ejecución de un pagaré como el traído por el aquí Banco actor, es decir, clásicamente abstracto e incausado. Se ha dicho que la congruencia se trata “de un postulado de la lógica formal que debe imperar en todo razonamiento.” (Fenochietto, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo 1, pág. 139, Ed. Astrea, Buenos Aires 2001) y debe tenerse especialmente en cuenta que ha sostenido reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “...es regla de hermenéutica de las leyes atenerse a la armonía que ellas deben guardar con el orden jurídico restante y con las garantías de la Constitución Nacional, razón por la cual no es siempre recomendable el atenerse estrictamente a las palabras de la Ley, ya que el espíritu que las nutre es el que debe determinarse en procura de una aplicación racional que elimine el riesgo de un formalismo paralizante. Debe buscarse en todo tiempo una valiosa interpretación de lo que las normas jurídicamente han querido andar, de suerte que la admisión de soluciones injustas cuando es posible arbitrar otras de método opuesto, no resulta compatible con el fin común de la tarea legislativa como de la judicial.” (cf. Fallos 304:937; CSJN 04-02-1986; Id SAIJ: SUA0001409). Décima Cuestión: Si bien considero viable la integración del pagaré de consumo con documentación adicional dentro del mismo proceso ejecutivo y antes del dictado de la sentencia monitoria; esto es, acudir al negocio jurídico causal con intervención del consumidor -por la multiplicidad de argumentos arriba señalada-, en el caso de autos coincido con lo apreciado a fs. 97 y vta. por la Cámara de Apelaciones local en cuanto a que la documentación acompañada por la entidad financiera ejecutante no cumple con los recaudos que exige el citado art. 36 de la LDC, por lo que es inidónea para realizar aquella labor de complemento con el pagaré que se pretende ejecutar y, en consecuencia, se impone confirmar la inhabilidad de título resuelta en dicha instancia. A ello puede también agregarse que el modo en el que aquí se resuelve no resultaría gravoso para las entidades financieras por cuanto no requiere otra documentación que la ya incorporada por el banco para el otorgamiento del contrato de mutuo. Undécima Cuestión: Respecto de la invocada violación de la doctrina legal sentada por el Superior Tribunal de Justicia en los autos: “CAJA FORENSE DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO c/EIZAGUIRRE, Sandra Esther s/ EJECUTIVO s/CASACION”, Se. 5 del 4 de marzo de 2015, cabe señalar que la misma no resulta aplicable al caso en examen. Ello es así, pues a contrario de lo verificado en el presente, en el mencionado precedente no existía una relación de consumo en los términos de la Ley de Defensa al Consumidor 24.240, pues se perseguía la ejecución de una deuda por aportes previsionales y a la seguridad social conforme al procedimiento reglado por la Ley 869. Adhiero a lo señalado reiteradamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que “...un pleito puede ser resuelto a la luz de cierto precedente judicial, siempre y cuando las circunstancias de ambos, tales como los hechos, los planteos y las normas involucradas, sean análogos entre sí.” (Fallos 33:162; 242:73; 286:97; voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi en autos “Sociedad Anónima Azucarera Argentina Comercial e Industrial c/Estado Nacional (Ministerio de Economía) s/proceso de conocimiento”. S.152.XXXII, 10.02.1997, entre otros). Tal analogía sustancial no existe entre el caso de autos y el precedente invocado por el Banco recurrente, con lo cual no cabe ahora la aplicación de la invocada doctrina legal. IV).- RECURSO DE CASACION DE LA PARTE DEMANDADA. Por su parte, el demandado se agravia de la imposición de costas por su orden, en el entendimiento de que en autos debe aplicarse el principio general contenido en el primer párrafo del art. 68 del CPCyC., es decir, cargar las costas al vencido. En ese cometido, argumenta la violación y errónea aplicación de los arts. 68 y 163 inc. 5) en función del art. 164 del CPCyC., 200 de la Constitución de la Provincia, 17 y 18 de la Constitución Nacional, etc. No le asiste razón en su planteo. El principio objetivo de la derrota que establece la imposición de costas a la parte vencida no reviste el carácter de un principio absoluto, sino que es susceptible de excepciones, que están consagradas en el segundo párrafo del citado art. 68, pues el sistema procesal local sigue el denominado principio de la derrota atenuado. La norma adjetiva citada acuerda a los magistrados la facultad de interpretarla con un grado de flexibilidad que queda librado a su prudente arbitrio, valorándose cada caso en particular. No obstante ello, las excepciones deben ser interpretadas con carácter restrictivo, a fin de no desnaturalizar la regla general y los Jueces deben fundar debidamente los pronunciamientos que impliquen apartarse de tal principio, bajo pena de nulidad (conf. HIGHTON - AREAN, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación de Elena, Ed. Hammurabi, T. 2, p. 64). En ese sentido se ha dicho que “El principio general de imposición de costas al vencido contenido en el art. 68 del Código Procesal sólo puede ceder en supuestos que presentan serias dificultades en la solución del conflicto, ya sea por complejidad por tratarse de un tema cuya interpretación encuentre dividida a la doctrina y la jurisprudencia.” (CNFed. Cont. Adm., Sala II, 2/2/00, LL 2000-C-464; DJ 2000-1116); “Como premisa general resulta indiscutible que la condena en costas es la regla y su dispensa la excepción, de modo que el apartamiento a tal principio sólo debe acordarse cuando medien razones fundadas, pues la exención debe ser aplicada con carácter restrictivo” (CNCom., Sala A, 29/11/99, LL 200-A-623); “La exención de costas es de carácter excepcional y sólo ha de disponerse cuando existen motivos fundados, en virtud del principio objetivo de la derrota” (CNCiv., Sala 27/8/98, LL, 1999-D-4). En la misma dirección, Osvaldo Gozaíni señala que existen tres supuestos en los que se observa cómo el resultado final del proceso no incide finalmente en el criterio para distribuir las costas: a) Imposición de las costas al vencedor; b) Distribución de las costas por su orden causado y c) Exoneración de las costas a alguno de los litigantes por distintas situaciones que particularizan la litis y que atenúan el principio objetivo de la derrota (conf. GOZAINI, Costas Procesales, p. 78). En los mencionados supuestos, el principio de la derrota cede frente al examen de las conductas de las partes y/o circunstancias especiales, las que debe ser analizada por el magistrado según su arbitrio y con criterio restrictivo. Arbitrio judicial éste que no significa discrecionalidad, sino que debe ser fundado y se encuentra limitado -en principio- a algunos de los supuestos que la doctrina y jurisprudencia han delineado con el tiempo. En tal inteligencia, el Superior Tribunal de Justicia en la Sentencia Nº 159/07, in re: “CHAVEZ”, siguiendo la doctrina y jurisprudencia mayoritaria en la materia, reconoció como pautas genéricas que autorizan la eximición de las costas, a las siguientes: a.- La existencia de razón fundada y probable para litigar. Así, se ha dicho que “A los efectos de la eximición de costas, la razón probable para litigar del accionante debe estar avalada por elementos objetivos de apreciación, de los que se infiera la misma sin lugar a dudas”. (CNCom., Sala A, 30.6.99, LL, 2000, B-409). b.- Ausencia de un criterio jurisprudencial firme. “Corresponde imponer las costas en el orden causado, en razón de que ante la falta de un criterio jurisprudencial firme sobre la cuestión tratada, la recurrente puede creerse con derecho para sostener su posición” -de los Dres. Petracchi y Belluscio- (CSJN., 12.5.92, JA, 1996, síntesis). c.- Complejidad de la cuestión debatida. “Corresponde imponer las costas en el orden causado si la cuestión controvertida es compleja y existe diversidad de criterios jurisprudenciales existentes en la materia” (CNCiv., Sala A, 5/9/03, DJ, 2003-3-542). d.- Carácter dudoso de la cuestión debatida. e.- Existencia de jurisprudencia contradictoria. “Las costas deben imponerse por su orden cuando existe jurisprudencia contradictoria” (CNFed. Cont. Adm., Sala II, 25.5.00, LL, 200-F-847); “Es aplicable la solución consagrada en el art. 68, párr. 2do. del Cód. Procesal, cuando la cuestión debatida suscita ciertas dificultades interpretativas y existen sentencias favorables a la pretensión del recurrente vencido, pronunciadas por el mismo tribunal.” (CNFed. Civ. y Com., Sala II, 17.9.96, JJ, 1997-C-533, DJ, 1997-2-360). En tal orden de situación, y partiendo de la premisa de que la Cámara de Apelaciones fundó la imposición de costas en el orden causado en la existencia de doctrina y jurisprudencia contradictoria en la materia resuelta, esto es, en uno de los supuestos que el Superior Tribunal de Justicia ha reconocido como causal habilitante para aplicar la excepción que prevé el segundo párrafo del art. 68 del CPCyC., es que entiendo debe desestimarse el recurso en examen. ASI VOTO. A la misma cuestión la señora Jueza doctora Adriana Cecilia Zaratiegui dijo: ADHIERO a los fundamentos expuestos en el voto del doctor Barotto, VOTANDO en IGUAL SENTIDO. A la misma cuestión el señor Juez doctor Enrique J. Mansilla dijo: I) Discrepo con la solución expuesta por los colegas que me preceden en el orden de votación en cuanto propician confirmar la sentencia de Cámara que hiciera lugar a la excepción de inhabilidad de título y consecuentemente, rechazara la demanda. De modo liminar debo ratificar mi posición sostenida en los autos caratulados: “ABN AMRO BANK N.V. c/ESTEBAN, Alejandro y Otra s/EJECUCION HIPOTECARIA s/CASACION”, Se. 72 del 09 de octubre de 2014, en cuanto expresé que el marco protectorio para usuarios y consumidores que la ley 24.240 prevé no provoca un desplazamiento de las normas ya existentes ni fija su preeminencia. Lo que hay ahora es una integración normativa que favorece al consumidor en los casos de duda sobre la aplicación de los principios que las propias disposiciones instituyen (art. 3, Ley 24.240, ref. por Ley 26.361). De igual modo ratifico lo dicho por este Cuerpo en torno a la imposibilidad de discutir la causa de la obligación en el juicio ejecutivo (salvo que la deuda que se pretende ejecutar resulte manifiestamente inexigible y/o inexistente), por así disponerlo expresamente el art. 544, inc. 4) del CPCyC. (conf. STJRN, Se. 5/2015, “CAJA FORENSE DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO”), norma que además no distingue si la ejecución involucra al librador del título y a su beneficiario o a terceros intervinientes en el mismo, ni si la misma tiene su origen en una relación de consumo. Soslayar esta disposición o hacer distinciones donde la ley no lo hace, no resulta admisible. En ese sentido se ha dicho que: “...Tratándose de pagarés, la admisión de defensas fundadas en la causa del libramiento desnaturaliza la finalidad económica de los documentos cambiarios, cuya literalidad y autonomía han sido establecidas no sólo para facilitar su circulación, sino para acordar al acreedor posibilidades de un cobro cierto y pronto a través del proceso ejecutivo.” (PALACIO - ALVARADO VELLOSO, “Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación”, t. 9, p. 355). Hacen excepción a la regla antes enunciada, los supuestos extremos en que la inexistencia del crédito surja irrefutable de las constancias de autos, tal que el despacho de la ejecución importe, en nombre del rito, negar la verdad jurídica objetiva, incurriendo en lo que la Corte ha calificado como “exceso ritual manifiesto”, o cuando la ilicitud de la causa surja del documento mismo en que se funda la ejecución, hipótesis ajenas al caso en debate. Tampoco varía la tesis expuesta, la argumentación del Tribunal “a quo” consistente en que el pagaré fue librado en garantía del mutuo celebrado entre las partes, razón que permitía el apartamiento del postulado general que impide -en los procesos ejecutivos- debatir acerca de la causa de la obligación que se pretende ejecutar. Ello no es así, pues el fundamento señalado desconoce la autonomía de la acción ejecutiva, que se traduce en la imposibilidad de remitirse a piezas extrañas al título para extraer de ellas alguna particularidad con influencia decisiva en el documento base de la acción. En el presente caso indagar sobre la relación de consumo subyacente implicaría ventilar la causa de la obligación, pues no se vislumbra de qué modo podemos determinar si existe una violación de los derechos del demandado consumidor si no se entra a analizar y desmenuzar la causa fuente de la obligación. Lo dicho alcanza para hacer lugar al recurso de casación interpuesto con fundamento en la violación del art. 544, inc. 4) del rito, y consecuentemente, revocar la sentencia de Cámara impugnada. Sin perjuicio de lo expuesto resulta pertinente hacer algunas consideraciones en torno a la implicancia de la Ley de Defensa del Consumidor en el caso en examen. A la hora de aplicar la Ley de Defensa al Consumidor no se debe olvidar que los pesos y contrapesos que genera dicha normativa deben ser aplicados con prudencia y razonabilidad, a los fines de no generar un efecto indeseado de impunidad para el consumidor y provocar que el desequilibrio sea en sentido contrario al que se pretende paliar, en lugar de establecer un justo medio. En este sentido se ha dicho que “No debemos perder de vista que el derecho de consumidor encuentra su razón de ser en la necesidad de garantizarle en el mercado una posición de equilibrio en sus relaciones con los empresarios. Es por ello que todas las normas protectorias deben ser analizadas bajo el cristal del equilibrio y no de una sobreprotección consumeril que pueda terminar con muchas contrataciones beneficiosas para los consumidores” (conf. RODRIGUEZ JUNYENT, Santiago, “¿La muerte del juicio ejecutivo en manos del derecho de consumo?”, Publicado en: LA LEY 05/09/2013, DCCyE 2013; agosto). No desconozco la doctrina judicial que cita el voto ponente de la Cámara que entiende que “hasta tanto el legislador consumeril no incluya una vía procesal para reclamar el cobro de un pagaré de consumo que permita el margen discusión que la temática exige, no podrá exigirse el cobro ejecutivo de ese título con todos los recaudos del art. 36 de la ley 24.240, con lo cual deberá reclamarse mediante la vía procesal del juicio de conocimiento” (conf. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala III, del 29.08.2015, “H.S.B.C. BANK ARGENTINA c. MORENO, Gustavo Horacio y Otro/a s/ Cobro Ejecutivo”). Sin embargo no comparto la postura allí propiciada. En primer término, pues el ejecutado fundó la excepción de inhabilidad de título sin siquiera negar la deuda que se ejecuta. Es más, reconoció que el pagaré fue librado como garantía del contrato (mutuo) celebrado entre las partes, pero no expuso argumento alguno por qué el monto del pagaré firmado por su parte no es adeudado, limitándose a una defensa basada en la inhabilidad de título por no contener el citado título de crédito los requisitos del art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. En segundo término tampoco se comparte la posición doctrinaria y jurisprudencial que entiende que el pagaré que no contiene las prescripciones del art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor ha sido librado en fraude a la ley. No puede considerarse que el consumidor no conocía lo que estaba firmando, cuando con toda claridad en el pagaré se encontraba consignado el monto de $ 93.000, similar al monto de la solicitud de crédito adjuntado. Consecuentemente, no puede ahora el ejecutado pretender el rechazo de lo expresamente convenido con su contraparte, fundado en razones meramente formales, desconociendo la deuda asumida. Dicha actitud viola sin dudas la teoría de los actos propios y más aún cuando ni siquiera se alega la inexistencia de la deuda por algún modo extintivo. En tercer término considero que una interpretación teleológica y razonable de la norma, si bien impone que en el documento principal de la contratación se consignen todos los datos requeridos por el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, en el pagaré que instrumente dicha operación únicamente resultan exigibles los requisitos establecidos por el decreto ley que los regula. Esto habilita que en un posible juicio de repetición, ante la falta de cumplimiento de dichos requisitos, se declare la nulidad del contrato y la devolución de lo cobrado en el juicio ejecutivo. Todo ello, en virtud de lo regulado en el art. 36 de la LDC, cuando dispone que “Cuando el proveedor omitiera incluir alguno de estos datos en el documento que corresponda, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o de una o más cláusulas.”. No pueden modificarse entonces la totalidad de las normas de los títulos ejecutivos mediante el artículo en cuestión, puesto que ello viola a todas luces los estándares de razonabilidad que toda ley debe contener para ser constitucional. En síntesis, en la consideración de que el ejecutado ha fundado la excepción de inhabilidad de título en la doctrina judicial citada, sin siquiera negar la autenticidad de los documentos ni la existencia de la deuda, limitándose a la invocación del art. 36 de la Ley 24.240, es que entiendo se impone el rechazo de tal defensa opuesta, y consecuentemente la confirmación de la sentencia de Primera Instancia. II) Recurso de casación del demandado. En atención a como propongo resolver el recurso deducido por la actora, considero que el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en cuanto cuestiona la decisión de la Cámara que impusiera las costas por su orden, ha devenido abstracto. Ello así, pues el mismo se encuentra fundado en un presupuesto: la procedencia de la excepción de inhabilidad de título opuesta, el que a la luz de la solución propiciada en el primer recurso tratado, ya no se verificaría. ES MI VOTO. A la misma cuestión la señora Jueza doctora Liliana Laura Piccinini dijo: ADHIERO a los fundamentos expuestos en el voto del doctor Barotto, VOTANDO en IGUAL SENTIDO. A la misma cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. Apcarian dijo: Atento a la coincidencia de los votos de los doctores Barotto, Zaratiegui y Piccinini, ME ABSTENGO de emitir opinión. A la segunda cuestión el señor Juez doctor Sergio M. Barotto dijo: Por las razones expuestas al tratar la primera cuestión, propongo al Acuerdo: I) Rechazar los recursos de casación interpuestos a fs. 109/114 por la parte demandada y a fs. 116/119 y vta. por la actora, respectivamente. II) Imponer las costas en esta instancia extraordinaria, por su orden (art. 68, segundo párrafo del CPCyC.). Ello en razón de la existencia de doctrina y jurisprudencia contradictoria y en la ausencia de doctrina legal del Superior Tribunal de Justicia en la materia tratada. III) Regular los honorarios profesionales por sus actuaciones en esta instancia extraordinaria, a la doctora María Marcela CIRIGNOLI, en el 25%; y a los doctores Juan Ignacio CIANCAGLINI, Pablo MONTENEGRO y Gustavo Martín CHIRICO, en forma conjunta, en el 25%; todos a calcular sobre los honorarios que se regulen a cada representación, por sus actuaciones en Primera Instancia a fs. 641 y 761, respectivamente (art. 15 L.A.). MI VOTO. A la misma cuestión la señora Jueza doctora Adriana Cecilia Zaratiegui dijo: ADHIERO en un todo a la solución propuesta en el voto precedente. A la misma cuestión el señor Juez doctor Enrique J. Mansilla dijo: Por las razones expuestas al tratar la primera cuestión, propongo al Acuerdo: I) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 116/119 y vta. II) Revocar la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones a fs. 87/101 y vta., en cuanto la misma hiciera lugar a la excepción de inhabilidad de título opuesta por el ejecutado y confirmar en consecuencia, la sentencia de Primera Instancia dictada a fs. 48/51. III) Imponer las costas en todas las instancias, a la demandada perdidosa (art. 558 CPCyC). IV) Declarar abstracto el recurso de casación interpuesto a fs. 109/114. V) Regular los honorarios profesionales por su actuación en esta instancia extraordinaria, a los doctores Juan Ignacio CIANCAGLINI, Pablo MONTENEGRO y Gustavo CHIRICO, en forma conjunta, en el 30%; y a la doctora María Marcela CIRIGNOLI, en el 25%; todos a calcular sobre los honorarios regulados a cada representación por sus actuaciones en Primera Instancia (art. 15 L.A.). ASI VOTO. A la misma cuestión la señora Jueza doctora Liliana Laura Piccinini dijo: ADHIERO en un todo a la solución propuesta en el voto del doctor Barotto. A la misma cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. Apcarian dijo: ME ABSTENGO de emitir opinión (art. 38 L.O.). Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA R E SU E L V E: (POR MAYORIA) Primero: Rechazar los recursos de casación interpuestos a fs. 109/114 por la parte demandada y a fs. 116/119 y vta. por la actora, respectivamente. Segundo: Imponer las costas en esta instancia extraordinaria, por su orden (art. 68, segundo párrafo CPCyC). Tercero: Regular los honorarios profesionales por sus actuaciones en esta instancia extraordinaria, a la doctora María Marcela CIRIGNOLI, en el 25%; y a los doctores Juan Ignacio CIANCAGLINI, Pablo MONTENEGRO y Gustavo Martín CHIRICO, en forma conjunta, en el 25%; todos a calcular sobre los honorarios que se regulen a cada representación, por sus actuaciones en Primera Instancia a fs. 641 y 761, respectivamente (art. 15 L.A.). Cuarto: Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse. FDO. SERGIO M. BAROTTO JUEZ - ADRIANA CECILIA ZARATIEGUI JUEZA - ENRIQUE J. MANSILLA JUEZ - EN DISIDENCIA - LILIANA LAURA PICCININI JUEZA - RICARDO A. APCARIAN JUEZ - EN ABSTENCION (ART. 38 L.O.) - ANTE MI: ROSANA CALVETTI SECRETARIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA. TOMO: II SENTENCIA Nº 81 FOLIO Nº 274/284 SECRETARIA: I |
| Dictamen | Buscar Dictamen |
| Texto Referencias Normativas | (sin datos) |
| Vía Acceso | (sin datos) |
| ¿Tiene Adjuntos? | NO |
| Voces | No posee voces. |
| Ver en el móvil |