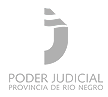Fallo Completo STJ
| Organismo | CÁMARA SEGUNDA DEL TRABAJO - GENERAL ROCA |
|---|---|
| Sentencia | 51 - 20/05/2025 - DEFINITIVA |
| Expediente | RO-00884-L-2024 - LUNA, LUCIANO JAVIER C/ BANCO MACRO S.A. S/ ORDINARIO - RECLAMO LEY DE CONTRATO DE TRABAJO - RECLAMO SALARIOS ADEUDADOS |
| Sumarios | No posee sumarios. |
| Texto Sentencia |
//neral Roca, 20 de mayo de 2025. Y VISTOS: Para dictar sentencia en estos autos caratulados: "LUNA, LUCIANO JAVIER C/ BANCO MACRO S.A. S/ ORDINARIO - RECLAMO LEY DE CONTRATO DE TRABAJO - RECLAMO SALARIOS ADEUDADOS" RO-00884-L-2024; previa discusión de la temática del fallo a dictar con la asistencia personal de los jueces votantes, de lo que da fe la Actuaria, corresponde votar en primer término al Dr. Juan A. Huenumilla, quien dijo: I. RESULTANDO: 1. El caso: De la lectura completa de las actuaciones, surge con claridad que el conflicto gira en torno a la pretensión del actor de percibir $5.293.525,99 de la demandada, por diferencias salariales y multa del artículo 80 de la LCT. El actor sostiene que trabajó para la demandada desde el 15-08-2011 hasta el 31-01-2023, fecha en que renunció a su puesto, pero reclama porque se le abonó deficientemente el rubro zona desfavorable, durante toda su relación contractual. Analiza el artículo 25 del CCT 18/75 que establece el adicional por zona desfavorable y la jurisprudencia aplicable al caso. Esta deficiencia salarial conllevaría la obligación de rectificar el certificado de trabajo con la verdadera retribución, por lo que solicita se condene el pago de la multa del artículo 80 de la LCT y se condene a la entrega de las certificaciones laborales y previsionales. 2. En el proceso se decretó la rebeldía de la demandada, quien posteriormente se presentó a estar a derecho. Frustrada la conciliación, se ordenó el pase de autos a dictar sentencia. II. CONSIDERANDO: Previo a todo corresponde analizar -los efectos legales en el proceso judicial- que derivan de la rebeldía declarada y notificada en los términos, con los alcances y el apercibimiento del Art. 36 de la Ley ritual Nº 5631, el que dispone en su parte final: “...La rebeldía constituirá presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por el actor, salvo prueba en contrario...”. Como consecuencia de ello y por aplicación de los arts. 36 de la ley 5631, 54 y 329 del CPCyC, debe presumirse la verdad de los hechos lícitos afirmados por el actor, como asimismo la autenticidad de la documental presentada con la demanda. Por ende, tal declaración ocasiona distintos efectos en el proceso laboral, a) Al no haber sido desconocida la documentación acompañada por la parte actora en su demanda, la misma debe ser tenida como auténtica, y las cartas y telegramas por remitidos o por recibidos por el rebelde, según su caso; y b) Se edifica a favor de la parte actora la presunción “iuris tantum” de que los hechos por ella relatados en su demanda son ciertos, importando ello la inversión de la carga probatoria siempre y cuando los mismos fueren verosímiles y no se contradigan con otras constancias de autos. Concretamente, en casos como el presente, ello importará la admisión de veracidad de la plataforma fáctica del litigio y consecuente deber del Magistrado de limitar la función valorativa a los aspectos jurídicos de la causa, sin necesidad de indagar sobre los hechos con el rigor que se impondría frente a la oposición de argumentos o defensas tendientes a desvirtuarlos o lisa y llanamente negarlos. De modo que, precisamente por esa ausencia de negativa y ante la total falta de elementos que den cuenta de una realidad disímil, no existe en el sub examine razón alguna para no tener por cierto las manifestaciones vertidas por el actor, conforme la consecuencia de la rebeldía declarada, la que se encuentra firme y la manda de los arts. 36 de la ley 5631 y 329 del CPCyC. Es así que el silencio en el que incurrió la parte accionada comporta una conducta de las previstas por las normas precitadas, con las siguientes consecuencias: a) Se presumen ciertos los hechos lícitos invocados por el actor en su demanda; b) se tienen por reconocidos o recibidos los documentos acompañados en la diligencia de notificación, en tanto de la secuela posterior de la causa no surgieran pruebas en contrario: Si la demanda no ha sido contestada corresponde: a) declarar la rebeldía del demandado, si no ha reconocido; b) darle por perdido el derecho de contestar la demanda... En todos los casos es aplicable la sanción de tener la incontestación de la demanda como reconocimiento de la verdad de los hechos a que se refiere, pero ello no es obligatorio para el juez, ni exime siempre al accionante del onus probandi (Santiago Fassi, “Cód. Proc. Civil y Comercial Comentado”, T. 2, pág. 15). Agregando nuestro Superior Tribunal de Justicia: “la rebeldía no releva al juzgador de ponderar ciertos hechos en los que se sustenta la pretensión. Es decir, no se sigue sin más de una rebeldía la intrínseca razón de lo pretendido por el actor” si bien es cierto que el art. 30 de la Ley 1504 -in fine- permite presumir como ciertos los hechos lícitos afirmados por el actor, salvo prueba en contrario, también lo es que ello no releva al juez de la obligación de dictar una sentencia justa, según el mérito de la causa”. Es que la rebeldía no puede tener el efecto de acordar un derecho a quien carece de él. Es necesario que el magistrado esté convencido de la verdad de los hechos afirmados, independientemente del silencio o rebeldía del contrario. Y por tanto la presunción favorable a quien obtuvo la rebeldía debe robustecerse con otros medios de prueba (cfr. Díaz Solimine, Teoría y Práctica del Derecho Procesal Civil, Comercial y Laboral, Tomo I, Cap. XXIII, Teoría General de la Prueba; 14. La prueba en el proceso en rebeldía; LA LEY, Bs. As., 2007; pág. 756/757)”. “DIAZ, CRISTIAN EDUARDO C/ EVANGELISTA, GASPAR LUCAS S- SUMARIO (M 1477/10) S/ INAPLICABILIDAD DE LEY” Se. 63/15. Por su parte, cabe tener en cuenta que los efectos procesales de la rebeldía se han ampliado con la redacción del art. 54 del CPCC (Ley 5777), de aplicación supletoria al fuero, pues según dicha norma la rebeldía una vez declarada y firme, provoca la eximición de la acreditación por parte del actor de la verosimilitud de los hechos que invocó, con el único límite representado por la posibilidad de que esos hechos resulten inverosímiles, o el que emana del ejercicio de la participación directa y activa del juez de la causa, en tanto la norma establece que ello es "sin perjuicio de las facultades que otorga al juez el artículo 34, inciso 2º" del nuevo Código. Ello importa la posibilidad de que el juez conmine a la parte a la acreditación de alguna circunstancia que aparezca dudosa o confusa pese a la rebeldía del demandado, de suerte tal que el juez por sí -sin necesidad de que exista requerimiento de parte- puede ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la veracidad de los hechos que hubieran invocado..." (Cfr. Roland Arazi, Jorge Rojas -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Río Negro, Editorial Rubinzal, Culzoni, Edición 2007, pág. 42). A) HECHOS: En consecuencia de todo ello, corresponde a continuación fijar los hechos que considero acreditados, conforme este marco legal-procesal y sus efectos, conjugado con la situación fáctica planteada en el reclamo impetrado en autos, apreciando en conciencia las pruebas producidas, los que a mi juicio son los siguiente (Conforme Art. 55 inc. 1 de la ley 5631). 1. Contrato de trabajo: Resulta acreditado en autos, que entre las partes del proceso existió un contrato de trabajo en vigencia desde el 15-08-2011 y hasta el 31-01-2023. La extinción del contrato de trabajo sucedió por renuncia del trabajador. Estos hechos han quedado verificados ante la inexistencia de contradicción en el proceso. 2. Intimación fehaciente: Consecuencia de la rebeldía decretada en autos, tendré por cierto que el actor remitió a la demandada, el 15-12-2023 telegrama CD N° 806180585, comunicando: "Trabajando a vuestras ordenes, desde el día 15/08/2011 hasta el 31/01/2023, cumpliendo funciones de gerente de sucursal, en el Banco Macro de la ciudad de General Roca, con domicilio en calle España 1456, estando encuadrado en CCT 18/75, le hago saber que se me adeuda el pago de la correcta liquidación del concepto Zona Desfavorable, conforme art. 25 del mencionado convenio, cuya vigencia se encuentra ratificada por la Asociación Bancaria y doctrina judicial del STJ de la Provincia. Por ello lo intimo a abonar las diferencias salariales referidas, por el periodo no prescripto, en el plazo perentorio de 48 hs., bajo apercibimiento de iniciar el pertinente reclamo ante autoridad competente. Asimismo, habiendo transcurrido holgadamente el plazo legal para hacerme entrega de los certificados de trabajo del art. 80 de la LCT, y del certificado de servicios y remuneraciones, lo intimo en tal sentido plazo 2 días hábiles, bajo apercibimiento de reclamar judicialmente la multa correspondiente. (decr. 146/01)". Mediante prueba informativa, el Correo Argentino explicó que esa pieza postal fue entregada al destinatario el 18-12-2023. 3. Pago del adicional "Zona Desfavorable": Surge de los recibos de haberes adunados por el actor, que durante la vigencia de su relación laboral percibió el código "1443", para el concepto "Zona Desfavorable". También consta que se recibió como "Unidades" "40". Analizados los recibos de haberes, se verifica que el actor percibió con regularidad los siguientes rubros salariales: "Sueldo Básico", "Título", "Zona Desfavorable", "Adicional Zona Patagónica", y "Anticipo a Cta. Fut. Aumentos". Si tomamos el recibo del mes de enero de 2023, los montos abonados fueron: Sueldo Básico $502.333,89. Título $2.577,01. Zona Desfavorable $10.740,73. Adicional Zona Patagónica $45.947,42. Anticipo a Cta. Fut. Aumentos $52.371,48. Del análisis de los montos, surge que la remuneración abonada en concepto de zona desfavorable no guarda relación porcentual del 40% con ninguno de los rubros salariales. Los conceptos remunerativos y sus montos se consideran verdaderos por fuerza de la rebeldía decretada en autos. II. B. DERECHO APLICABLE AL CASO: Corresponde a continuación expedirme sobre el derecho aplicable a fin de resolver este litigio (art. 55 inc. 2 L.P.L.), el que parte del CCT aplicable. 1. DERECHO AL RUBRO SALARIAL: El conflicto de autos, más allá de la simpleza que conlleva un trámite en rebeldía, ha tenido tratamiento por diversos Tribunales de nuestra provincia, llegando algunos de ellos al Superior Tribunal de Justicia. Se debe analizar el artículo 25 del CCT N° 18/75 que, según surge de la página oficial del Ministerio de Trabajo de la Nación, prescribe: "Se establece un adicional por zona desfavorable o alejada, que será abonado a todo agente bancario que reviste en filiales bancarias de las localidades del interior del país, que se encuentren en regiones inhóspitas y/o afectadas por un nivel de costo de vida excesivamente elevado, de acuerdo con la siguiente distribución y mínimos: (...) Grupo C: (...) General Roca (...). Se abonará por este concepto un porcentaje sobre las remuneraciones mensuales totales percibidas por el agente (básico más adicionales específicos, incluso salario familiar), que se ajustará a los siguientes porcentajes por grupo: (...) Grupo C: 40% del sueldo inicial (...)". No se encuentra en discusión la procedencia del rubro salarial en cuestión, sino su correcta liquidación, a partir de una conceptualización e interpretación de la norma convencional. La Cámara Segunda que integro ha tenido oportunidad de pronunciarse en un caso análogo, donde si bien existió contradicción procesal, el análisis de derecho excede las posiciones de las partes en litigio. En el caso "CASSINO ATILIO ROBERTO C/ BANCO MACRO S.A. S/ RECLAMO" (Expte. Nº R-2RO-2575-L2016- R-2RO-2575-L2-16), sentencia 34 del 19-03-2021, este Organismo realizó un análisis sobre la reglamentación del rubro "zona desfavorable" y su alcance, a partir de un detallado voto de mi colega Dra. Vicente: "(...) Ahora bien, como todas las cosas, este adicional ha sido objeto de negociación en posteriores acuerdos convencionales celebrados entre la entidad gremial de la actividad y las Cámaras Empresarias. Fue así, que a fines de diciembre de 2005, en el expediente administrativo Nº 1143484/05 que tramitará ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, las partes conformadas por entidad gremial Asociación Bancaria (SEB), y la representación de la Cámaras Empresaria ADEBA, ABA y ABE, acuerdan un “Régimen Provisorio y de Emergencia de Zona Desfavorable y/o Inhóspita”, en lo pertinente dicen: "… a.- Las partes acuerdan establecer, con vigencia a partir del mes de diciembre de 2005 la siguiente metodología de determinación y cálculo del adicional de Zona Desfavorable y/o Inhóspita, el que regirá hasta la fecha en que se acuerde y homologue un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo.--- b.- Las partes acuerdan mantener y ratificar las localidades que se enuncian e identifican en cada uno de los cuatro GRUPOS en que están agrupadas, en el art. 25 (apartado I) del Convenio Colectivo de Trabajo Nro. 18/75, sin modificación alguna, en este aspecto, hasta tanto se acuerde y homologue un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo.--- c.- Las partes acuerdan mantener y ratificar los porcentajes establecidos en los cuatro GRUPOS fijado en el artículo 25º, apartado II, del Convenio Colectivo de Trabajo Nro. 18/75, referidos al adicional de Zona Desfavorable y/o inhóspita.--- d.- Sin perjuicio de lo expuesto en los apartados b) y c), las partes acuerdan que a partir del presente acuerdo el adicional de zona desfavorable previsto en el apartado II, del art. 25, del Convenio Colectivo de Trabajo Nro. 18/75, se liquidará y abonará, exclusivamente, y de manera transitoria, de la siguiente forma: “ Se abonará por este concepto los porcentajes que a continuación se establecen para cada uno de los grupos, calculados exclusivamente sobre la suma fija y constante de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 356,00.-), siendo este el único concepto a considerar. Grupo A: 60% sobre $ 356,00.—Grupo B: 50% sobre $ 356,00.--- Grupo C: 40% sobre $ 356,00.--- Grupo D: 20% sobre $ 356,00.--- En los casos que se estén abonando sumas dinerarias superiores a las acordadas en concepto de adicional de Zona Desfavorable y/o Inhóspita y/o Mayores Costos, dichos importes se continuaran liquidando, no pudiendo en ningún caso reducirse la remuneración del trabajador".-
Este acuerdo fue homologado por la Resolución Nº 575 del 29-12-2005 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en los términos de la Ley Nº 14.250.
Y es respecto de este acuerdo convencional del 20-12-2005 y la Resolución Nº 575 del 29-12-2005, que la parte actora plantea la nulidad absoluta e insanable y su inconstitucionalidad, por lo que cabe pasar al análisis e interpretación de las normas en juego.
En primer término, debo decir en cuanto a la inteligencia que cabe otorgar a las cláusulas de las convenciones colectivas de trabajo, que la cuestión se ha planteado en la doctrina como una elección alternativa entre los principios de interpretación de las leyes o del sistema de interpretación de los contratos. Es manifiesta la diferencia entre los dos criterios: en la interpretación de los contratos se tiene como punto de referencia la manifestación conjunta de las voluntades contratantes; y en la interpretación de las leyes, se sigue el criterio teleológico, vale decir, la finalidad perseguida por el legislador.
Al respecto, Ernesto Krotoschin, define las cláusulas normativas como las disposiciones de las convenciones colectivas que legalmente pueden constituir el contenido de una relación individual de trabajo y según la voluntad expresa o presunta de las partes de la convención. Las cláusulas obligacionales, son los deberes recíprocos que las partes signatarias de la convención asumen entre ellas, con el fin de asegurar el total cumplimiento de la misma. Agrega que los principios que las gobiernan son distintos. Así, las cláusulas normativas se imponen por ser los componentes de toda relación individual de trabajo, en cuanto establecen derechos y obligaciones comunes y propios de esa relación laboral. En cambio las obligacionales participan de una modalidad especial, se insertan en la convención como complemento de aquellas y sólo para surtir efecto entre los contratantes. Por ello, a los derechos y deberes mutuos de carácter obligacional son aplicables las reglas comunes del derecho de las obligaciones –y especialmente- de los contratos. (Instituciones del derecho del trabajo, 2da. Edición Depalma, Buenos Aires, 1968, pág. 206, 221-22, citado por Fernández Madrid, Juan Carlos, Tratado práctico de derecho del trabajo, 3ra. Edición actualizada y ampliada, Tomo III, L.L., Buenos Aires, año 2007, pág. 392-393.)
En cuanto a la hermenéutica de los convenios colectivos de trabajo, Genoud enuncia que lo que siempre se busca es la intención, la finalidad perseguida que se hizo texto en la convención. De este modo la requerida intención será la del legislador –si se utiliza el método de hermenéutica legal- o la de los contratantes cuando se emplea la de la interpretación de los contratos. Considera que lo que cambia es la mentalidad de las partes colectivas –y en este sentido- cuando se convienen cláusulas convencionales se elaboran estipulaciones de beneficio directo –como cualquier contratante individual- mientras que al pactar cláusulas normativas, se crea un instrumento que va ser la ley para la categoría y al que forzosamente deberán ajustarse los contratos individuales. Aquí se comportan como legisladores. Considera asimismo que – en cuanto a las cláusulas normativas- deberá estarse en primer lugar al texto del convenio, que si es terminante resulta excluyente. Por el contrario, si es insuficiente, deberá interpretarse contextualmente. Un elemento importante para la hermenéutica contextual es el sistemático, mediante el cual debe ubicarse a la norma convencional en relación a su inserción en el sistema jurídico, en su correspondencia con la ley, el orden público y el principio de la norma más favorable. Respecto de las cláusulas obligacionales, debe recurrirse a las reglas contractuales para su interpretación. Agrega que debe utilizarse la buena fe, como módulo hermenéutico de todo el sistema jurídico, como así también lo dispuesto en el artículo 218 del Código de Comercio (Ley 2637 y modif.) como auxiliar y guía al que se acude por vía de integración. (Genoud Héctor, La interpretación de los convenios colectivos, en Derecho Colectivo Laborall, Depalma, 1973, p. 147, citado por Lorenzetti, Ricardo Luis, Convenciones Colectivas de Trabajo, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1988, pág. 83).
Todos los autores señalan como ejemplo representativos de las cláusulas normativas, las que determinan las tarifas salariales (entre otros, Cabanellas Guillermo “Derecho Normativo Laboral”, mp. 319, de. Omeba, Buenos Aires, 1966; Ramirez Bosco Luis, Convenciones Colectivas de Trabajo, Nº 173, de. Hammurabi, Buenos Aires 1985). La cláusula discutida en el sublite, consecuentemente, encuadraría en esta categoría.
Entre las cláusulas obligacionales, se mencionan las que fijan los procedimientos para la renovación de la convención, las llamadas “cláusulas de paz”, etc.
Estos autores también sostienen que la regla del “favor del trabajador” no rige para las cláusulas obligacionales, pues la desproporción entre la capacidad de negociación entre las partes ha desaparecido; en cambio, el in dubio pro operario sería aplicable a las normativas, sin perjuicio de recurrir a los principios contractuales de la buena fe observada, el sentido de las palabras usadas que corresponden a las expresiones comunes y generales utilizadas en el ámbito negocial, etc.
También, sostienen que en las cláusulas normativas, los elementos importantes para la hermenéutica son: a) La idea sistémica: o sea, el convenio se inserta en el sistema jurídico, en su correspondencia con la ley, el orden público, la costumbre profesional como fuente de derecho etc. b) El standart de la razonabilidad: la omisión judicial no se agota con la remisión a letra de los textos sino que requiere la búsqueda de la significación jurídica del precepto aplicable (Lorenzetti, Ricardo Luis, Convenciones Colectivas de Trabajo, p. 85, Edit. Rubinzal, Santa Fe, 1988).
En este caso el acuerdo convencional homologado por la Resolución Nº 575/2005 del MTESS se debe interpretar bajo esta pautas expuestas por la doctrina, pero a su vez se suma al análisis el hecho de que en la negociación se estableció que las partes acuerdan un “Régimen Provisorio y de Emergencia de Zona Desfavorable y/o Inhóspita”.
Lo que me lleva también a tener que analizar la emergencia invocada, dado que, como sabemos, esto lleva a una interpretación aún más estricta de las normas excepcionales que se dictan o en este caso donde se negocia limitando derechos.
La emergencia, ha dicho la Corte Nacional, abarca un “hecho cuyo ámbito temporal difiere según circunstancias modales de épocas y sitios. Se trata de una situación extraordinaria que gravita sobre el orden económico-social; con su carga de perturbación acumulada, en variables de escasez, pobreza, penuria e indigencia, origina un estado de necesidad al que hay que poner fin” (CSJN Fallos 173:65, Peralta, Consid. 43 –27/10/1990-, L.L. 1991-C-158)
La Corte Suprema fue elaborando, a través del tiempo, una serie de requisitos que deben cumplir las normas legales de emergencia para que resulten ajustadas al plexo constitucional, estos son: 1) Oportunidad: el sustento fáctico de estructura legal requiere la existencia de una situación de crisis económica; 2) Finalidad: la declaración y las disposiciones de emergencia deben atender al bien común, él fundamenta y justifica la restricción de los derechos individuales; 3) Legalidad: la emergencia debe ser declarada por el Poder Legislativo; 4) Temporalidad: los medios utilizados deben ser temporales ya que, al menos teóricamente dicha situación es excepcional. 5) Proporcionalidad: los medios adoptados deben ser razonablemente adecuados a las características de la situación; 6) No discriminación: Las restricciones no deben estar dirigidas a un grupo de personas o a una persona individual o a un sector sino a una situación objetiva. De otra manera se estaría vulnerando el art. 16 de la Constitución Nacional; 7) No afectación de derechos fundamentales: este requisito, el último introducido por el tribunal, plantea un problema de extensión y prelación de derechos.
Sentado lo antes expuesto, en función del contexto normativo involucrado en autos, y el momento histórico donde se ubica el reclamo, es menester analizar si la normativa de emergencia en lo que respecta a salarios, se ajusta a los requisitos delineados por la jurisprudencia de CSJN, a los que mayormente el STJRN ha adherido.
Respecto de la emergencia económica, la Corte Suprema se ha pronunciado sobre distintos derechos laborales afectados por tales decisiones políticas, como despidos, suspensiones, y condiciones laborales, entre ellas las rebajas salariales.
En materia salarial, uno de fallos que cabe destacar, es el caso: “Recurso de hecho deducido por la Asociación de Trabajadores del Estado en la causa Asociación de Trabajadores del Estado s/ Acción de inconstitucionalidad” (Sentencia del 18-06-2013), la medida que da origen al reclamo es el Decreto Municipal 5/2003 del 14-01-2003 dictado por el Intendente de la ciudad de Salta, mediante el cual implementa un proceso de reforma del Estado municipal, la revisión, modificación y/o supresión de adicionales o suplementos, y la suspensión de la prestación activa de ciertos agentes. En materia salarial importó una rebaja de los salarios de los empleados públicos municipales, que oscilaba según la categoría de dependiente, entre el 18,3% y el 34,3% del salario.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Sr. Alberto Molina, damnificado por una retracción salarial del 20%, inician una demanda local de inconstitucionalidad solicitando la declaración de invalidez del citado decreto, y por ende de la merma remuneratoria fijada por el mismo. La Corte de Justicia de Salta, con fecha 31-05-2005, rechazó la demanda promovida por ATE argumentando que dicha entidad carecía de legitimación para representar los intereses colectivos de los trabajadores. También rechazó la demanda incoada por el señor Molina sosteniendo que la reducción salarial dispuesta no era irrazonable ni confiscatoria, ni alteraba el equilibrio entre los servicios prestados y su retribución. Los actores interpusieron recurso extraordinario, el que fue denegado, y luego la queja que fue aceptada.
Si bien la CSJN se avoca a tratar dos temas importantes en dicho fallo, en lo que hace al tema salarial que es el que nos interesa para este decisorio, vierte sus conceptos en los considerandos 7 a 10, y las condiciones bajo las cuales sería aceptable una rebaja salarial en caso de emergencia económica, que está en el considerando 11.
En este fallo la Corte se remite a la consideraciones que efectuará en la causa “Pérez Aníbal Raúl c/Disco S.A.” Sentencia del 01-09-2009, respecto de la preocupación del “derecho de los derechos humanos” en lo que hace a la justicia y protección del salario. Asentó, sobre dichas bases, esta conclusión: “... el salario es el medio por el cual el trabajador ‘se gana la vida’ ... la expresión entrecomillada, no por su sencillez, deja de ser más que elocuente para mostrar la directa e indisociable atadura que une a la remuneración la vida misma de un empleado y, regularmente, de su familia...” (Considerando 7, párr. 2).
En efecto, y desde una perspectiva más general, destaca que el ejercicio de los derechos humanos sería imposible “sin el goce paralelo de los derechos económicos, sociales y culturales” (Considerando 7, párr. 3). Agrega en el Considerando 8: “... la evolución progresiva de la tutela jurídica del trabajador en materia de salarios se inserta, en lo inmediato en un proceso más comprensivo, concerniente a todos y cada uno de los aspectos del contrato o relación de trabajo, lo cual ha tenido, entre sus propósitos fundamentales, la protección de la dignidad de la persona humana en el vínculo laboral subordinado...”. En el considerando 9 expone los cuatro principios de jerarquía constitucional –que a su criterio- rigen el desenlace de esta contienda, así dijo: “ ...En primer término, el trabajador es sujeto de “preferente tutela constitucional” (...), y goza de la “protección especial” del Estado, según lo expone la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, adoptada como Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador (art. 2.a), la cual ampara a los trabajadores “de toda clase” y sirve para la adecuada interpretación el desarrollo de las normas de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (...). En segundo lugar ... la justicia social. Esta, así como traduce “la justicia en su más alta expresión”, no tiene otro norte que alcanzar el “bienestar”, esto es, “las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme a su excelsa dignidad”... En tercer término, el principio de progresividad, el cual, para lo que interesa, impone que todas las medidas estatales de carácter deliberadamente “regresivo” en materia de derechos humanos, tal como lo es el decreto 5/2003 impugnado, requieran la consideración “más cuidadosa”, y deban “justificarse plenamente”, vgr., con referencia a la “totalidad de los derechos previstos” en PIDESC y en el contexto del aprovechamiento pleno del “máximo de los recursos” de que el Estado disponga (Observación general N°18, cit., párr.21; asimismo, del citado Comité Observación general N° 17 –párr. 27- y 19 –párr. 42- entre otras)... Y finalmente, en cuarto lugar, que la aludida realización en la persona del empleado del “derecho a perseguir su bienestar material” por intermedio del trabajo asalariado, ha de estar rodeada, entre otras condiciones, de “seguridad económica”, según lo impone a los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de los Fines y Objetivos de esta institución, del 10 de mayo de 1944, llamada Declaración de Filadelfia...”. Continúa en el considerando siguiente con la enunciación de otros tres principios no menos estructurales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos constitucionalizado. Así dice: “... Los dos primeros entrañan obligaciones del Estado, de sentidos opuesto, pero complementarios tanto entre sí, cuanto del ya mencionado principio de progresividad. Por un lado, el deber (positivo) de “adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna”... Y por el otro, el compromiso (negativo) de “respetar” los mentados derechos, lo cual le requiere abstenerse de tomar medidas que interfieran directa o indirectamente en el disfrute del derecho al trabajo que hubiese alcanzado un empleado (...). Es evidente que si el Estado ha contraído la obligación de adoptar determinadas medidas que interfieran directa o indirectamente en el disfrute del derecho al trabajo que hubiere alcanzado un empleado. Es evidente que si el Estado ha contraído la obligación de adoptar determinadas medidas positivas, con mayor razón esta obligado a no adoptar las que contradigan dicha obligación... El tercer motivo reside en un principio que “informa todo el derecho de los derechos humanos” y resulta “connatural” con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (“Madorrán”, cit. P. 2004). Se trata, por cierto del principio pro homine o pro persona, y en sus dos principales manifestaciones en materia hermenéutica jurídica. Primeramente, la que exige adoptar pautas amplias para determinar el alcance de los derechos, libertades y garantías (...). Y, en segundo lugar, la que impone obrar en sentido inverso, vale decir, restrictivo, si de lo que se trata es de medir limitaciones a los mentados derechos, libertades y garantías, o la capacidad para imponerlas (...). Este último aspecto se explica, desde luego, pues en la protección de los derechos humanos está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal (...). Se impone, en síntesis, escoger el resultado que proteja en mayor medida al ser humano, dentro de lo que las normas aplicables posibiliten. ...”.-
Recién en el Considerando 11 trata la cuestión central esto es el tema de la emergencia económica, sosteniendo: “... Que todo lo antedicho, desde luego, no implica negar que el Estado, para conjurar, en aras del bien común, las llamadas situaciones de emergencia económica, pueda disminuir temporariamente las remuneraciones de sus empleados (“Guida”, Fallos: 323:1566, 1592, 1600/1601, 1609,, 1617/1618 –2000-; “Tobar”, Fallos: 325:2059, 2077, 2082, 2083) –2002-; “Müller” Fallos 326:1138, 1145, 1146, 1147 –2003-). Empero, si entraña, y de manera terminante, que esos remedios, a la luz del bloque de constitucionalidad, tienen un nítido sentido y destino, y ciertas condiciones y límites inquebrantables, que el decreto 5/2003 ha traspasado abierta y, sobre todo, largamente....Obsérvese que de la alegación de las actoras basada en datos del Instituto de Estadísticas y Censo, no refutada por la demandada, se sigue que la quita emplazaba, a todas las retribuciones, por debajo de la línea de pobreza y, a las de menor cuantía, apenas por encima de la línea de indigencia...La norma por consiguiente, parece haber olvidado,..., otras dos premisas capitales. Por un lado, que las llamadas “medidas de ajuste” derivadas de “crisis económicas” y una “grave escasez de recursos”, hacen que los esfuerzos de las autoridades por proteger los derechos económicos, sociales y culturales adquieran una urgencia “mayor, no menor”. Y, por el otro, que la “protección” de las “capas vulnerables de la población” es precisamente, “el objetivo básico del ajuste económico” (...). Todo equilibrio entre las reformas económicas y la protección de los derechos humanos obliga a proteger “en particular a los grupos más vulnerables” (...) cuanto más en el campo laboral y salarial, en el cual, todos los poderes públicos, dentro de la órbita de sus respectivas competencias “deben hacer prevalecer el espíritu protector que anima” al art. 14 bis constitucional ( “Vizotti”, cit. P. 3688), tutela ésta que, por ende, impone “un particular enfoque para el control de constitucionalidad”.
Como dice el Dr. Foglia Ricardo Arturo al analizar este fallo: “… frente a esta cuestión, la Corte Suprema no otorga la preeminencia absoluta de ningún derecho (emergencia /salario) sino que es relativa y según las circunstancias del caso. Una rebaja salarial temporal, porcentualmente no significativa, decreciente en función de la cuantía remuneratoria y cuyo resultado no implique ingresar en la línea de pobreza es aceptable. De esta forma agrega nuevos recaudos respecto de los fallos precedentes, al establecer que la merma salarial debe ser inversamente proporcional al salario devengado y al vincular las mismas con las líneas de pobreza e indigencia. Ahora bien la tensión entre la emergencia económica, la cual sitúa el tribunal en el marco del bien común, y el salario, que ubica en el ámbito de los derechos humanos, es resuelta a favor de la primera, superando ciertos pisos. En cambio es inaceptable cuando no reúna dichos recaudos, privilegiando en este caso, el salario como emergente de los aludidos derechos. Esta contradicción de criterios es el emergente, según mi opinión, de aceptar como fuente jurígena a la emergencia económica, que ha devenido en una especie de caso fortuito constitucional que permite, en ciertos casos, dejar de lado derechos fundamentales. Según mi opinión, la emergencia económica no es un derecho supraconstitucional ni habilita la afectación de los derechos de los ciudadanos…” (“Emergencia económica y salario según un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.” Revista de Derecho Laboral, Tomo 2014-1 – El Derecho del Trabajo en la Constitución Nacional-I- pág.312 y sts, Edit. Rubinzal- Culzoni).
Dicho todo esto, ya pasando al análisis de la norma cuestionada en autos, esto es el acuerdo convencional homologado por Resolución Nº 575 del 29-12-2005 del MTESS, debo decir que estamos frente a una norma convencional cuya negociación se llevó adelante dentro de un marco de emergencia, pero que desde este punto de vista no respetó los principios rectores que tales situaciones conllevan al no establecer un límite temporal de vigencia de la misma, pues solo dice en una parte: “ … se acordó continuar abonando el mismo importe que los Bancos asociados venían abonando y liquidando durante el mes de Octubre de 2003, en concepto de Zona Desfavorable y/o Inhóspita, e iniciar negociaciones convencionales por un periodo de noventa (90) días, a partir de la suscripción de estos acuerdos, a fin de acordar y convenir la fijación y el tratamiento de un régimen de transición y de emergencia que regule este adicional, hasta tanto se acuerde un nuevo convenio colectivo de trabajo para la actividad….”, y en otra parte del acta acuerdo dice: “ … el que regirá hasta la fecha en que se acuerde y homologue un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo…”, todo lo que ha llevado que la medida se prolongue en el tiempo en directo perjuicio de los trabajadores que se desempeñan la localidades del interior que el art. 25 apart. II CCT 18/75 detalla.
Desde el análisis del plexo constitucional mencionado supra, se puede decir, que de la lectura de Actas del Expte. Nro 1143484/05 –que contienen el acuerdo colectivo- posteriormente homologado por Resol. 575/2005, no surge de la negociación cual es la emergencia económica que está viviendo el sector de manera que se justifique debidamente la restricción de los derechos individuales, y que me permita merituar la proporcionalidad de la medida adoptada, pero más allá de ello no debemos perder de vista, que mantener la medida restrictiva sin un límite temporal, es lo que lleva a tachar la misma de inconstitucional, pues es evidente que se ha estado vulnerando a lo largo de varios años los arts. 16 y 17 de la Constitución Nacional. Asistiendo razón a la parte actora en cuanto a que el mismo vulnera derechos salariales de los trabajadores, afectando los mínimos inderogables del convenio colectivo de la actividad.
Asimismo, y volviendo sobre el análisis concreto considero que la Ley 22425 no ha derogado el régimen remuneratorio previsto por el CCT 18/75, lo que permite interpretar que estas normas convencionales conforman las cláusulas normativas por debajo de las cuales la partes no pueden negociar, dado que se estarían afectando mínimos inderogables y el orden publico laboral.
Evidentemente la autoridad administrativa homologó el acuerdo convencional contenido en el Expte Nº 1143484/05, en miras de que se trataba de una situación de excepción de emergencia transitoria, pero que se mantuvo en el tiempo más allá de lo razonable y proporcional que pudiera justificar tal restricción.
“La opinión mayoritaria de la doctrina coincide en que en las relaciones que se establecen entre ley y convenio o acuerdo colectivo prevalece la primera, excepto que de la negociación colectiva surjan condiciones más favorables para el trabajador" Ricardo Luis Lorenzetti en su obra “Convenciones Colectivas de Trabjo” (Ed. Rubinzal- Culzoni, 1988, pág. 64/68) detalla las posiciones de los autores más destacados con relación a dicho tópico: Krostoschin, Deveali, Fernández Pastorino, Cabenellas son contestes en la prioridad de la legislación sobre el acuerdo sectorial; Vazquez Vialard categoriza el acuerdo convencional como una fuente normal del derecho del trabajo, en tanto que Capón Filas señala que el derecho laboral tiene como primera y principal fuente normativa a la autonomía sectorial, expresada sobre todo en los convenios colectivos de trabajo, aunque aclara que ninguna ley sectorial podría fijar condiciones menos favorables que las señaladas estatalmente. La legislación vigente (Ley Nº 14250) ha recogido esta opinión mayoritaria, y su art. 7 dice que las disposiciones de las convenciones colectivas deberán ajustarse a las normas legales que rigen las instituciones del Derecho del Trabajo, a menos que las cláusulas de la convención relacionadas con cada una de esas instituciones resultaran más favorables a los trabajadores y siempre que no afectaran disposiciones dictadas en protección del interés general”.
Y luego de citar jurisprudencia dice la Jueza votante:
Es evidente, de las cláusulas de estos acuerdos revisten las características de “obligacionales” que debieron definir una vigencia temporal dada su situación de excepcionalidad, y que con el tiempo han modificado cláusulas de orden normativo del convenio, que se deben restablecer por afectar el orden publico laboral vinculado directamente la remuneración del trabajador.
Por lo que considero, que tales acuerdos convencionales resultan inconstitucionales por ser contrarios al orden publico laboral contenido en el art. 14 bis, y por ello, son procedentes las diferencias salariales por el rubro “zona desfavorable” reclamadas por el Sr. Cassino, por el periodo que va de Agosto de 2014 a Abril/2016 inclusive.
A tal evento se debe tomar la pauta de cálculo establecida en el art. 25 del CCT 18/75, esto es el sueldo inicial de la categoría que revestía el actor en el periodo reclamado, conforme el art. 5º del convenio, comprendiendo los adicionales específicos.
Criterio sentado por la Suprema Corte de la Provincia de Mendoza, en el fallo plenario “Domínguez Francisco L. y otros c. Banco de Previsión Social (DT. 1996-A-936, donde los distinguidos Magistrados formularon sus opiniones interpretativas de la norma convencional de “zona desfavorable” del CCT 18/75, de la que cabe destacar la postura ecléctica de la Dra. Kemelmajer de Carluchi, quien después de un extenso análisis llega a la conclusión de que se debe tomar el salario inicial de cada categoría para su cálculo, que comparto y adoptó como solución justa para este caso".
En definitiva, compartiendo los argumentos señalados en el fallo citado, y considerando que el monto que percibió el actor por el rubro zona desfavorable, en el período enero 2022 a enero 2023, no se corresponde con una correcta liquidación, propicio hacer lugar a la demanda en este punto, ordenando una reliquidación, con costas a la demandada.
2. INDEMNIZACIÓN ARTÍCULO 80 LCT: Corresponde analizar esta penalidad solicitada por el actor, pero previo al tratamiento de su procedencia, es importante abordar el tratamiento del cambio legislativo sobreviniente, a partir de la reciente sanción de la Ley de Bases N° 27742, en virtud del principio de que las normas legales vigente se presumen conocidas, cuanto porque incumbe al Juez la calificación jurídica de los hechos alegados por la partes con prescindencia de los puntos de vista que el respecto éstas pueden sustentar (iura novit curia).
La Ley 27742 en su art. 237 establece: "Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, salvo en los capítulos o títulos en donde se señala lo contrario". Dado que la ley citada fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina con fecha 8 de julio de 2024, la misma comenzó a regir el 9 de julio de 2024.
En este sentido transcribo reciente jurisprudencia de la CNAT, a saber: "En vista de la entrada en vigencia (parcial) de la Ley 27742, se debe señalar que el derecho al cobro de las indemnizaciones y agravamientos indemnizatorios reclamados en función de las Leyes 25323 y 25345 -esta última modificatoria del art. 80 LCT, ha quedado perfeccionado en el caso con notoria anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva normativa, por lo que siendo la sentencia emitida al respecto declarativa y no constitutiva de derechos, corresponde aplicar al presente la normativa vigente al tiempo de sucederse los hechos sometidos al juzgamiento" (Cordini Juncos, Martín Alejandro y otros vs. Comisión Nacional de Regulación del Transporte s. Despido/// Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala II, 08/08/2024; RC J 8198/24).
Fijada así la posición de este Tribunal, procederé a tratar el rubro pretendido en la demanda. En este caso, la obligación contenida en la norma se aplica a la extinción del contrato de trabajo, en forma independiente a la responsabilidad que le pudiere caber a las partes, es decir que aún en caso de un despido con causa justificada, la empleadora debe entregar las certificaciones laborales en tiempo y forma.
Dicho lo que antecede, tendrá acogida favorable la pretensión de la actora, por haberse cumplido con la intimación dispuesta por el Decreto 146/01, art. 3º, por el que, reglamentando el tercer párrafo del art. 80 de la LCT, se dispone que "...el trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que se hace alusión en el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del certificado previstos en los apartados segundo y tercero del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo ... dentro de los TREINTA (30) días corridos de extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo...". En este caso, el actor ha cumplido con la intimación fehaciente posterior al vencimiento del plazo, razón por la cual se debe ordenar la aplicación de este agravamiento indemnizatorio. En cuanto a su determinación, el monto dependerá de la correcta liquidación del rubro zona desfavorable, que modificará la remuneración bruta a percibir por el actor, en su último mes de trabajo.
Por lo tanto se ordena su procedencia, con costas, pero sujeta a la liquidación que oportunamente deberá realizar la parte actora.
3. INTERESES: Corresponderá practicar liquidación mensualizada de las diferencias salariales, aplicando a cada período los intereses según las tasas previstas en la Doctrina Legal en "FLEITAS" y "MACHIN", utilizando para ello la herramienta de cálculo establecida en la página web del Poder Judicial provincial.
4. CERTIFICACIÓN DE REMUNERACIONES Y SERVICIOS Y CERTIFICADO DE TRABAJO: Debe condenarse a la demandada a hacer entrega al actor, dentro de los NOVENTA DÍAS de notificada y mediante su depósito en autos, de los CERTIFICADOS DE TRABAJO (art. 80 LCT) y DE REMUNERACIONES Y SERVICIOS del art. 12 de la ley 24241 (que incluye el de cesación de servicios), conforme antecedentes de ingreso, egreso, categoría y remuneraciones expuesto en los considerandos respecto del actor, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de aplicar a pedido del accionante una pena conminatoria (astreintes).
Ahora bien, considerando que el resultado final del caso dependerá de la liquidación a practicar, el plazo de cumplimiento de esta obligación comenzará a computarse luego de adquirir firmeza la determinación de los haberes mensuales del actor.
5. COSTAS JUDICIALES: Finalmente las costas que deberán ser soportadas por la demandada, por aplicación del principio objetivo de la derrota de los arts. 31 de la LPL. TAL MI VOTO. La Dra. Daniela A. C. Perramón adhiere al voto precedente por los mismos fundamentos fácticos.
La Dra. María del Carmen Vicente se abstiene de emitir opinión, atento la coincidencia de los votos precedentes (Conforme art. 55, inc. 6 de la ley 5631).
Por todo lo expuesto, LA CÁMARA SEGUNDA DEL TRABAJO DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN ESTA CIUDAD;
RESUELVE: 1. Hacer lugar a la demanda instaurada por el actor: LUCIANO JAVIER LUNA contra la demandada: BANCO MACRO S.A., y en consecuencia condenando a ésta última a pagar al primero, en el plazo DIEZ DIAS de que adquiera firmeza, el importe que resulte de la liquidación, por el concepto de reajuste de haberes por el adicional “zona desfavorable” por el periodo enero 2022 a enero 2023, con más los intereses devengados mes a mes desde que cada rubro es debido, y hasta su efectivo pago. 2. Condenar a la demandada a hacer entrega al actor, dentro de los NOVENTA DIAS de aprobada la planilla de liquidación mencionada en el punto anterior, mediante su depósito en autos, los CERTIFICADOS DE REMUNERACIONES, SERVICIOS Y CESE (art. 12 inc. g ley 24241) y CERTIFICADO DE TRABAJO (art. 80 LCT) de toda la relación laboral, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de aplicar a pedido de la parte actora una pena conminatoria (astreintes). Las certificaciones deberán contener las fechas de ingreso y egreso, categoría laboral y remuneraciones que se especifican en los considerandos y se liquiden oportunamente. Con costas a la demandada, estando la regulación honoraria comprendida en el punto anterior. 3. Imponer las costas del proceso a la demandada, difiriéndose la regulación de los honorarios profesionales, al momento de contar con monto base cierto. 4. Oportunamente, firme que se encuentre la presente, por Secretaría practíquese planilla de liquidación de impuestos y contribuciones, la que deberá abonarse en boleta de depósito bancario, conforme Ley 2716 y Acordadas del STJ 17/2014 y 18/2014, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el Código Fiscal. 5. Ordénase al Banco Patagonia S.A. que proceda a la APERTURA de una cuenta judicial a nombre de estos autos y a la orden del Tribunal, informando su cumplimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas de notificado de la presente, y a través del Sistema de Gestión PUMA - mediante el tipo de movimiento PRESENTACIÓN SIMPLE"-, BAJO APERCIBIMIENTO DE APLICARLE ASTREINTES de $20.000 (VEINTE MIL) por cada día hábil de retardo. Hágase saber a las partes que deberán notificar la presente al Banco Patagonia mediante cédula a su cargo y a través del Sistema de Notificaciones Electrónicas (SNE). Hágase saber que el informe del Banco será publicado sin providencia, vinculándose la cuenta en la solapa correspondiente. 6. Regístrese, notifíquese conforme Art. 25 L.P.L. y cúmplase con Ley 869. Se deja constancia que se vincula como interviniente al representante de Caja Forense para su notificación. DRA. MARIA DEL CARMEN VICENTE DRA. DANIELA A. C. PERRAMON
Ante mí: DRA. MARÍA EUGENIA PICK -Secretaria- |
| Dictamen | Buscar Dictamen |
| Texto Referencias Normativas | (sin datos) |
| Vía Acceso | (sin datos) |
| ¿Tiene Adjuntos? | NO |
| Voces | No posee voces. |
| Ver en el móvil |