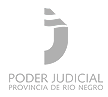Fallo Completo STJ
| Organismo | SECRETARÍA CIVIL STJ Nº1 |
|---|---|
| Sentencia | 90 - 10/12/2018 - DEFINITIVA |
| Expediente | C-1VI-45-F-2014 - V.B.Z. S / PROCESO SOBRE CAPACIDAD S/ CASACION |
| Sumarios | Todos los sumarios del fallo (3) |
| Texto Sentencia | VIEDMA, 10 de diciembre de 2018. Reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores Liliana Laura Piccinini, Ricardo A. Apcarian, Adriana Cecilia Zaratiegui, Sergio M. Barotto y Enrique J. Mansilla con la presencia de la señora Secretaria doctora Rosana Calvetti, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "V., B. Z. s/PROCESO SOBRE CAPACIDAD s/CASACION'' (Expte. N° 29892/18-STJ-), elevados por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial a fin de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 188/196, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden del sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes: C U E S T I O N E S 1ra.- ¿Es fundado el recurso? 2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde? V O T A C I O N A la primera cuestión la señora Jueza doctora Liliana Laura Piccinini dijo: Antecedentes de la Causa. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Superior Tribunal de Justicia en virtud del recurso de casación deducido a fs. 188/196 por la Sra. Defensora de Pobres y Ausentes N° 5, Dra. María Dolores Crespo y por la Sra. Defensora de Menores e Incapaces N° 1, Dra. Laura Krotter, contra la Sentencia N° 102 de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la Primera Circunscripción Judicial de fecha 28/12/2017 por considerarla violatoria de normativa constitucional y convencional, por afectar el derecho al debido proceso y el principio de inmediatez, por realizar una interpretación errónea de la ley vigente (arts. 285 y 286 del CPCC), por resultar una sentencia extra-petita y por significar un pronunciamiento contradictorio. Finalmente, denuncian gravedad institucional. Expresión de agravios. En su libelo resaltaron que lo decidido en autos afecta de manera directa el derecho de defensa en juicio, de acceder a la justicia y el derecho a las garantías judiciales de una persona en condiciones de vulnerabilidad, en tanto se trata de una persona con discapacidad mental respecto de quien se pretende ''adicionar'' la figura de un curador para aquellos actos, que conforme el informe del Cuerpo Médico Forense, no resulta capaz, en clara contraposición a las disposiciones normativas y derechos de raigambre convencional-constitucional. Expusieron que actuándose de un modo contradictorio -y no complementario- se impuso la declaración de incapacidad del Sr. V. B. y la consiguiente designación de un curador, en un intento de crear un modo no contemplado en el CCyC de reevaluación de los procesos. Adujeron que el CCyC prevé la posibilidad de restringir la capacidad de ejercicio de determinadas personas, reservándose para ellas la designación de individuos que las apoyen en el devenir diario en aquellos actos trascendentes para el sistema jurídico y de manera excepcional el último párrafo del art. 32 reservó la declaración de incapacidad absoluta para aquellos supuestos en que la persona se encuentre completamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y de expresar su voluntad por cualquier otro modo, medio o formato adecuado y cuando el sistema de apoyos resulte ineficaz, circunstancia en la que la Sra. Jueza sí podrá declarar su incapacidad y designar un curador. Denunciaron que la resolución en crisis ha estipulado para el Sr. V. B. un sistema ''especial'', que contempla la designación de una figura de apoyo -sobre lo que se ha pronunciado la Sra. Jueza- y la de un curador, para la sustitución de su persona en aquellos actos que -conforme lo dictaminado por el Cuerpo Médico Forense- no se encuentra habilitado para realizar, aun con la presencia y colaboración de terceros. Agregaron que es imposible sostener la legalidad de la sentencia de grado dictada si el proceso no se ajustó al derecho vigente y obligatorio en la materia, habiéndose cambiado y/o ampliado la pretensión de las partes. Señalaron que la Cámara incurrió en un exceso al pronunciarse sobre una cuestión no tratada, ni requerida por ninguna de las partes y denunció una notoria contradicción con el sistema previsto por el rito. Al respecto, ilustraron que el Tribunal no cuenta con la posibilidad de limitar en su totalidad el ejercicio de algunos derechos, alegándose la salvaguardia de los intereses y garantías del Sr. V. B. -algunos de aquellos incluso personalísimos-. Insistieron que al omitirse la intervención del Ministerio Público y la abogada del Sr. V. B. se conculcaron garantías de defensa en juicio, debido proceso legal y de acceder a la justicia en un pie de igualdad (cf. arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional). Remarcaron que el pronunciamiento -para que se disponga la declaración de incapacidad y se designe un curador- se adoptó con la severa omisión de tomar contacto personal con el Sr. V. B., violentándose la inmediatez que garantiza y exige el art. 35 del CCyC durante toda la sustanciación del proceso. Asimismo, denunciaron gravedad institucional. Ello así, ya que al restringirle y limitarle la capacidad de hecho al Sr. V. B. de manera absoluta para el ejercicio de determinados derechos, manteniendo un sistema dual (curador-apoyo), claramente el a quo se apartó de la legislación vigente. Precisaron que el agravio se dirige contra los procedimientos judiciales deficientes que afectan un vasto número de personas con padecimientos mentales a quienes -aun cuando cuenten con una figura de apoyo- se intenta sustituir su voluntad en pos de una alegada protección. Por último, hicieron reserva del caso federal. Contestación de traslado. A fs. 198/200 vta. la Sra. Defensora de Pobres y Ausentes N° 6, Dra. María Gabriela Sánchez, en representación de la Sra. E. M. G., contestó el traslado conferido. Allí recordó que al momento de pedírsele a la Cámara el dictado de la sentencia hoy puesta en crisis, fue la misma Sra. Defensora de Menores quien propició la continuidad del acompañamiento de su representada como figura de sostén y de asistencia y a la vez advirtió que atento a contar el Sr. V. B. con una pensión no contributiva por discapacidad, debería ordenársele a quien fuera designado como su administrador/a la periódica rendición de cuentas. También, señaló que dicho pronunciamiento resolvió la pertinencia de la designación de la figura de apoyo para los actos respecto de los cuales el Sr. V. B. tiene capacidad restringida y la de un curador para todos aquellos respecto de los cuales la junta evaluadora no lo consideró capaz, con la aclaración de que tales funciones podrían ser cumplidas por la misma persona. Refirió que en la práctica diaria su representada realiza un sinnúmero de gestiones, tareas y tramitaciones referidas al Sr. V. B. sin estar legalmente designada para ello, propias de la figura de apoyo y también atinentes a la función del curador, las cuales deberá continuar realizando en los hechos hasta tanto se resuelva de manera definitiva el presente trámite. Destacó que la Sra. E. M. G. se encarga de cuestiones que no pueden ser realizadas por el Sr. V. B. atento a su imposibilidad física de movilizarse, dadas las secuelas de su ACV que le impiden actualmente dirigir su persona y administrar sus bienes. En relación a ello, advirtió que la dilación del presente trámite, amén de resultar ser un inconveniente donde su representada también se encuentra en una situación de vulnerabilidad -con limitaciones socio-económicas-, deviene además en un perjuicio para el Sr. V. B., puesto que muchas veces los trámites que se requieren efectuar, se ven frenados u obstaculizados debido a que su mandante no puede acreditar legitimación. Atento a lo cual destacó que tal camino se vería allanado con la finalización del presente proceso con su designación como apoyo y curadora. Sostuvo que para poder asegurarle al Sr. V. B. gozar de una mejor calidad de vida deben contemplarse las consecuencias prácticas de su realidad cotidiana y en ese marco entendió que no existe violación al debido proceso y que la Cámara ponderó debidamente los antecedentes de autos y agregó que volver a citar al causante hubiera sido innecesario. Finalmente, consideró que no existe gravedad institucional -cada caso es único, especial y específico-; toda vez que la sentencia refiere al caso particular del Sr. V. B. resolviendo la petición de su representada. Remarcó que el análisis de la Cámara resulta claro cuando expresa que la decisión debe ajustarse a la situación personal y social de la persona involucrada y en un todo de acuerdo con el criterio esgrimido por la Junta Médica Interdisciplinaria. Sostenimiento del recurso. El Sr. Defensor General, Dr. Ariel Alice, en su Dictamen N° 83/18, que obra a fs. 218/223, adhirió a los agravios expuestos por las Dras. Crespo y Krotter y sostuvo el recurso de casación deducido conforme lo establecido en el art. 21 inc. d) de la Ley K Nº 4199. Allí, consideró que la sentencia recurrida resulta arbitraria por carecer de fundamentación razonada y legal (art. 200 CP) y solicitó que sea dejada sin efecto. Coincidió con ellas en que la Cámara se excede al decretar la incapacidad del Sr. V. B. en el marco de la elevación en consulta prevista en el art. 633 in fine CPCyC y recordó que aquel instituto instaurado por nuestros legisladores locales (art. 253 bis y 633 in fine) es una réplica del que se encuentra previsto en el código de forma nacional -ambos sancionados mucho antes de la adopción y jerarquización constitucional de la CDPD y de la entrada en vigencia del nuevo CCyC-. Señaló que el fin del instituto de consulta es tutelar la capacidad jurídica de las personas. En virtud de ello, ilustró que el Tribunal de Segunda Instancia debe controlar que la restricción a la capacidad jurídica o la declaración de incapacidad se encuentre ajustada a derecho, pero de ningún modo puede utilizar la figura para restringir la capacidad jurídica de una persona de manera más amplia que la dispuesta por el Juez de Primera Instancia. Destacó que resolver en ese sentido es ir contra la finalidad de un instituto que resguarda la capacidad jurídica de las personas. Agregó que en la actualidad, de aplicarse la figura de ''consulta'', corresponde hacerlo realizando una interpretación que resulte armónica a los principios, derechos y garantías que surgen de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -con jerarquía constitucional desde el año 2014- y respetuosa de lo dicho por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entendió que la Cámara yerra al sostener que ''el control de legalidad instituido por el art. 633 del CPCyC, no contiene limitación alguna en cuanto a sus facultades de revisión''; por cuanto su intervención en consulta no tiene un alcance ilimitado, sino que tiene un único fin: resguardar la capacidad jurídica de la persona. Resaltó que la revisión puede ser ilimitada únicamente en este sentido y que el Tribunal de Alzada tiene vedado avanzar sobre aquella porción de capacidad que el magistrado de Primera Instancia consideró que la persona podía ejercer por sí sola o con ayuda de un apoyo. Indicó que surge de autos que la Jueza de primer grado llevó adelante un debido proceso y que efectuó una interpretación del informe interdisciplinario conforme manda la normativa convencional y la ley de fondo (o sea, priorizando que la persona puede decidir con el apoyo de su esposa); ya que previo a resolver tomó contacto directo con V. B., dándole debida intervención a su defensor y al Ministerio Público (art. 103 CCyC). Sin embargo consideró que no se puede decir lo mismo de la actuación desplegada por el Tribunal de Alzada, dado que en el marco de un remedio procesal que tiene como fundamento resguardar el debido proceso, resolvió violentando reglas básicas constitucionales y convencionales del mismo: no escuchó al señor V. B., falló contra el principio de capacidad jurídica previsto en el art. 12 CDPC y 31 sgtes. y cctes. CCyC (no solo al excederse procesalmente, sino también al aplicar una figura jurídica inexistente) sin otorgarle posibilidad alguna de defenderse, vulnerándose severamente el principio de legalidad, el derecho de defensa en juicio y debido proceso (arts. 18 y 75 inc. 22 CN, 8 CADH y 14 PIDCyP). En definitiva, entendió que el resolutorio de la Cámara en lugar de efectuar un control de legalidad del proceso lo violentó (arts. 18 y 19 CN), interpretando la ley en franco apartamiento de sus fines. Adujo que la sentencia impugnada realiza una interpretación errónea de las conclusiones periciales obrantes a fs. 88/91, otorgándoles un sentido jurídico ajeno al propuesto por el legislador y resolviendo que V. B. tiene su capacidad restringida para determinados actos y es incapaz para otros. Al respecto sostuvo que una figura mixta es inexistente en la normativa de fondo. Observó que si realizáramos un análisis del informe pericial desde un concepto estrictamente jurídico de capacidad, podríamos advertir que los peritos utilizan el término ''capacidad'' indistintamente para referir a la capacidad jurídica y/o a la capacidad mental de la persona peritada y que son los operadores jurídicos quienes deben dar a dicho informe el encuadre jurídico que corresponda. Indicó que surge con claridad que el término ''capacidad'' al que hacen mención los profesionales es de tipo mental y no jurídico. Consideró que los ''apoyos'' de la vida diaria que reciba el causante deben ser informales. Expresó que distinguir entre capacidad mental y capacidad jurídica de las personas es una tarea que omitió efectuar la Cámara y que el informe de los peritos debía interpretarse conforme la ley vigente, sin crear una figura no prevista en la norma para adaptar un informe pericial al presente caso. El decisorio recurrido. Mediante Sentencia N° 102/18 la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de esta Primera Circunscripción Judicial recepta el trámite en consulta y se explaya hasta el considerando VIII en el racconto del cumplimiento de los recaudos procesales y de orden constitucional, los que considera cumplidos. A partir del considerando IX ingresa en la ponderación de otros aspectos indicando, liminarmente, que ''a poco de recordar que la persona en cuyo interés se promovió el presente tiene, a mérito de la Junta Interdisciplinaria, capacidad restringida para determinados actos, pero para otros resulta incapaz?'' por lo que estimó ''que la solución a refrendar debería contemplar dicha dicotomía''. Seguidamente el voto rector de la consulta, se explaya con citas doctrinarias relativas a la naturaleza de los apoyos previstos en el art. 43 del CCyC, todas ellas de incuestionable conocimiento jurídico y de claridad meridiana a la hora de comprender el nuevo paradigma fondal, muy especialmente en cuanto resaltan y destacan el elemento que caracteriza al modelo de la figura del apoyo es la voluntad decisoria del sujeto, que a diferencia del sistema de representación por sustitución, sigue en cabeza de la persona con discapacidad, dado que el objetivo último es que sea la persona con discapacidad quien decida, en función del respeto a su voluntad y sus preferencias. Así interpreta que si el sujeto ''no tiene aptitud para dirigir su persona y administrar sus bienes, mal puede recurrirse únicamente a la figura de apoyo. Concluyendo que para tales actos necesita de alguien que lo sustituya y represente, agregando que en su convicción ''no existen soluciones predeterminadas y que resulta necesario pensar en todas las alternativas posibles en camino a concretar la finalidad del legislador''; resolviendo reformular la decisión adoptada, designando apoyos para los actos que tiene capacidad restringida y para los actos respecto de los cuales se lo consideró incapaz se designe un curador (vid. fs. 179/184 vta.). Análisis y solución del caso. Ingresando ahora en el análisis de las cuestiones traídas a conocimiento de este Superior Tribunal de Justicia, estimo necesario efectuar algunas consideraciones preliminares, a saber: 1.- Resulta harto evidente que el Código de Procedimiento Civil y Comercial contiene reglas que contrarían tanto la letra como la finalidad del Código Civil y Comercial, como también de la CDPD incorporada a nuestro derecho interno por Ley Nº 26.378 y por la Ley Especial de Salud Mental Nº 26657. Esto es así por una cuestión de cronología legislativa, merced a lo cual, la legislación de fondo -impregnada de constitucionalización y convencionalidad- ha dejado vasta y ardua tarea a las Legislaturas Provinciales a los fines de adaptar las reglas formales al paradigma de los derechos humanos. No obstante, el operador judicial frente a la tensión y/o contradicción de la norma fondal y la formal debe siempre optar por armonizar y -hasta tanto subsistan institutos procesales que contradigan el fondo, como lo es el supuesto de los arts. 253 bis y 633 del CPCyC- corresponderá referenciarse en la fuente de fuentes, esto es; la Constitución. Ello así, en tanto la Constitución ha dejado de ser un catálogo preambular o un programa político, para pasar a ser norma operativa y el CCyC en sus arts. 1 y 2 claramente establece que los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. (Art. 1 CCyC). De ello se colige que el ''bloque de constitucionalidad federal'', como antes expresé, es la fuente de fuentes del CCyC. A la vez que, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. (Art. 2 CCyC). Por consiguiente, al hallarnos frente a normativa procesal que ya carece de significación legal, que contiene vocablos o terminología, (vg. Declaración de demencia) como estructura, (léase: consulta) que no responden a la finalidad establecida en la norma de fondo; se impone como buena práctica su aplicación conforme, puesto que, por respeto a la prelación jerárquica de la pirámide jurídica, el conflicto debe resolverse teniendo en cuenta que la norma adjetiva está al servicio de otras normas. 2.- La elevación en consulta a la Cámara, en virtud de lo otrora establecido en el Código Civil derogado al que tributan los arts. 253 bis y 633 del CPCyC tenía como presupuesto al incapaz procesal, el demente carecía de capacidad civil y también procesal. Hoy ello no es así, la persona a quien se le restringe la capacidad; es parte. Además, se consideraba entonces irrelevante que consintiera o no consintiera la sentencia y se perfilaba una gran desconfianza en el accionar de los representantes (Ministerio Público Pupilar, Curador, etc.) y también en los Jueces, por lo que se preveía este mecanismo de tutelaje obligatorio de los Jueces de la Alzada. Cabe recordar que los arts. 253 bis y 633 del ritual provincial son idénticos al CPCCN, y esta norma data del año 1967, con lo que se justificaba su télesis, toda vez que en dicha época el Ministerio Público Tutelar tenía una representación promiscua en el marco de un modelo de sustitución en la toma de decisiones (art 59 CC). En la actualidad, vigente la normativa fondal, el proceso de restricción de capacidad y de declaración de incapacidad, es un proceso de partes, contradictorio, la persona destinataria de dicho proceso es parte y cuenta con asistencia letrada. A ello se suma que el Ministerio Pupilar actúa en pos del control de legalidad, interviniendo de modo principal o complementario (art. 103 CCyC); de lo que es dable advertir que si la sentencia que impone una restricción a la capacidad o la que declara la incapacidad, no conforma a alguna de las partes involucradas, estas impetrarán las vías recursivas. Por el contrario, si no lo hacen, es porque se conforman con el fallo, el que -además de la autorevisión obligatoria anterior a los tres años- puede ser modificado en cualquier estadio del proceso, a petición del interesado, de sus apoyos, de los defensores, del Ministerio Público, todo ello merced al correcto funcionamiento de las salvaguardias. (Arts. 12.4 de la CDPD, 42 de la Ley 26657 y 40 CCyC). 3.- Ahora bien, se tiene en claro que la prescripción ritual existe y que ''la consulta prevista en las normas aludidas no es un recurso; tampoco es una apelación. Se trata del establecimiento de un deber a cargo de la Alzada de reexaminar oficiosamente la sentencia dictada, para asegurar su legalidad verificando la observancia de las formalidades esenciales de validez del proceso y la justicia de lo decidido'' (conf. Morello-Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, comentados y anotados", t. III, págs. 271/272). La cuestión pasa, como adelanté, por encontrar el modo de armonizar y adecuar este instituto procesal- mientras continúe vigente- a la normativa fondal. Para ello -apunto- no será fácil encontrar doctrina o jurisprudencia que se adecue a este cometido, sino por el contrario, aquella que justificó en su momento, la existencia de normativa que otorgaba un control merced a la consulta prevista en los arts. 253 bis y 633 del CPCyC, de la que se desprendía: ''En efecto, en la consulta el Tribunal de Alzada no se encuentra limitado para fallar por el límite fijado por los arts. 271 y 277 CPCCN, que restringen su actuación a lo que ha sido materia de agravios y a los capítulos propuestos a la decisión del Juez. Por el contrario, la consulta provoca la intervención obligada sin limitación alguna en la revisión del debido cumplimiento de las formas del proceso y del fondo del asunto, lo que permite decretar nulidades o revocar la sentencia (conf. Cifuentes, S. Rivas Molina, A. y Tiscornia, B., "Juicio de insania y otros procesos sobre la capacidad", p. 344, n. 102). Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala CNac. Civ., Sala C. Fecha: 24/09/2002. Partes: O. C., A. s/insania. Publicado en: JA 2003-II-92; Cita Online: 20031166). También se ha dicho: ''Los arts. 253 bis y 633 del Código Procesal, imponen la elevación en consulta de las actuaciones cuando la sentencia que declara la incapacidad del denunciado no ha sido apelada, es decir que ella no solo supone la existencia de un proceso de interdicción por demencia, sino también que ésta haya culminado con una sentencia que la decreta. Su finalidad radica en otorgar el máximo de garantías al presunto insano, frente a la particular trascendencia que reviste el pronunciamiento que lo priva de su capacidad, o bien en obtener la revisión del procedimiento por parte del Tribunal de Alzada, quien debe determinar si se han observado las formalidades previstas especialmente por la ley para este tipo de proceso, en su caso, si el pronunciamiento recaído es justo de acuerdo a las pruebas producidas'' (conf. ''Código Procesal Civil y Comercial de la Nación-Anotado y Comentado''; Colombo - Kiper). Como bien se trasluce de las citas, la terminología es inadecuada y la finalidad es bien distinta, aun así, si se tiene presente que se otorga a la Alzada este deber, bien puede entenderse limitado a una suerte de check list de pasos cumplidos en pos de asegurar garantías; pero en modo alguno corresponde entender ahora, como se entendió otrora, que la actuación y las prerrogativas son ''ilimitadas'' y que la Alzada puede modificar, revocar y nulificar una sentencia no obstante haberse cumplido con el debido proceso y resultando justa para las partes, con el agregado del control de legalidad por parte de la Sra. Defensora de Menores e Incapaces. Tanto menos, ese actuar sin límite puede importar la creación pretoriana de categorías o institutos a modo de tertium genus. 4.- Podría convenirse entonces, en pos de la pervivencia y correcta aplicación de la consulta prescripta en el art. 633 del CPCyC, que se trata de un deber procesal impuesto a la Jurisdicción para verificar el respeto a las garantías, en resguardo de la capacidad jurídica de la persona, promoviendo su autonomía y atendiendo sus preferencias. Dado que, para efectuar el salvataje del instituto procesal aun vigente, debe advertirse que la consulta deviene obligada para la Cámara cuando se esté ante un supuesto de sentencia que declare la incapacidad de la persona, en orden al art. 32 último párrafo del CCyC; más no cuando la excepcionalidad de la norma no haya sido declarada en la sentencia; único modo de asimilar el término ?demencia? a incapacidad, por absoluta imposibilidad de interaccionar con el entorno y expresar su voluntad por cualquier medio o formato y el sistema de apoyos resulte ineficaz. Adecuando así dicha tarea jurisdiccional en los justos límites, tal como destacada doctrina lo ha venido sosteniendo, aun antes de la reforma del CCyC, ''?si el Tribunal de Alzada verifica que no se han cumplido trámites esenciales del proceso, debe señalar los defectos constatados y remitir el expediente al Juez que los subsane, quien a su vez, cuando ello haya ocurrido, debe volver a elevarlo en consulta?'' (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Concordado con los Códigos Provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial. Elena I. Highton. Beatriz Arean Dirección. 12 Artículos 606/678. Editorial Hammurabi. Pág. 294). Sumado a todo ello, es menester puntualizar lo ya dicho por este Cuerpo en ''K. J. M. S/ DECLARACION DE INCAPACIDAD'', fechada el 06/09/2016. Sentencia Definitiva N° 56, Expediente N° 28178/15-STJ: ''?el Código establece las garantías necesarias que acompañan la plasmación de un criterio interdisciplinario de valoración de la capacidad jurídica. En ello ha ejercido influencia la CDPD y el modelo social de discapacidad, desde donde la definición de capacidad jurídica no se concentra exclusivamente en los atributos o limitaciones individuales de la persona, sino más bien en las barreras sociales, económicas y legales que la persona enfrenta a la hora de querer formular o ejecutar decisiones personales, y en el apoyo y los ajustes que requieren ser dados para facilitar la toma de decisiones. En reconocimiento de la igualdad en materia de capacidad jurídica no solo es un postulado desde el cual el Juez debe valorar y determinar la capacidad de la persona, sino que también debe ser la pauta que rija la actuación de todos aquellos que conforman el sistema de justicia durante el proceso. Con la verificación del cumplimiento de tales requisitos se da cumplimiento al principio general reconocido en la CPDP, que no es otro que "el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas" (art. 3º); pasando la persona protegida de ser un sujeto pasivo de la relación para convertirse en activa protagonista de sus decisiones (conf. Kraut, Alfredo y Palacios, Agustina en Lorenzetti, Ricardo Luis (dir.) ''Cód. Civil y Comercial de la Nación'', Ed. Rubinzal Culzoni, Bs. As., Tomo I, p. 131, comentario al art. 31)...''; ''La incapacidad es el supuesto de excepción en el nuevo régimen. En ese sentido, el Código exige un criterio objetivo, que excede de un diagnóstico de la persona y/o a su pertenencia a un grupo social. Lo que califica es la situación de la persona: absoluta imposibilidad de interacción y/o comunicación por cualquier modo, medio o formato adecuado. La imposibilidad no es cualquier dificultad o complejidad, sino que debe ser un impedimento de carácter absoluto, tal como exige la norma. Se trata de aquella persona que se encuentra en situación de ausencia de conciencia de sí, de su alrededor, carente e imposibilitada de comunicación con el entorno, con otras personas, y por todo lo cual un sistema de apoyo aparece insuficiente, correspondiendo entonces la figura de un curador que ejerza representación pura (conf. FERNÁNDEZ, Silvia A., su comentario al art. 32 en Cód. Civil y Comercial de la Nación. Comentado, coord. HERRERA, Marisa, CARAMELO, Gustavo y PICASSO, Sebastián, tomo 1, p. 87, Sistema Argentino de Información Jurídica). En consecuencia, hay dos requisitos esenciales de procedencia para la declaración de incapacidad: 1) imposibilidad absoluta de manifestación de la voluntad, aún utilizando tecnologías adecuadas; 2) que el sistema de apoyos resulte ineficaz. Caso contrario corresponderá, eventualmente, una sentencia de capacidad restringida y la consecuente designación de apoyos (conf. Olmo, Juan Pablo, su comentario al art. 32 en Cód. Civil y Comercial de la Nación Comentado - Tomo I, Directores RIVERA, Julio César, MEDINA, Graciela, Coordinador, ESPER, Mariano, Ed. La Ley. 2014). En tal orden de ideas, si partimos de la premisa de que la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, que las limitaciones que se impongan deben ser siempre de carácter excepcional y en beneficio de la persona, que tienen derecho a participar en el proceso judicial y recibir información a través de medios y tecnología adecuadas para su comprensión (art. 31 del CCyC.)?''; ''Finalmente solo cabe recordar que al tiempo de determinar la capacidad del causante, la misma se deberá efectuar conforme a los arts. 32 y 38 del Código Civil y Comercial y al paradigma de derechos consagrados por la CDPD, que establecen que el Juez debe determinar en la sentencia si correspondiere alguna restricción, la extensión y alcance de aquélla y especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea lo menor posible, designando el o los apoyos necesarios que prevé el art. 43 del Cód. fondal y ''...señalar las condiciones de validez de los actos específicos sujetos a la restricción con indicación de la o las personas intervinientes y la modalidad de su actuación'' (arts. 38 ''in fine'' del Cód. Civ. y Com.; 4, 5 y 23 del CDPD)?'' (Voto Dra. Adriana Cecilia Zaratiegui). La extensión de la cita del precedente de este Cuerpo se justifica a la hora de advertir la necesidad de internalizar el paradigma. La persona se presume capaz, dotada de su dignidad inherente (art. 51), por tanto el CCyC establece que toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos, o actos jurídicos determinados. (Art. 22); toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este Código y en una sentencia judicial. (Art. 23). Finalmente, son incapaces de ejercicio: la persona declarada incapaz por sentencia judicial, en la extensión dispuesta en esa decisión. (Art. 24 inc. c). Consecuentemente, no puede entenderse que una misma persona, considerada capaz de ejercicio (tanto así que posee capacidad para estar en el proceso -art. 36 CCyC-), a la que se limita dicha capacidad solo para algunos actos, sea considerada a la misma vez incapaz. Pues ello desinterpreta la CDPD (art. 12), la Observación n°1 del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley 26.65 (ley específica) y la normativa fondal (art. 32). Asimismo, se desinterpreta la ley de fondo al entender que aquella persona que no puede realizar determinados actos (vg. cobrar la pensión graciable y administrarla) debe contar con un curador, figura prevista cuando los apoyos resulten ineficaces. Puesto que el art. 43 del CCyC en clave convencional establece apoyos (judiciales y extrajudiciales) que varían en su intensidad y -aledaño a ello- establece salvaguardias para evitar abusos o indebidas influencias por intereses contrapuestos; respecto de lo cual corresponde estar atento, tanto el Ministerio Público de la Defensa de Menores e Incapaces, como la defensa técnica del restringido. La CDPD en el art. 12.4. dispone que los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas. 5.- Dicho esto, no soslayaré lo expresado por la Defensora pública de la Sra. Martínez, quien no obstante consentir la sentencia que establece las restricción de capacidad, viene ahora ante esta instancia a manifestar su acuerdo con lo resuelto por la Cámara, al considerar que su asistida debe contar con la calidad de curador, para representar en diversos trámites a su concubino. De lo actuado en estos autos, tanto de lo que se ha plasmado en la audiencia llevada a cabo cumplimentando el art. 35 del CCyC, como de los informes registrales, surge que el Sr. V. B. Z. no posee bienes registrables y que su único ingreso consiste en una pensión graciable. También que se encuentra alojado en un geriátrico en el que se le dispensa atención y cuidados acorde a sus necesidades. Consiguientemente, no se advierten las eventualidades de realización de trámites en los que deba ser sustituído. A más de ello, corresponde tener en cuenta lo prescripto por el art. 101 del CCyC: ''Son representantes (?) c) de las personas con capacidad restringida, el o los apoyos designados cuando, conforme a la sentencia, éstos tengan representación para determinados actos...''. El mecanismo asistencial de apoyo no-sustitutivo es postulado por la CDPD incluso para las personas con mayor necesidad de sostén. Así, aun las personas con mayor necesidad de apoyo quedan incluidas en el reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha afirmado que la capacidad jurídica excede la posibilidad de tomar decisiones por sí o por un tercero; guarda relación con el ser persona. De allí que las restricciones a la capacidad deben valorarse con sumo cuidado y de modo excepcional, por constituir una restricción a un derecho humano. Una limitación total de la capacidad jurídica por la sola existencia de una discapacidad intelectual o psicosocial viola los principios de la Convención de Naciones Unidas. (www.commissioner.coe.int). El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en caso Shtukaturov c. Rusia consideró que la incapacitación de una persona constituye una injerencia en la vida privada que debe calificarse de ''muy grave'', pues la incapacitación total supone la dependencia de un tutor en todos los ámbitos de su vida y se aplica por un período indefinido sin que pueda ser impugnada. Afirma asimismo el Tribunal que ''la existencia de un trastorno mental, aunque sea grave, no puede ser la única razón para justificar la incapacitación total'', debiendo contemplarse una ''respuesta a medida'' a fin de no limitar el derecho a la vida privada ''más de lo estrictamente necesario''. (TEDH, Shtukaturov c. Russia, 04/03/2010 (N° 44.009/05), http://hudoc.echr.coe. Int /sites/ eng/ pages/ search. aspx?i=001-97572; cit. en Código Civil y Comercial Comentado. Tomo 1, Caramelo, Herrera, Picasso). De lo hasta aquí expuesto y considerado se desprende que los agravios de las recurrentes son de recibo; dado que la sentencia incurre en el exceso de imponer curador a quien no ha sido declarado incapaz. MI VOTO por la AFIRMATIVA. A la misma cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. Apcarian y la señora Jueza doctora Adriana Cecilia Zaratiegui dijeron: ADHERIMOS a los fundamentos expuestos en el voto de la doctora Piccinini, VOTANDO en IGUAL SENTIDO. A la misma cuestión los señores Jueces doctores Sergio M. Barotto y Enrique J. Mansilla dijeron: Atento a la coincidencia de los votos precedentes, NOS ABSTENEMOS de emitir opinión. A la segunda cuestión la señora Jueza doctora Liliana Laura Piccinini dijo: Por las razones expuestas al tratar la primera cuestión, propongo al Acuerdo: I) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 188/196 contra la Sentencia N° 102/18 de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la Ia. Circunscripción Judicial. II) Revocar el decisorio en la medida que modifica la sentencia de la instancia anterior. III) Sin costas en virtud de las particularidades del caso. MI VOTO. A la misma cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. Apcarian y la señora Jueza doctora Adriana Cecilia Zaratiegui dijeron: ADHERIMOS en un todo a la solución propuesta en el voto precedente. A la misma cuestión los señores Jueces doctores Sergio M. Barotto y Enrique J. Mansilla dijeron: NOS ABSTENEMOS de emitir opinión (art. 38 L.O.). Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA R E S U E L V E: Primero: Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 188/196 contra la Sentencia N° 102/18 de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la Ia. Circunscripción Judicial. Segundo: Revocar el decisorio en la medida que modifica la sentencia de la instancia anterior. Tercero: Sin costas en virtud de las particularidades del caso. Cuarto: Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse. FDO. LILIANA LAURA PICCININI JUEZA - RICARDO A. APCARIAN JUEZ - ADRIANA CECILIA ZARATIEGUI JUEZA - SERGIO M. BAROTTO JUEZ - EN ABSTENCION (ART. 38 L.O.) - ENRIQUE J. MANSILLA JUEZ - EN ABSTENCION (ART. 38 L.O.). En igual fecha ha sido firmado digitalmente el instrumento que antecede en los términos y alcances de la Ley Nac. 25.506 y Ley A. 3997, Res. 398/05 y Ac. 12/18-STJ. Conste. FDO. ROSANA CALVETTI SECRETARIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA. |
| Dictamen | Buscar Dictamen |
| Texto Referencias Normativas | (sin datos) |
| Vía Acceso | (sin datos) |
| ¿Tiene Adjuntos? | NO |
| Voces | INCAPACIDAD - DEBERES DE LOS JUECES - TRIBUNAL DE ALZADA - SENTENCIA DECLARATIVA - REQUISITOS - CARACTER EXCEPCIONAL - INCAPACIDAD TOTAL - TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS |
| Ver en el móvil |