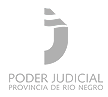Fallo Completo STJ
| Organismo | CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL, FAMILIA Y MINERÍA - BARILOCHE |
|---|---|
| Sentencia | 19 - 15/07/2020 - DEFINITIVA |
| Expediente | A-3BA-1271-C2017 - CAÑUPAL, VICTOR DAVID C/ LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA. DE SEGUROS GENERALES S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) |
| Sumarios | No posee sumarios. |
| Texto Sentencia | San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, 15 de julio de 2020. Reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA de la Tercera Circunscripción Judicial, Dres. Carlos M. CUELLAR, Emilio RIAT y Jorge A. SERRA, después de haberse impuesto individualmente de esta causa caratulada "CAÑUPAL, VICTOR DAVID C/ LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA. DE SEGUROS GENERALES S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario)" Nro.A-3BA-1271-C2017 (R.C. 03197-19) y discutir la temática del fallo por dictar, de todo lo cual certifica el Actuario, emiten sus votos en el orden establecido en el sorteo practicado respecto de la siguiente cuestión por resolver: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? A la cuestión planteada el Dr. RIAT dijo: 1º) Que corresponde resolver la apelación interpuesta por el demandante (fs. 214) contra la sentencia del 05/02/2019 que le rechazó por prescripción la demanda indemnizatoria entablada contra su aseguradora por la cobertura del robo parcial de un vehículo (fs. 210/213); apelación que fue concedida libremente (fs. 215), fundada (fs. 231/238) y sustanciada (fs. 240/243). 2º) Que los agravios del apelante son suficientes para revocar lo apelado. a) Según la sentencia en crisis, el derecho del demandante ha prescripto porque al momento de la demanda (08/08/2017: fs. 27 vta.) ya había transcurrido el plazo de un año previsto por el estatuto del seguro (artículo 58 de la Ley 17418), contado desde el día en que la obligación resultaba exigible (13/03/2016) en virtud del silencio guardado por la aseguradora ante la denuncia del siniestro (artículo 56 de dicha ley). No obstante, ese plazo de prescripción resulta inaplicable al caso. Ante todo, está claro que el vínculo sustancial entablado entre las partes implica dos relaciones jurídicas superpuestas: una relación asegurativa (Ley 17418 y normas complementarias) y una relación de consumo (artículo 42 de la CN, Ley 24240 y normas complementarias). La relación asegurativa es evidente desde que las partes han celebrado explícitamente un contrato de seguro; pero, a la vez, ese contrato también ha sido un contrato de consumo (o, dicho de otro modo, ha implicado una relación de consumo), por tratarse de la adquisición final para beneficio propio del servicio de asunción de riesgos brindado por una persona jurídica de modo profesional (artículos 1 a 3 de la Ley 24240 y artículos 1092 y 1093 del CCCN). Esa coexistencia o superposición de relaciones es propia de la transversalidad del estatuto del consumo, ya que cada vez que un consumidor contrata es factible que se superpongan las normas del consumo con las normas propias del contrato en cuestión (sea una compraventa, un servicio, un seguro, etcétera). ¿Cuál es el plazo de prescripción de la relación asegurativa? Sin dudas el plazo anual indicado en la sentencia (artículo 58 de la Ley 14718). Pero ¿cuál es el plazo de prescripción de la relación de consumo? Ninguna norma lo establece expresamente, ya que se ha suprimido el plazo específicamente previsto en el estatuto respectivo (artículo 50 de la Ley 24240, modificado por Ley 26994). No obstante, es evidente que algún plazo de prescripción ha de tener indefectiblemente, porque todos los derechos prescriben (artículo 2536 del CCCN), salvo excepciones explícitas de la ley no previstas para tal supuesto (por ejemplo, las excepciones de los artículos 387, 576, 312, 1997, 2166, 2247, 2311, 2368 y 2561 del CCCN). A diferencia de lo propuesto por el demandante, tampoco es aplicable el plazo de tres años previsto para los supuestos de responsabilidad emergentes del deber genérico de no dañar (artículo 2561, segundo párrafo, del CCCN), ya que la relación de consumo implica una obligación previa y concreta. Por consiguiente, al no tratarse de derechos imprescriptibles ni existir norma alguna que establezca un plazo específico, cabe concluir categóricamente que la relación de consumo tiene el plazo de prescripción genérico de cinco años (artículo 2560 del CCCN, norma que viene a complementar al estatuto en cuestión ante el vacío legal). Ahora bien, si la relación sustancial implica dos tipos de relaciones jurídicas con plazos de prescripción diferentes, ¿cuál debe prevalecer? En este caso, sin dudas el plazo de prescripción más favorable al consumidor (artículo 3 de la Ley 24.240 y artículo 1094 del CCCN): es decir el plazo de cinco años (artículo 2560 del CCCN). Con otras palabras, el consumidor siempre puede invocar como mínimo el plazo genérico de cinco años, excepto que la restante relación implicada tenga uno mayor, lo que no ocurre en este caso. Además, aquí el conflicto normativo se produce entre estatutos o subsistemas normativos de diferentes jerarquías. Si la contradicción es entre normas, estatutos, sistemas o subsistemas, de jerarquía distinta, debe prevalecer lo superior sobre lo inferior con independencia de la relación temporal o específica. En este caso, aunque las dos normas tienen idéntico rango por ser dos leyes del Congreso Nacional (artículo 58 de la Ley 14718 y artículo 2560 del CCCN), la norma aplicable al consumidor (artículo 2560) pasa a integrar o complementar el estatuto del consumo (Ley 24240 y, justamente, normas complementarias) que es un régimen tutelar y reglamentario de un derecho constitucional (artículo 42 de la CN), característica ausente en el estatuto del seguro que es puramente legal. Por consiguiente, debe prevalecer el estatuto del consumo, jerárquicamente superior. Tal como ha señalado el Superior Tribunal de Justicia en una doctrina soslayada por la sentencia en crisis, el estatuto del consumo es "un microsistema legal de protección con base en el Derecho Constitucional", "un paradigma protectorio introducido por el artículo 42 de la Constitución Nacional", un estatuto que "ha ascendido a la categoría de Norma Fundamental... conformando parte del elenco normativo de los nuevos derechos y garantías de raigambre constitucional", "un microsistema que regula, con carácter protectorio y por ende diferencial a las relaciones de los usuarios y consumidores con sus respectivas contrapartes" (STJRN-S1, 09/10/2014, "ABN AMRO BANK", 072/14). Esa diferencia de rango ya ha sido señalada por esta misma Cámara en numerosos casos también soslayados por la sentencia en crisis (?Diez c/ Seguros Bernardino Rivadavia?, 04/09/2017, SI 431/17; "Álvarez c/ Federación Patronal Seguros", 16/12/2016, SD 067/16; "Alderete c/ Federación Patronal Seguros", 23/03/2016, SI 129/16; "Coliman c/ Microómnibus 3 de Mayo", 06/11/2015, SI 596/15; "Rolfo c/ Caja de Seguros SA", 14/04/2015, SD 013/15; y "Ramíres c/ Seguros Bernardino Rivadavia", 26/02/2014, SI 087/14). Así, entonces, cuando el contrato de seguro implica una relación de consumo (no siempre la implica), las contradicciones normativas entre el estatuto del consumo (artículo 42 de la CNC, Ley 24.240 y normas complementarias, comprensivas del artículo 2560 citado) y el estatuto del seguro (Ley 17.418 y normas complementarias) deben resolverse aplicando el primero por ser una reglamentación de raigambre constitucional y por ende superior (artículo 42 de la CN). En esos casos sólo podría aplicarse indirectamente el estatuto del seguro si arrojase una solución más favorable al consumidor; pero se recalca que esa solución sería indirecta, ya que paradójicamente se arribaría a ella aplicando ante todo el estatuto del consumo que obliga a escoger la solución más favorable a éste (artículo 3 de la ley 24240). En definitiva y en lo que aquí interesa, debe interpretarse que el plazo de prescripción es de cinco años para los derechos del asegurado consumidor (artículo 2560 del CCCN, complementario del estatuto del consumidor) y de un año para los derechos del asegurador proveedor (artículo 58 de la Ley 17.418, por reenvío de los artículos 3 de la ley 24240 y 1094 del CCCN). En conclusión, si la obligación resultaba exigible el 13/03/2016 y la demanda se interpuso el 08/08/2017, el plazo de cinco años no había transcurrido en absoluto. Ni siquiera había transcurrido el plazo de tres años propuesto por el demandante sobre la base de una norma que, como ya se dijo, resulta inaplicable (artículo 2561, segundo párrafo, del CCCN). De todos modos, no se vulnera la congruencia al aplicar de oficio una norma que complementa a un régimen de orden público más favorable al consumidor (artículo 65 de la Ley 24240). Es verdad que la cuestión litigiosa está compuesta por los hechos y las imputaciones jurídicas propuestas por el pretendiente y el resistente al trabar la litis. También lo es que las partes tienen la carga de defenderse solamente de las imputaciones jurídicas concretamente formuladas en su contra, no de otras. Por eso, aplicar de oficio normas conocidas por el juez ("iura novit curia") pero soslayadas por las partes en su discusión puede afectar, en ciertos supuestos, el derecho de defensa y la congruencia (ver, por ejemplo: Adolfo Alvarado Velloso, "Introducción al estudio del Derecho Procesal", tomo I, páginas 103 y siguientes). Sin embargo, cuando esas normas son de orden público debe admitirse de todos modos su aplicación de oficio, siempre y cuando -por supuesto- los hechos del litigio le sean subsumibles. b) Una interpretación contraria a la expuesta hasta aquí vulneraría el principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos en general, y los derechos económicos, sociales y culturales en particular (DESC), lo cual es obviamente extensibles a los derechos de los consumidores como derechos humanos de tercera generación. Son derechos progresivos porque su satisfacción debe incrementarse gradualmente (artículo 2.1 del PIDESC; artículos 26 y 29 de la CADH y artículo 1 de su Protocolo Facultativo). Y no son regresivos, porque ello se infiere de su misma progresividad: puesto que debe procurarse un incremento progresivo en la satisfacción de tales derechos, es entonces inválida toda medida que la disminuya injustificadamente. Sobre esa base, la Observación General 3 del Comité DESC -relativa a la índole de las obligaciones estatales- señala que cualquier medida deliberadamente regresiva requerirá la más cuidadosa consideración y deberá ser justificada plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el PIDESC y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se dispone. Asimismo, el Comité ha insistido en la prohibición de regresividad en diversas observaciones generales posteriores (12, 13, 14, 15, 16, 18 y 19). En este caso, la laguna provocada por la Ley 26994 acerca de la prescripción de los derechos del consumidor no puede interpretarse regresivamente. La supresión del plazo específico anteriormente legislado (3 años: artículo 50 de la Ley 24240 según texto de la Ley 23661) no implica interpretar que el estatuto del consumo carezca de toda tutela mínima en tal sentido (tutela que antes tenía expresamente legislada), a tal punto que los consumidores se vean expuestos a cualquier plazo de prescripción propio de los estatutos específicos paralelamente implicados, por reducidos que esos plazos sean. Al contrario, al margen de ser lógico integrar el estatuto del consumo con el plazo genérico de prescripción ante la ausencia de uno específico (e incluso presumir que esa ha sido la voluntad inequívoca del legislador al sancionar la Ley 26994), esa es la única interpretación no regresiva que salva la constitucionalidad de la norma modificatoria. Con otras palabras, es una interpretación que permite a los consumidores seguir contando con la garantía y tutela de un plazo de prescripción previsible y oponible a cualquier otro que resulte menor en las circunstancias de cada caso. Es más, cabe incluso presumir que la voluntad del legislador ha sido justamente mejorar con la nueva norma (Ley 26994) la situación de los consumidores, honrando el principio de progresividad al suprimir el plazo específico (3 años: texto anterior de la Ley 24240) para que el plazo genérico y más extenso adquiera plena operatividad (5 años: artículo 2560 del CCCN). No hay razones para presumir lo contrario; es decir, para presumir que el legislador haya querido una modificación regresiva y, por tanto, inconstitucional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que los jueces siempre deben "efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales; pudiendo incluso optar por la interpretación más favorable en caso de aplicabilidad de la Convención Americana y otros tratados internacionales sobre derechos humanos" (Corte IDH, 26/11/2010, "Cabrera García y Montiel Flores vs. México", entre otros); así como los Estados deben evitar políticas regresivas que tengan por efecto disminuir el goce de los derechos económicos, sociales y culturales (Corte IDH, 28/02/2003, "Cinco Pensionistas vs. Perú", entre otros). c) A pesar de que lo anterior ya es suficiente para descartar la prescripción, cabe aclarar que -contrariamente a lo expuesto en la sentencia apelada- los precedentes de esta Cámara ya citados, ciertamente anteriores a la Ley 26994, eran plenamente compatibles con la doctrina del Superior Tribunal de Justicia. Es más, antes de la sentencia aquí apelada, el Superior Tribunal de Justicia ya había confirmado el pronunciamiento de esta Cámara dictado en uno de aquellos precedentes, estableciendo una doctrina que, evidentemente, también ha sido soslayada en la primera instancia de este nuevo caso (STJRN-S1, ?Diez c/ Seguros Bernardino Rivadavia?, 29/08/2018, SI 063/17). Con ese pronunciamiento confirmatorio ha quedado suficientemente establecido que el precedente ?Buffoni? de la Corte Suprema no es aplicable en estos casos. Por lo mismo, tampoco es aplicable la doctrina del Superior Tribunal de Justicia sobre oponibilidad a terceros de las cláusulas que establecen límites y exclusiones de la cobertura -no sobre caducidad- en los seguros de responsabilidad civil. Obviamente, aquí no se trata de eso.. Por consiguiente, es ajeno al tema de esta litis el precedente invocado en la sentencia en crisis como doctrina dirimente (STJRN-S1, ?Pardo c/ García?, 12/04/2017, SD 017/17), el cual se suma a una serie de pronunciamientos anteriores y posteriores del máximo tribunal provincial en tal sentido (STJRN-S1, "Díaz c/ Ituarte", 17/02/2011, SD 005/11; STJRN-S1, ?Barrionuevo c/ Canavoso?, 03/12/2019, SD 144/19; STJRN-S1, ?Negri c/ Rivera Zamorano?, 19/04/2017, SD 026/17; y STJRN-S1, ?Frías c/ Hernández?, 10/11/2016, SD 085/16). Por lo demás y aunque también resulta ocioso, en los citados precedentes de esta Cámara (a partir del caso ?Rolfo?) ya se ha explicado pormenorizadamente por qué existe una yuxtaposición parcial en vez de una relación de género a especie entre los subsistemas normativos del consumo y del seguro, lo cual ha sido también confirmado por el Superior Tribunal de Justicia (STJRN-S1, ?Diez c/ Seguros Bernardino Rivadavia?, 29/08/2018, SI 063/17). d) Dicho todo lo anterior, descartada la prescripción, y analizadas las actuaciones, cabe concluir en la procedencia de la demanda, aunque por monto menor al pretendido. Víctor David Cañupal demandó a La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales la suma de $ 228.528 (o lo que surgiera de la prueba) para indemnizar los perjuicios (daños materiales -$ 103.528-, privación de uso -$ 45.000-, daño moral -$ 30.000- y daño punitivo -$ 50.000-) padecidos por el incumplimiento de la cobertura de un seguro de robo de automotor contratado con la demandada, a partir de la ocurrencia del siniestro sobre partes del bien asegurado ocurrida el 09/02/2016, lo cual fue denunciado a la aseguradora quien guardó silencio al respecto (fs. 17/27). La Segunda, por su parte, amén de plantear la prescripción ya desestimada, pidió en subsidio el rechazo de la demanda porque el reclamo incluye partes robadas ostensiblemente excluidas de la cobertura (como el equipo de sonido y las ruedas que no eran originales), la reparación de los daños colaterales del robo que tampoco estaban cubiertos (sobre puertas, ópticas y paragolpes) y rubros improcedentes y desproporcionados (como la privación de uso, el daño moral y el daño punitivo), todo lo cual debe respetar las sumas aseguradas, al margen de que su silencio pudo implicar a lo sumo el reconocimiento del siniestro pero no la extensión del resarcimiento (fs. 57/79). No se discute la celebración del contrato ni la instrumentación en la póliza 44.465.997 (fs. 10/11 y 48/53). Tampoco se discute la ocurrencia del siniestro (corroborada por la testimonial rendida), ni la interposición de denuncia 170309 efectuada el 10/02/2016 (fs. 12/13 y 55/56), donde se informa la sustracción de las cuatro ruedas del vehículo, la rueda de auxilio, el juego de parlantes y estéreo, la batería, la llave de cruz y el criquet, como así también la ocurrencia de daños en la cerradura y la puerta delantera, en los paragolpes y en las ópticas. El asegurado tiene justamente la carga de denunciar el siniestro (artículo 46, primer párrafo, de la Ley 17418) y el asegurador tiene un plazo de treinta días desde la denuncia para pronunciar si lo acepta o no (artículo 56 -último párrafo-, ley citada), plazo que se interrumpe si antes de su vencimiento le pide información o documentación complementaria (artículo 46, segundo y tercer párrafos, ley citada), en cuyo caso principia nuevamente cuando el asegurado la brinda. Pero si en aquel plazo de treinta días el asegurador no se pronuncia expresa o implícitamente, opera su aceptación tácita (artículo 56, última parte, ley citada). Luego, debe pagar la indemnización en el plazo de quince días (o en el plazo menor convenido en la póliza: artículo 158, ley citada) contado desde la determinación del monto por medio de peritos (artículos 49, 57, 78 y 79, ley citada) o desde la aceptación por el asegurado de la suma ofrecida (artículo 49, ley citada). Como ya se dijo, el demandado ha cumplido la carga de informar el siniestro en tiempo oportuno. La aseguradora, en cambio, no ha invocado ni acreditado un pronunciamiento oportuno "acerca del derecho del asegurado", omisión que importa su aceptación (artículo 56, última parte, ley citada; STJRN-S1, "Pérez Aramburu c/ Mapfre", 18/09/2012, SD 064/12). Por consiguiente, la demandada se encuentra en mora desde el 13/03/2016 ya que no ha acreditado el cumplimiento de la obligación; de modo que ahora debe responder no sólo por los daños causados por el siniestro en la medida del seguro sino, además, por los daños causados por su propio incumplimiento. d.1) Respecto de los daños causados por el siniestro, deben reputarse indemnizables todos los incluidos en la denuncia, en virtud del silencio guardado ante la denuncia. Para oponer eficazmente en el juicio la exclusión de la cobertura, es preciso que la aseguradora la haya declinado extrajudicialmente y en tiempo oportuno ante la denuncia del siniestro por parte del asegurado. De lo contrario, de acuerdo con la norma legal respectiva (artículo 56 de la Ley 17.418) y la doctrina del Superior Tribunal de Justicia (STJRN-S1, "Bocanegra c/ Mapfre", 10/08/2010, S 071/10; y STJRN-S1, "Pérez Aramburu c/ Mapfre", 18/09/2012, S 064/12), la aseguradora acepta tácitamente el "derecho del asegurado" a ser indemnizado por el siniestro y por los daños anoticiados, sin poder excusarse en lo sucesivo en causales de caducidad ni en cláusulas de exclusión de la cobertura (salvo supuestos extremadamente excepcionales que aquí no se dan), quedando sólo por determinar el monto del resarcimiento. La aceptación tácita del derecho indemnizatorio impide al asegurador liberarse en lo sucesivo invocando causales de caducidad o cláusulas de exclusión. Es verdad que existe un desacuerdo doctrinario y jurisprudencial sobre la extensión del reconocimiento tácito, particularmente en su aplicabilidad a los supuestos de exclusión de la cobertura. Sintéticamente, existen tres interpretaciones: 1) la tesis de la inaplicabilidad, en virtud de la cual el reconocimiento tácito no se extiende a tales cláusulas, ni puede por ende engendrar una cobertura que nunca existió; 2) la tesis de la aplicabilidad, según la cual el reconocimiento tácito es extensible a ellas porque el asegurador tiene la carga de pronunciarse por "el derecho del asegurado" que comprende todos los aspectos, sin distinción alguna; y 3) la tesis ecléctica, que en principio extiende los efectos del reconocimiento a las cláusulas de exclusión, excepto que el asegurado haya obrado con dolo, o que la ausencia de cobertura sea manifiesta, o que el asegurador no haya podido materialmente determinar la exclusión en el plazo legal. No obstante, según la doctrina del Superior Tribunal de Justicia que cabe respetar para uniformar criterios, el reconocimiento tácito se aplica a los supuestos de exclusión porque la ley no formula distingos -artículo 56 citado-, ni el procedimiento instaurado tendría sentido, ni la buena fe contractual quedaría a salvo, ni el asegurado tendría la posibilidad de replicar y procurar una negociación extrajudicial; todo ello con la única salvedad de supuestos extremadamente excepcionales y notorios de la casuística en que el asegurador podría declinar su responsabilidad a pesar del silencio guardado, como la ausencia de todo contrato de seguro, o la inexistencia absoluta de siniestro, o la ocurrencia de un siniestro anterior o posterior al lapso de cobertura pactado (STJRN-S1, "Bocanegra c/ Mapfre", 10/08/2010, S 071/10). En sentido concordante o compatible, el Superior Tribunal ha expuesto que la aceptación tácita implica para el asegurado el derecho a ser indemnizado, aunque no la entidad económica del daño sujeto a demostración; y para el asegurador "la imposibilidad de alegar cualquier defensa aún justificada" que obste al cumplimiento de su obligación principal, quien "ya que no puede someter la misma a ningún tipo de condición y/o requisito" (STJRN-S1, "Pérez Aramburu c/ Mapfre", 18/09/2012, S 064/12). Al margen de todo ello, la prestación de la aseguradora respecto de los daños causados por el siniestro se limita por regla general a la fracción del interés asegurado concretamente afectada (he ahí el "principio indemnizatorio": no debe un valor superior al del daño) pero en función proporcional a la suma asegurada (es decir, tampoco debe un valor superior a esa suma, o a la parte proporcional de esa suma en caso de infraseguro: artículo 65, segundo párrafo, de la Ley 17418). Sin embargo, en este caso el seguro se ha pactado evidentemente "a primer riesgo", ya que se ha convenido expresamente soslayar la regla proporcional (cláusula CG-CO 6.2, último párrafo: fs. 49). Por lo tanto, aunque se interprete que ha existido infraseguro (es decir, aunque se entienda que la suma asegurada por robo parcial -$ 97.000- es inferior al valor conjunto de todas las partes expuestas al riesgo), la aseguradora debe abonar el valor de los daños provocados por el robo incluidos en la denuncia (principio indemnizatorio) con el límite máximo de la suma asegurada ($ 97.000), sin reducción alguna. En este caso, los daños denunciados a causa del siniestro fueron las pérdidas de cinco ruedas (incluyendo la de auxilio), un juego de parlantes y estéreo marca Sony, una batería, una llave de rueda, un criquet, y las roturas de cerradura, puerta, paragolpes y ópticas. Se reitera que, en virtud de la doctrina obligatoria del Superior Tribunal de Justicia ya citada, el reconocimiento tácito del derecho invocado en la denuncia impide toda discusión acerca de la efectiva cobertura de esos daños, aunque algunos fueran realmente de dudosa procedencia. Así, por ejemplo, según la cláusula CG RH 1.1, "el asegurador responde por las piezas y partes fijas de que esté equipado el vehículo en su modelo original de fábrica, a excepción de los equipos reproductores de sonido y/o similares" (fs. 51). Asimismo, según la cláusula CG RH 2.1, inciso 10, los equipos de sonido están expresamente excluidos de la cobertura, sean originales o no (fs. 51 vta.). Además, esas cláusulas son usuales y están autorizadas por el Reglamento General de la Actividad Aseguradora (Resolución SSN 38708 del 06/11/2014, Anexo del punto 23.6. inc. a.1). Por eso, puede interpretarse que la cobertura de los equipos de sonido requiere una inclusión específica, o un endoso, con la sobreprima correspondiente. No obstante, en virtud del silencio guardado por la aseguradora ante el siniestro, debe considerarse que esos rubros están cubiertos. Cabe presumir que las ruedas robadas eran las originales del vehículo porque la sustitución es excepcional de acuerdo con el curso normal de los hechos. De modo que tampoco es un rubro ostensiblemente ajeno a la cobertura. En cualquier caso, no existe prueba alguna de esa sustitución, y la carga probatoria pesaba sobre la demandada que la planteó como un hecho modificativo de la obligación. En todo juicio, el demandante tiene la carga de invocar y probar solamente los hechos constitutivos de la obligación que demanda; mientras el demandado tiene la carga de invocar y probar los hechos extintivos o modificativos de esa obligación, o los impeditivos de ella, o los impeditivos de la acción o de la serie procesal. Las roturas ocasionadas con motivo del robo también se encontraban cubiertas ya que, por su magnitud y características, lucen como una merma del bien necesariamente implicada en la violencia del hecho. Según la cláusula CG-RH 3.2, el seguro cubría tanto el reemplazo como la "reparación" de las partes afectadas al momento del siniestro (fs. 51 vta.). Además, de acuerdo con la cláusula CG-RH 2.1 sobre exclusiones en caso de robo, el costo de la reparación o del reemplazo de las partes afectadas quedaba fuera de la cobertura solamente si obedecían a vicio propio, mal estado de conservación, desgaste, oxidación o corrosión (fs. 51 vta.), supuestos no alegados por la aseguradora. Es más, en este caso particular, al tratarse de un seguro combinado, la póliza no sólo cubría al robo propiamente dicho sino también la rotura de cerraduras, cristales y daños parciales (fs. 48). En la demanda, el asegurado también reclama una indemnización por la privación de uso del rodado, sin indicar explícitamente si la atribuye al siniestro mismo o al incumplimiento de la aseguradora. No obstante, cabe inferir que la atribuye al siniestro porque es ante todo el robo parcial (no el incumplimiento) lo que ha provocado la inutilización del vehículo durante el tiempo necesario para reponer los faltantes y reparar los deterioros, lapso que aquél estima en treinta días. No obstante, la privación de uso causada por el siniestro es un riesgo expresamente excluido de la cobertura por la cláusula CG-CO 6.2 (fs. 9), también autorizada por el Reglamento General de la Actividad Aseguradora (Resolución SSN 38708 del 06/11/2014, Anexo del punto 23.6. inc. a.1). Además, el demandante no ha incluido este rubro en la denuncia del siniestro (fs. 13). Aclarado todo lo anterior y de acuerdo con la prueba documental e informativa, el valor de los daños del siniestro contractualmente cubiertos y reconocidos tácitamente ascendía a la suma total de $ 103.828 en concepto de capital al tiempo de la demanda (04/08/2017), fecha uniforme que corresponde adoptar para evaluar los rubros e imponer los respectivos intereses más adelante señalados. Esa suma total surge del siguiente detalle: cinco ruedas -llantas y cubiertas- ($ 55.000: fs. 3 y 156), un juego de parlantes y estéreo ($ 12.798: 8, 146) una batería ($ 2.650: fs. 2, 128 y 130), un criquet ($ 2.090: fs. 7 y 153), una llave de rueda ($ 320: fs. 7 y 153), un paragolpes delantero ($ 7.840: fs. 4 y 177), un paragolpes trasero ($ 6.950: fs. 4 y 177), una reparación de puerta y cerradura ($ 4.500: fs. 5, 6 y 164) y dos reposiciones de ópticas ($ 11.680: fs. 4 y 177). Como se ve, ese valor global ($ 103.828) supera a la suma asegurada -exenta de la regla proporcional-, de modo que el capital indemnizatorio debe fijarse en el máximo equivalente a ésta ($ 97.000). d.2) Como ya se dijo, además de la indemnización de los daños causados por el siniestro, corresponde en principio al asegurador moroso resarcir los restantes perjuicios sobrevinientes causados por su propio incumplimiento. Esa indemnización adicional no está por supuesto sujeta al máximo de la suma asegurada, ya que se trata de daños causados por la mora del asegurador y no por el siniestro, de modo que rige la reparación plena de la responsabilidad civil (artículo 1740 del CCCN). Por lo mismo, esta indemnización tampoco está sujeta al tipo de daños cubiertos por la póliza a raíz del siniestro, ya que son indemnizables todos los daños resarcibles causados por el incumplimiento del asegurador (artículos 1787 a 1739 del CCCN). Así, por ejemplo, es resarcible el lucro cesante causado por ese incumplimiento, aunque no lo sea el causado por el siniestro (artículo 61 de la Ley 17418). En el mismo sentido, el Superior Tribunal de Justicia ya ha señalado que los límites impuestos por el contrato de seguros se aplican al cumplimiento oportuno de la prestación por parte del asegurador, pero no al resarcimiento sobreviniente por mora, ya que en este caso está obligado a indemnizar todos los perjuicios que la mora ocasione, tales como -por ejemplo- el lucro cesante o la privación de uso (STJRN-S1, "Pérez Aramburu c/ Mapfre", 18/09/2012, SD 064/12). Con esa doctrina obligatoria del Superior Tribunal de Justicia cabe de paso descartar que la obligación del asegurador sea puramente dineraria y que, por consiguiente, los perjuicios causados por su incumplimiento queden enteramente cubiertos por los intereses moratorios (artículo 768 del CCCN). No obstante, a pesar de todo ello, en el caso de autos no se han acreditado efectivamente los daños invocados por el demandante como consecuencia del incumplimiento (privación de uso y daño moral), ni hay razones suficientes para imponer a la demandada la multa pretendida (daño punitivo). Por lo pronto, ya se dijo que la privación de uso fue causada por el siniestro (no por el incumplimiento) y que está excluida de la cobertura (cláusula CG-CO 6.2: fs. 49). De todos modos, cabe ahora considerar un eventual agravamiento de esa privación causada por el incumplimiento de la aseguradora, pero el demandante no ha indicado de qué manera se habría producido, ni ha traído prueba alguna en tal sentido. Si ese agravamiento se hubiera debido, hipotéticamente, a la falta de recursos del demandante para solventar la reposición de las partes robadas y la reparación del automotor, u otro imponderable semejante, entonces el lapso de privación sería mayor al tiempo del taller, pero el daño sería igualmente irresarcible, porque implicaría resarcir una consecuencia casual (artículos 1726 y 1727 del CCCN). En efecto, la necesidad de reposición de las partes robadas y la reparación del vehículo son consecuencias inmediatas que necesariamente ocurren según el curso ordinario de las cosas; pero la falta de recursos que posterga la reparación, u otro imponderable semejante, son hechos contingentes y ajenos al siniestro que provocan como consecuencia mediata e imprevisible el agravamiento temporal de la privación de uso por un tiempo mayor al del taller (artículo 1727 del CCCN). Es un criterio que predomina desde antaño en la jurisprudencia en materia de privación de uso de vehículos deteriorados (ver, por ejemplo, Meilij, Gustavo Raúl, "Accidentes de Tránsito", Depalma, 1991, páginas 162/163 y sus numerosas citas de jurisprudencia). En resumidas cuentas, no se ha imputado ni probado debidamente un agravamiento resarcible de la privación de uso causada por el incumplimiento de la aseguradora. La única privación fue causada por el siniestro y estaba fuera de la cobertura. El daño moral tampoco ha sido probado. De acuerdo con la doctrina del Superior Tribunal de Justicia, el incumplimiento del asegurador no provoca por sí mismo un daño moral, ni basta con alegar la inversión de tiempo en busca de talleres y presupuestos, o la pérdida de clientes y de trabajo por tales circunstancias, ya que es preciso acreditar ese perjuicio con prueba positiva y precisa que demuestre convincentemente su entidad y su vinculación causal con el incumplimiento contractual (STJRN-S1, "Pérez Aramburu c/ Mapfre", 18/09/2012, SD 064/12). En este caso, no basta con las incomodidades y los problemas de tránsito alegados por el demandante (fs. 23), amén de que ni siquiera fueron probados. Tampoco hay razones suficientes para imponer la multa civil pretendida, o "daño punitivo" (artículo 52 bis de la Ley 24240). Es una medida de carácter excepcional y correctivo que requiere dolo o culpa grave de los proveedores, tal como ha resuelto esta Cámara reiteradas veces ("Díaz c/ Banco Patagonia", 24/04/2018, SI 173/18; "Flores c/ Volkswagen", 26/10/2017, SD 067/17; y "Bruno c/ HSBC", 26/10/2017, SD 068/17). Además, según el Superior Tribunal de Justicia, la norma presume un poder sancionador facultativo -no imperativo- para el órgano jurisdiccional, ya que en atención al carácter penal de tal sanción no puede bastar con el mero incumplimiento: es necesario, por el contrario, que se trate de una conducta particularmente grave, caracterizada por la presencia de dolo (directo o eventual) o, como mínimo, de una grosera negligencia (STJRN-S1, 01/11/2016, "Asociación de Defensa de los Consumidores de Genera Roca -ADECU-", SD 082/16). En este caso no se aprecia esa gravedad, ni ésta se infiere del simple silencio guardado ante la denuncia del siniestro, menos si tal denuncia contenía daños de dudosa cobertura controvertida en la doctrina y la jurisprudencia. Tampoco se ha producido prueba alguna sobre las circunstancias en que el demandante se ha fundado para este reclamo, como la "infinidad" de concurrencias a las oficinas de la demanda para formular el reclamo, o las conductas "vergonzantes, vejatorias o intimatorias" abstractamente invocadas en la demanda (fs. 24). En fin, no hay siquiera indicios de una conducta excesivamente desaprensiva, dilatoria u obstruccionista de la demandada que resulte incompatible con la función social que cabe esperar de una aseguradora de riesgos. Se recalca que la denuncia incluía daños excluidos de la cobertura y que, en cualquier caso, no hay prueba alguna de los hechos causales de este tramo de la pretensión. e) En resumen, el capital de condena debe ascender a la suma $ 97.000, al que cabe añadir los intereses moratorios devengados entre 13/03/2016 y el 04/08/2017 a la tasa pura 8 % anual, y entre el 05/08/2017 y el efectivo pago a la tasa activa del el Banco de la Nación Argentina para préstamos personales con libre destino a 72 meses, o la que en el futuro se establezca como de plazo menor (STJRN-S3, 03/07/2018, "Fleitas", SD 062/18). Como el capital indemnizatorio se ha estimado a valores contemporáneos a la interposición de la demanda (no del siniestro ni de esta sentencia) los intereses moratorios devengados entre el 13/03/2016 (mora) y el 04/08/2017 (momento de la valuación) deben calcularse a la tasa pura indicada. En efecto, es público y notorio que las tasas bancarias activas para deudas en moneda nacional no son puras, porque contemplan la depreciación monetaria. Por lo tanto, si la estimación del capital indemnizatorio se ha efectuado a valores contemporáneos a la demanda, no hay ninguna depreciación monetaria que indemnizar entre la mora y esa fecha, porque ese capital no está depreciado. Pero por ese lapso corresponde de todos modos indemnizar el daño moratorio, lo cual se indemniza satisfactoriamente con una tasa de interés puro. Esa es claramente la doctrina legal y obligatoria reiteradas veces expuesta por el Superior Tribunal de Justicia en los últimos años (artículo 42, segundo párrafo, de la Ley 5190: STJRN-S1, "Harina c/ Municipalidad de Villa Regina", 24/10/2016, SD 080/16; "Torres c/ Ministerio de Salud", 20/12/2016, SD 100/16; STJRN-S1, "Garrido c/ Provincia de Río Negro", 15/11/2017, SD 089/17; y STJRN-S1, "Tambone c/ Maidana", 21/02/2018, SD 004/18; y STJRN-S1). Incluso esta misma Cámara ya ha aplicado reiteradas veces esa doctrina obligatoria, lógica y justa ("Galván c/ Llancanao", 25/02/2019, SD 006/2019; "De Barba c/ Loureyro", 15/08/2009, SD 045/19). Y en el mismo sentido se ha expedido también la Suprema Corte de Justicia de Provincia de Buenos Aires, entre muchos otros tribunales del país (SCBA, "Vera c/ Provincia de Buenos Aires", 18/04/2018; SCBA, "Nidera SA c/ Provincia de Buenos Aires, 03/05/2018). 3º) Que lo dicho es suficiente para hacer lugar a la apelación interpuesta, revocar la sentencia apelada y condenar a la demandada con los alcances indicados, ya que sólo deben tratarse las cuestiones, pruebas y agravios conducentes para resolver en cada caso lo que corresponda, sin ingresar en asuntos abstractos o sobreabundantes (Fallos 308:584; 308:2172; 310:1853; 310:2012; etcétera). Según el Superior Tribunal de Justicia, los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas, ni seguir a las partes en todos y cada uno de los argumentos que esgrimen en resguardo de sus pretensos derechos, porque basta que lo hagan respecto de las que estimaren conducentes o decisivas para resolver el caso, pudiendo preferir algunas de las pruebas en vez de otras, u omitir toda referencia a las que estimaren inconducentes o no esenciales (STJRN-S1, "Guentemil c/ Municipalidad de Catriel", 11/03/2014, SD 014/14; STJRN-S1, "Ordoñez c/ Knell", 28/06/2013, SD 037/13).. 4º) Que las costas de ambas instancias deben imponerse a la demandada por no existir razones para soslayar la regla general del resultado (artículo 68 del CPCCRN), a pesar de prosperar la demanda por una suma inferior a la reclamada, ya que: 1) el demandante ha vencido en lo principal que es la procedencia de la indemnización en sí, de lo cual se infiere que la demandada ha dado motivo al juicio, razón por sí sola suficiente para imponerles las costas íntegramente (artículo 68 del CPCCRN); 2) el monto de la condena ha dependido en definitiva de la apreciación jurisdiccional, lo cual excusaría incluso algún exceso en el reclamo; 3) no ha habido pluspetición inexcusable ya que la demandada no se ha allanado por monto alguno (artículo 72 del CPCCRN); y 4) el demandante goza por presunción "iuris tantum" del beneficio de justicia gratuita favorable al consumidor (artículo 53 de la Ley 24440 -LDC-, según Ley 26361), comprensivo de todas las costas en vez de limitarse a la tasa de justicia y los sellados de actuación, de acuerdo con la doctrina legal obligatoria del Superior Tribunal de Justicia (STJRN-S1, "López c/ Francisco Osvaldo Díaz SA", 07/11/2017, S 085/17). 5º) Que los honorarios de segunda instancia de los Dres. Sergio Estofán Aguilar y Hernán Gandur por un lado (abogados del demandante), y de los Dres. Andrés Martínez Infante y Gonzalo Pérez Cavanagh por otro (abogados de la demandada), deben regularse respectivamente en el 35 % y el 25 % de lo que oportunamente se regule, en la instancia de origen y una vez liquidada la base, en favor de todos los letrados de sus mismas partes por los trabajos de primera instancia, de acuerdo con la naturaleza, la complejidad, la duración y la trascendencia del asunto, con el resultado obtenido, y con el mérito de la labor profesional apreciada por su calidad, eficacia y extensión (artículo 6, ley citada), todo lo cual justifica las proporciones indicadas (artículo 15, ley citada). 6º) Que, en síntesis, propongo resolver lo siguiente: I) REVOCAR la sentencia del 05/02/2019 (fs. 210/213) en virtud de la apelación interpuesta (fs. 214). II) CONDENAR a La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales a pagar en diez días corridos a Víctor David Cañupal la suma de $ 97.000 más los intereses moratorios devengados entre 13/03/2016 y el 04/08/2017 al 8 % anual, y entre el 05/08/2017 y el efectivo pago a la tasa activa del el Banco de la Nación Argentina para préstamos personales con libre destino a 72 meses, o la que en el futuro se establezca como de plazo menor. III) IMPONER a La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales las costas de las dos instancias. IV) REGULAR los honorarios de segunda instancia de los Dres. Sergio Estofán Aguilar y Hernán Gandur (abogados del demandante) en el 35 % de lo que oportunamente se regule a todos los letrados de su misma parte por los trabajos de primera instancia. V) REGULAR los honorarios de segunda instancia de los Dres. Andrés Martínez Infante y Gonzalo Pérez Cavanagh (abogados de la demandada) en el 25 % de lo que oportunamente se regule a todos los letrados de su misma parte por los trabajos de primera instancia. VI) PROTOCOLIZAR, REGISTRAR y NOTIFICAR lo resuelto, por Secretaría. VII) DEVOLVER oportunamente las actuaciones. A la misma cuestión el Dr. CUELLAR dijo: Por compartir lo sustancial de sus fundamentos adhiero al voto del Dr. RIAT salvo en el alcance del plazo prescriptivo que, a mi juicio, es de 3 y no de 5 años. Brindo seguidamente plurales y dirimentes razones al efecto. Ya este Tribunal en su momento, es decir tanto antes como después de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial Nacional, fijó criterio interpretativo genérico en punto a que las acciones de daños y perjuicios derivadas del incumplimiento del contrato asegurativo, por tratarse éste de una típica relación jurídica consumista, prescribía a los 3 años (art. 50 originario LDC 24.240) y no anualmente (art. 58 LS 17.418) como decidiera el Juez originario, con apontocamiento en un orden telético de peso más que suficiente -parte del cual resumiera el Colega- que aún hoy día mantiene total actualidad e incluso hasta consignando motivos serios para disentir, por cierto excepcionalmente dada su condición de intérprete final de todo el derecho vigente argentino, con la interpretación de la Corte Federal (cf. in extenso las buenas razones brindadas en los sucesivos casos "ROLFO", "COLIMAN", "ALDERETE", "ALVAREZ", "RAMIRES" y DIEZ" de la Cámara vis à vis "BUFFONI" y por caracter transitivo "FLORES" de la CSJN). La imprevista sanción del nuevo régimen legal aludido (ley 26.994), dando una nueva muestra de la improvisación y amateurismo de los legisladores argentinos, vino a generar una inconcebible laguna, con motivo y en ocasión de reformar de consuno la norma específica consumeril que trataba la cuestión (art. y ley cits.), circunstancia que terminó instalando una duda prima facie razonable no ya tanto con relación a la inaplicabilidad de la prescripción anual del régimen asegurador, sobre lo cual existía ya consenso doctrinario- jurisprudencial claramente mayoritario, sino vinculada con la trienal o incluso la quinquenal previstas ambas por un régimen legal también de raíz todavía más netamente constitucional como es un Código de fondo (cf. citas de autores y fallos referidas por ambas partes a las que cabe aditar las mencionadas en los precedentes aludidos de este Tribunal). No puede pues existir ya disputa seria, inclusive sobre la materia prescriptiva, en torno a que así como en su momento el estatuto consumista prevaleció sobre el régimen de seguros, por la mencionada etiología constitucional de aquél frente a la legal de éste, del mismo modo hoy incluso el Código Civil y Comercial Nacional -junto con el primero como ineludible marco referencial específico- con más razón aún prevalece sobre el segundo. De lo que aquí y ahora se trata entonces, según quedara consolidada la materia recursiva, es de complementar si se quiere aquella interpretación genérica de la Cámara determinando en especie no ya cuál régimen legal prevalece, cuestión que como digo estaba clara incluso antes que rigiera el nuevo Código de fondo (primero la LDC y ahora el binomio LDC + CCCN), sino en concreto qué plazo aplica en esta tipología casuística. Y en orden a tal cometido no me resulta dirimente la razón brindada por el primer votante, en el sentido que como la relación consumista sería una obligación previa y concreta (aparentemente al daño o incumplimiento) aplicaría el plazo genérico quinquenal (art. 2560 CCCN), sino que creo más propicios los motivos conceptualizados por la interpretación doctrinario-jurisprudencial que -diálogo de fuentes mediante y considerando siempre el valor seguridad jurídica como insoslayable norte en toda la materia- homologa sin ambages el plazo especial trienal (art. 2561 CCCN) pues además, en definitiva, los daños y perjuicios reclamados por el Sr. CAÑUPAL a LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE SEGUROS GRALES. derivan de un rotundo incumplimiento contractual de ésta que, a su vez, configura un supuesto más de responsabilidad civil (ver en concreto fs. 233/236). Por cierto que pese a mi discrepancia con el plazo prescriptivo propuesto por el Dr. RIAT, teniendo en cuenta los respectivos dies a quo determinantes involucrados aquí, la solución final sobre la suerte de la defensa en cuestión es la misma ya que tampoco hubieron transcurrido 3 años entre la fecha de exigibilidad obligacional (13-3-16) y la de interposición de la demanda (8-8-17). En fin: por la endémica y deplorable factura técnica que suelen tener las leyes argentinas, obligando sistemáticamente a los Jueces a constituirse in extremis no ya en intérpretes jurídicos -que es su tarea- sino en una suerte de virtuales legisladores tardíos y complementarios, cabe interpretar que el plazo prescriptivo aplicable a la acción de daños y perjuicios del asegurado contra su aseguradora, como directa e inmediata consecuencia del incumplimiento contractual del contrato asegurativo, sigue siendo de 3 años aún luego de la última reforma instaurada en materia civil y comercial nacional (cf. arts. y leyes cits.). Finalmente con referencia a la restante cuestión propuesta, es decir los daños y perjuicios pretendidos a causa del referido incumplimiento, resultan sin duda razonable ninguna determinantes, de un lado, la omisión de la Aseguradora en pronunciarse sobre el derecho del actor (arts. 56 in fine LS cit. y 263 CCCN por analogía situacional) y, de otro, la jurisprudencia obligatoria del STJ local por sobre interpretaciones personales contrarias que de seguro pudieran elucubrarse. Así lo voto.- A igual cuestión el Dr. SERRA dijo: Que comparto en lo sustancial los fundamentos que lo sustentan, por lo que adhiero en forma íntegra al voto del Dr. Emilio Riat.- No niego que la interpretación que efectúa el Dr. Carlos Cuellar respecto de la prescripción de la obligación que pesa sobre la aseguradora, encuentra sustento en destacada doctrina que parte de la premisa de que a diferencia del Código de Vélez Sarsfield, el Código Civil y Comercial unifica la responsabilidad contractual y extracontractual y de tal forma el art. 1716 del nuevo código, consagra el deber de reparar el daño causado cualquiera sea su fuente, ya sea que provenga de la violación al principio genérico de no dañar a otro o de un incumplimiento de una obligación.- Y la unificación dispuesta haría desaparecer importantes diferencias que existían entre la responsabilidad contractual y extracontractual, una de las cuales era el plazo de prescripción en el anterior Código Civil, que sería establecido en el artículo 2562 (ver Vítolo, "Código Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Anotado", tomo III, pag. 1689).- Ahora bien, sin explayarme en demasía sobre la cuestión (ya que la misma no modifica lo resuelto por mis colegas preopinantes), tengo en consideración que el art. 1094 ordena el principio de protección al consumidor, donde en el tema de la prescripción (dentro de la "protección mínima" y "núcleo duro"), se determinaría en el art. 2560 que el plazo de prescripción es de cinco (5) años, y donde -al decir de los fundamentos- es que "ninguna ley especial" (léase: ley de seguros), en "aspectos similares" (v.gr. prescripción), puede derogar esos mínimos (art. 2560, que establece la prescripción de cinco años), sin afectar todo el nuevo sistema legal; justamente porque esos mínimos son el núcleo duro de tutela de los consumidores. Una aplicación del art. 42 de la Constitución Nacional, de los Tratados Internacionales (art. 75, inciso 22 de la Carta Magna), de los fundamentos y el art. 1094 (y complementarios del Código Civil y Comercial), me llevan a postular que el plazo de prescripción en los seguros es de cinco (5) años (art. 2560 del Código Civil y Comercial). Mi voto.- Por ello, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, RESUELVE: I) REVOCAR la sentencia del 05/02/2019 (fs. 210/213) en virtud de la apelación interpuesta (fs. 214). II) CONDENAR a La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales a pagar en diez días corridos a Víctor David Cañupal la suma de $ 97.000 más los intereses moratorios devengados entre 13/03/2016 y el 04/08/2017 al 8 % anual, y entre el 05/08/2017 y el efectivo pago a la tasa activa del el Banco de la Nación Argentina para préstamos personales con libre destino a 72 meses, o la que en el futuro se establezca como de plazo menor. III) IMPONER a La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales las costas de las dos instancias. IV) REGULAR los honorarios de segunda instancia de los Dres. Sergio Estofán Aguilar y Hernán Gandur (abogados del demandante) en el 35 % de lo que oportunamente se regule a todos los letrados de su misma parte por los trabajos de primera instancia. V) REGULAR los honorarios de segunda instancia de los Dres. Andrés Martínez Infante y Gonzalo Pérez Cavanagh (abogados de la demandada) en el 25 % de lo que oportunamente se regule a todos los letrados de su misma parte por los trabajos de primera instancia. VI) PROTOCOLIZAR, REGISTRAR y NOTIFICAR lo resuelto, por Secretaría. VII) DEVOLVER oportunamente las actuaciones. CARLOS M. CUELLAR EMILIO RIAT JORGE A.SERRA Juez de Cámara Juez de Cámara Juez de Cámara Por ante mí: ALFREDO J. ROMANELLI ESPIL Secretario de Cámara |
| Dictamen | Buscar Dictamen |
| Texto Referencias Normativas | (sin datos) |
| Vía Acceso | (sin datos) |
| ¿Tiene Adjuntos? | NO |
| Voces | No posee voces. |
| Ver en el móvil |