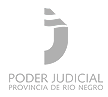Fallo Completo STJ
| Organismo | CÁMARA APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL, FAMILIA Y MINERÍA - GENERAL ROCA |
|---|---|
| Sentencia | 7 - 21/02/2014 - DEFINITIVA |
| Expediente | CA-19684 - CAMPOS EDGAR ANIBAL C/ POCHAT CARLOS Y OTRO S/ SUMARIO |
| Sumarios | No posee sumarios. |
| Texto Sentencia | En la ciudad de General Roca, a los 21 días de febrero de 2014. Habiéndose reunido en Acuerdo los Sres. Jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento en esta ciudad, para dictar sentencia en los autos caratulados: "CAMPOS EDGAR ANIBAL C/ POCHAT CARLOS Y OTRO S/ SUMARIO " (Expte.N° 19684-09), venidos del Juzgado Civil nro. NUEVE, previa discusión de la temática del fallo a dictar, procedieron a votar en el orden de sorteo practicado, transcribiéndose a continuación lo que expresaron: EL SR. JUEZ DR. GUSTAVO ADRIAN MARTINEZ DIJO: 1.- Nos convoca al acuerdo, el tratamiento de los recursos que contra la sentencia definitiva obrante a fs. 654/670, interpusieran tanto las demandadas y aseguradoras citadas en garantías, quienes vienen reclamando el rechazo de la demanda; como los actores que habiendo adquirido capacidad plena por su mayoría de edad, ratificaron lo actuado por su representante legal, manteniendo el mismo asistente letrado y domicilio procesal constituido por aquél. Estos últimos, en tanto obtuvieron la adjudicación de responsabilidad plena de los demandados y las aseguradoras, cuestionan solamente el alcance de las indemnizaciones reconocidas, expresando agravios su apoderado el Dr. Juan Francisco Alberdi a fs. 749/757. Por otra parte los condenadas por la sentencia de grado, sin perjuicio de haber expresado agravios todos ellos, requirieron la apertura de la causa a lo que se hizo lugar, produciéndose pericial médica a cargo del Dr. Marcelo Uzal, que fuera esencialmente impugnada por la actora con la asistencia como consultora de parte de la Dra. María de los Ángeles Harris, lo que motivara pedido de explicaciones y nuevas observaciones. A fs. 759/772, obra la expresión de agravios del Dr. Ariel Alberto Balladini, como apoderado de Sanatorio Juan XXIII y su aseguradora Noble S.A. El co-demandado Dr. Carlos Pochat y su aseguradora Federación Patronal Seguros S.A., expresan agravios a través de su apoderado el Dr. Justo Emilio Epifanio, en la pieza que se agregara a fs. 781/789. El anestesista co-demandado Dr. Dardo Noel Neiman, expresa agravios con el patrocinio letrado del Dr. Carlos Julio Schmidt a fs. 794/820.- En cuanto a las contestaciones de agravios del recurso de los actores, a fs. 822/828, se agrega la del Dr. Neiman; a fs. 829/832 la del apoderado del Dr. Carlos Pochat y su aseguradora; y a fs. 833/837 la del apoderado del Sanatorio Juan XXIII y su aseguradora.- Por otra parte, a fs. 839/841 el apoderado de los actores contesta los agravios del Dr. Neiman; mientras que hace lo propio en relación a la expresión de agravios de Sanatorio Juan XXIII y Noble con la pieza agregada a fs. 843/849; contestación que reitera junto con la correspondiente a los agravios del Dr. Pochat y Federación Patronal a fs. 850/857.- Finalmente el Ministerio Pupilar, compartiendo los fundamentos de la parte actora, solicita se haga lugar a su recurso y se rechace el recurso de los demandados y las aseguradoras (fs. 860).- A fs. 827/950, se agrega el informe pericial del Dr. Marcelo Uzal y a fs. 1042, el apoderado de los actores, impugna el mismo en base a los fundamentos expuestos por la consultora de parte que se agregan a fs. 1025/1041, conjuntamente con el CV de ésta. Tal impugnación y pedido de explicaciones es evacuado por el Dr. Uzal a fs. 1060/1063 y corrido traslado de esta pieza, el apoderado de los actores con la Dra. Harris, se expresan sobre la misma a fs. 1065/1072.- Se pusieron luego los autos en secretaria para que las partes aleguen, agregándose a fs. 1097/1103 alegato del apoderado de Sanatorio Juan XXIII y Noble S.A., a fs. 1104/1113 del apoderado de los actores y a fs. 1114/1115 del apoderado del Dr. Pochat y su aseguradora.- 2.- Al resolver el Juez señala que “el hecho invocado por la parte actora como sustento fáctico de su pretensión resarcitoria, viene reconocido en cuanto a su existencia histórica, pues todas las partes intervinientes admiten que la Sra. Graciela Mabel González fue sometida en fecha del 12 de Junio de 2003 a una intervención quirúrgica -biopsia pulmonar-, realizada por el cirujano Dr. Carlos Alberto Pochat, con intervención del anestesista Dr. Dardo Noel Neiman, la que se llevó a cabo en el Sanatorio Juan XXIII S.R.L. de esta ciudad, y cuyo resultado fue el óbito de la paciente”. Mas advierte que “sin embargo ambos frentes -el actor de una parte, y los codemandados y sus aseguradores, por la otra-, difieren sobre las causas del desenlace, pues mientras el accionante imputa culpa de los galenos, estos últimos y las citadas en garantía invocan el casus, atribuyendo la muerte a los antecedentes patológicos de la Sra. González”.- Transita luego el magistrado en el análisis del dictamen pericial médico, señalando su acuerdo con el mismo más allá del cuestionamiento que hiciera el Dr. Pochat respecto al yerro terminológico sobre la práctica quirúrgica implementada, lo que considera solo eso en tanto señala que no se ha equivocado en relación a la descripción de la misma sino únicamente en el término con el que la identificara, cuestión que entiende no tiene entidad para enervar las conclusiones del experto. Considera que no se acreditó que hubiere mutado la inicial biopsia por toracoscopía video asistida, por una toracotomía a cielo abierto como sostiene el apoderado de los actores. Así también discrepa con éste en cuanto a la crítica por falta de estudios previos, considerando que se acreditó la práctica de los mismos, algunos de cuyos supuestos faltantes muestra que fueron aportados por los propios actores.- Por ello desde su óptica la cuestión no transita por el análisis de la suficiencia de los exámenes preoperatorios que tiene por acreditados, sino “por la correcta evaluación del estado físico y psicológico de la paciente y de los resultados de aquellos estudios, a los fines de habilitar la práctica quirúrgica propuesta”. Es decir “si la paciente se encontraba en condiciones de ser sometida con fines diagnósticos a una biopsia pulmonar por toracoscopía”.- En esa línea de pensamiento recuerda que “la prestación médica genera siempre riesgos asociados a la patología del paciente, de tal modo que la enfermedad es un riesgo por el cual el médico no responde. Pero recordando a Lorenzetti señala que "...sin embargo, (el médico) responderá si decide tratar o someter al paciente a una terapia riesgosa equivocándose culposamente en el balance riesgo-beneficio. En muchos casos se ha considerado responsables a médicos que someten a un paciente a una terapia riesgosa sin informarle debidamente, ...o desconociendo culposamente los peligros de la prestación, o aplicando una terapia cuyos efectos adversos son peores que los beneficios que trae al paciente. En estos supuestos, no se trata de que el médico responda por una circunstancia que es inevitable y ajena a su conducta. Su responsabilidad reside en haber puesto en riesgo al paciente en forma culposa, cuando un juicio razonable hubiera evitado iniciar una práctica cuyos daños eran más importantes que los beneficios" (Lorenzetti, op. cit., T. II, págs. 46/7).- Y es precisamente esto lo que considera el sentenciante que ha ocurrido en el caso de autos, indicando que “frente a los antecedentes patológicos de la paciente -enfermedad pulmonar, hipertensión arterial, obesidad, tabaquismo, y alteraciones psicológicas-, la decisión del cirujano Pochat de practicar una intervención quirúrgica bajo anestesia general, sólo con fines diagnósticos, y sin que ello se encontrara condicionado por razones de urgencia, con el único sustento de un examen cardiovascular que refería un riesgo quirúrgico "G I: Habitual (pacientes sanos)" (vid. 179), o aún "moderado" (vid. fs. 175) -resultados claramente disociados de aquellos antecedentes que presentaba la Sra. González, de los que era exigible dudar-, revelan una deficiente evaluación por parte del facultativo sobre la conveniencia de la práctica quirúrgica”.- Recuerda asimismo el magistrado que “al respecto el perito médico interviniente ha dejado claramente establecido, con cita bibliográfica especializada (vid. fs. 566/9, y dictamen de fs. 570/1), que los pacientes con tales factores de riesgo deben recibir tratamiento pulmonar preoperatorio, para mejorar su condición cardiopulmonar y su estado de salud general, con la finalidad de arribar en la mejor condición posible al acto quirúrgico.- Asimismo, que la hipoxemia posoperatoria en pacientes con enfermedad pulmonar es casi una certeza, y que es necesario tener mucho cuidado en pacientes con bronquitis crónica y enfisema porque la oxigenoterapia puede suprimir su impulso respiratorio”. Y sostiene “Que no se verifica en el caso que la paciente hubiera sido sometida a dicho tratamiento, pues ello no consta en la historia clínica -omisión que perjudica a los galenos, constituyendo una presunción en su contra-, a la vez que resulta claramente insuficiente la mención genérica contenida en el informe de exploración funcional respiratoria obrante a fs. 175, pues el mismo en modo alguno consigna en que hubo consistido dicho tratamiento -nebulizaciones con Salbutamol y Atrovent-, su efectiva instrumentación, extensión temporal, dosis suministradas, y demás datos que permitieran evaluar su suficiencia con parámetros objetivos”. Indica por otra parte “Que la posibilidad de que el tratamiento pulmonar preoperatorio fuera efectivamente realizado, viene avalada por la conclusiones de la pericial médica, en cuanto descarta el carácter urgente de la intervención, aún cuando a mero título de hipótesis se aceptara la postura del codemandado Neiman sobre la necesidad de detectar un posible carcinoma, pues en tal caso trataríase de una patología grave, pero no urgente en términos de obstar al lapso temporal para realizar aquel necesario tratamiento destinado a estabilizar al paciente con miras a una cirugía programada”. Computa asimismo el Juez de grado, con fundamento en el dictamen del perito “que el cirujano desechó una práctica menos riesgosa, tal la biopsia percutánea, que se lleva a cabo con anestesia local, y por ello aparecía primariamente como más aconsejable para una paciente de riesgo como la Sra. González”. A lo que dice que cabe agregar “que no existen constancias en la historia clínica de que se hubiera informado debidamente a la interesada sobre la existencia de una práctica alternativa -biopsia percutánea-, o en su caso que se le hubiera hecho conocer los riesgos y beneficios de la cirugía propuesta -toracoscopía-, requiriendo su consentimiento para la práctica más riesgosa”. Sobre esto último agrega que "la información suficiente y la solicitud de consentimiento que realiza el médico dan al paciente la opción extrema de someterse al tratamiento aconsejado o negarse al mismo; y también, en ocasiones, pueden darle la opción intermedia de preferir un tratamiento más o menos cruento y de adoptar terapéuticas menos riesgosas o menos invasivas. ....El consentimiento del paciente para ser operativo, debe manifestarse. La alegación de un consentimiento tácito del paciente en esta temática carece de incidencia legitimadora para la actuación del médico. Si el paciente nada ha expresado al respecto, el hecho de que éste se someta a una práctica no puede ser visto como una actitud implícita de legitimación de la actuación del médico" (López Mesa Marcelo J., Pacientes, médicos y consentimiento informado, L.L. diario del 26 de Febrero de 2.007)”. A lo que también agrega que “la causa del óbito ha sido determinada por el experto, señalando que el mismo "fue la consecuencia de una falla cardiorrespiratoria aguda irreversible, consecutiva a la administración de anestesia general en una paciente portadora de una notoria minusvalía orgánica y funcional permanente... Asimismo, que los factores de riesgo presentes en la Sra. González eran determinantes para aumentar el riesgo anestésico, con suficiente idoneidad para afectar el curso normal de una toracoscopía pulmonar bajo anestesia general”. De tal forma establece el sentenciante la incidencia causal de la práctica anestésica en el fallecimiento y con ello entiende que la conducta del codemandado Neiman “aparece igualmente reprochable, pues su decisión de someter a la Sra. González a una anestesia general, a la vista de su estado de salud, antecedentes patológicos, carácter programado y no urgente de la intervención, y falta de tratamiento pulmonar preoperatorio, devela también una incorrecta o insuficiente evaluación preanestésica”. Rematando que “Tanto es así, que el propio Neiman reconoce al contestar la demanda que valoró los estudios prequirúrgicos "...previo a la inducción y dentro del área quirúrgica..." (vid. fs. 240 in fine/241).- Agrega que se ha dicho por ello en precedentes que "es deber del profesional médico el prever las consecuencias de los actos que practica para lo cual tiene que realizar un estudio exhaustivo de todos los antecedentes del caso a efectos de la aplicación correcta de sus conocimientos" (C.N.Civ., Sala J, G. de J., A. y Otro c/ R., A. y Otro, L.L. diario del 22-9-95; fallo citado por Lorenzetti, op. cit., T.II, págs. 270/1). Y específicamente en relación al médico anestesista que "la contravención del deber de cuidado consiste en la omisión del examen clínico previo a administrar la anestesia general; es el médico anestesista el que debe realizar el examen clínico exhaustivo necesario para administrar la anestesia, dictaminar conforme a él si es posible la anestesia general y, en caso afirmativo administrarla. Además debe informar al cirujano. " (C.N.Civ., Sala C, Frank Norberto y Otro c/Galarza Camarena Absón S. y Otros, L.L. 1983-B, 314; fallo citado por Lorenzetti, op. cit., T.II, págs. 279)”. Destacando al respecto que “no existe constancia alguna en la historia clínica sobre la realización de tal examen por parte del anestesista, omisión que -como ya he dicho- perjudica al galeno, constituyendo una presunción en su contra”.- Y resumiendo entonces en orden a la atribución de responsabilidad de las demandadas, expone el sentenciante que “se impone declarar la responsabilidad concurrente del cirujano -Pochat- y del anestesista -Neiman-, toda vez que la conducta de los mencionados, decidiendo el primero la intervención quirúrgica, y el segundo la administración de anestesia general a tales fines, en las condiciones del caso concreto, ha resultado causa adecuada según el curso natural y ordinario de las cosas (conf. arts. 901 y 904 Cód. Civil) para determinar el óbito de la paciente, resultado que los mencionados debieron razonablemente prever actuando con la diligencia propia de un médico prudente (arg. arts. 512 y 902 Cód. Civil)”.- Agrega que “igual responsabilidad concurrente le cabe a la codemandada Sanatorio Juan XXIII S.R.L., en virtud de la obligación tácita de seguridad, accesoria a la prestación del servicio médico por medio de su cuerpo profesional, que genera responsabilidad directa de la entidad (conf. C.N.Civ., Sala C, 08/02/2007, González, Roberto Oscar c/ F.L.E.N.I. S/ Daños y Perjuicios, Magistrados: Cortelezzi, Díaz Solimine, Álvarez Julia, L.D.T.)”.- Tras la atribución de responsabilidad que refiriera precedentemente, el juez aborda los rubros indemnizatorios reclamados por los actores, condenando finalmente a estos y a sus aseguradoras –en este caso en el límite de los respectivos contratos de seguro- a abonar la suma de $ 428.674,39 con más intereses. Llega a tal importe reconociendo la suma de $ 320.674,39 en concepto de valor vida con el alcance desarrollado en el punto VII.a.1 de los considerandos que otorga en porcentuales del 40%, 35% y 25% para Lucas Javier Campos, María Florencia Campos y Eliana Alexa Campos respectivamente; $ 30.000.- para cada uno de los hijos en concepto de daño moral; y $ 18.000,- en los términos del art. 165 del CPCyC por los costos de tratamientos psicológicos.- 3.1.- En su expresión de agravios el apoderado del Sanatorio Juan XXIII y su aseguradora, al igual que los restantes actores van a cuestionar una vez más el informe del perito designado de oficio en la instancia de grado, Dr. Sorbera, considerando que el seguimiento que realiza el juez de grado del dictamen de éste resulta uno de sus principales errores. Acusa de arbitrariedad al juzgador por omitir ponderar adecuadamente cuestiones esenciales, incurriendo además en lo que considera manifiestas contradicciones. Remarca entre otros aspectos que no se ha tomado en cuenta la existencia de “concausas que habrían dado origen al paro cardiorrespiratorio”, refiriéndose a lo que denomina “factores causales que rodearon los sucesos descriptos en el presente proceso y que por su entidad son aptos para generar pos sí mismos el fallecimiento de la paciente (vg. hipertensión arterial, tos crónica, obesidad, tabaquismo, etc.)”. Expone que “las patologías de base de la paciente, si bien, no obstaban a la realización de la biopsia, eran suficiente entidad como para provocar el fallecimiento”; “que fueron realizados todos los estudios complementarios de estilo y que los mismos arrojaron resultados que autorizaban la realización de la biopsia pulmonar”; “que dicha operación diagnóstica no puede ser tomada como cirugía mayor ni mucho menos.. [por lo que].. la entidad e importancia del consentimiento informado en este tipo de estudios complementarios es mínima”; “que la realización de otro tipo de estudio pulmonar en el que no sea necesaria la realización de una anestesia total, es fácilmente justificable luego de conocer el resultado de la anestesia total practicada en el caso debatido en autos. Pero el análisis tanto pericial como del juzgador debe ser prospectivo y analizando los hechos al momento que ocurrieron y con la información existente en este instante”; “que el estudio de la biopsia que se realizó era imprescindible atento la signo-sintomatología que presentaba la paciente y tenía por fin diagnosticar con certeza la patología pulmonar e inclusive desechar la existencia de un carcinoma de pulmón”; “que la discusión sobre la urgencia o programación del acto quirúrgico pueda tener incidencia alguna en el caso médico debatido en autos, ya que los estudios prequirúrgicos demostraron que la paciente estaba en condiciones de soportar la biopsia de pulmón”. Tras tales cuestionamientos, en forma subsidiaria, para la hipótesis que se considerare que existe responsabilidad de los galenos demandados, sostiene que no es admisible fundar la responsabilidad del sanatorio en el incumplimiento del deber de seguridad que le achaca el sentenciante, señalando entre otros argumentos que “de imponerle que asuma tal responsabilidad, se le estaría solicitando a todas las clínicas y sanatorios una conducta de cumplimiento absolutamente imposible, como es la de supervisar, a toda hora y en todo lugar, todos los actos quirúrgicos, de cada uno de los médicos individuales y servicios de ambulancias y emergencias) que integran su Staff, manifiestamente incompatible con la autonomía técnica y científica que rige el proceder de los profesionales médicos.- También se agravia por lo que considera una equívoca aplicación de intereses en relación al daño moral. Sostiene el respecto que “si los montos indemnizatorios fueron valorizados al momento de la sentencia, resulta manifiestamente incorrecta la aplicación de intereses desde la fecha del hecho, puesto que se estarían devengando intereses sobre valores actualizados, ocasionando con ello una duplicación injustificada de la indemnización y en consecuencia del daño cierto, real y efectivo, provocando en definitiva un enriquecimiento injusto y sin causa de los actores, a expensas de mi instituyente”.- Entendiende que de considerar que los intereses deben computarse desde la fecha del hecho, “lo correcto entonces debería haber sido valorizar el daño a la fecha del fallecimiento de la Sra. González -12/06/03-, conforme los antecedentes jurisprudenciales vigentes en esa oportunidad, los que por cierto eran notablemente inferiores”.- Y como un planteo subsidiario a éste, pero vinculado siempre a los intereses, esgrime que tratándose de un supuesto de responsabilidad contractual, los intereses deben computarse a partir de la constitución en mora con la notificación del traslado de la demanda. Cita jurisprudencia en apoyo.- Se agravia también en relación a las costas. En este aspecto, en primer lugar, en representación de Noble cuestiona que se le haya condenado al pago de la totalidad de las mismas entendiendo que la condena debe ser en proporción a la que contribuye al pago del capital. Por otra parte, dice que agravia a su mandante, que las costas superen el límite establecido por el art. 505 del Cód. Civil, por lo que solicita modificación de la sentencia ajustando las regulaciones de honorarios a dicho tope, trayendo en apoyo lo resuelto por el cimero tribunal de la provincia en fecha 1/08/2007 en los autos “Provincia e Río Negro c/ Vicente Robles SAMCICIF s/ Contencioso administrativo s/ Inc. Medida Cautelar s/ Apelación”.- 3.2.- Por otra parte el apoderado del Dr. Pochat y su aseguradora Federación Patronal, señala que la biopsia fue realizada por indicación de la especialista habiendo culminado la intervención en forma exitosa, encontrándose en la camilla para ser trasladada hacia la habitación. Insiste en que “su obrar fue acorde las reglas del arte, tanto en la etapa prequirúrgica, como en la internación misma y su posterior atención”. Señala que “debido a la tos crónica con expectoración, disnea de esfuerzo, decaimiento general con astenia, alteraciones psicológicas que sufría la paciente, siendo además una persona obesa (92,5 kgs.) con hipertensión arterial y fumadora de más de 20 cigarrillos diarios, esta parte prestó mucha atención en la realización de todos los estudios y análisis pre-quirúrgicos que sean necesarios”. Remarca que “se le efectuó a la paciente una evaluación prequirúrgica completa, que arrojando valores aceptables, permitían proceder a la intervención”. En este sentido remarca la “Exploración funcional respiratoria” con dos estudios de fecha 5/05/03 y 22/05/03, este último obrante a fs. 175/77 reconocido por la Dra. Pérez Serafini en su testimonial de fs. 421. (Este estudio establece un riesgo quirúrgico moderado”); “Análisis de Laboratorio” realizados seis días antes de la intervención; “Examen Cardiovascular y Electrocardiograma” efectuados el 9/06/03; “Tac de Torax sin contraste” realizado el 8/05/03; “Prueba Ergométrica Graduada realizada en enero de 2003; y que asimismo la paciente había sido medicada con broncodilatoradores.- Enfatiza en que su actuación en la práctica de biopsia por “videotoracoscopia” fue correcta, señalando “la ausencia de enfisema subcutáneo y yugulares ingurgitadas nos esta hablando que no han existido complicaciones propias de este tipo de procedimiento, atento la buena técnica empleada” tal como lo consigna la Dra. Eugenia Das Neves al responder el punto pericial 9. Remarca que culminó la intervención con normalidad “produciéndose el deceso de la paciente por muerte súbita y no por una relación de causalidad con el acto quirúrgico”. Se detiene también en lo que considera contradicciones del perito abordadas con anterioridad al solicitar una nueva pericial y también en las contradicciones del magistrado, iniciando en este sentido el cuestionamiento por considerar que se hicieron los estudios prequirúrgicos pero al mismo tiempo sostener que no hubo una correcta evaluación del estado físico y psicológico de la paciente para ser sometida a la intervención quirúrgica. Cuestiona también duramente al sentenciante y al perito en cuanto señalan que se pudo realizar en lugar de una videotoracoscopía una punción transcutánea, lo que considera una práctica inadecuada para el caso, además de no haber sido la indicada por la especialista que hiciera la derivación. Campea luego el memorial, en lo que respecta a la valoración de la actuación del profesional y su responsabilidad, en conceptos que ya fueron citados al mencionar los agravios del Sanatorio Juan XXIII, siendo muchos párrafos idénticos.- Subsidiariamente se agravian respecto de la indemnización solo en dos cuestiones. Por un lado entiende que si bien es correcto que el juez compute la mayoría de edad de los hijos como el término hasta el que la madre le prestará asistencia, yerra al trasladar a los hermanos menores lo que le corresponde al hijo que adquiere la mayoría de edad. Entiende que ese importe que cese volvería a la madre, con lo que el cálculo no puede realizarse por los seis años y seis meses considerando el menor de los reclamantes, sino por cada uno de ellos.- Por otra parte, cuestiona la sentencia en cuanto sostiene que no computa los beneficios indemnizatorios y previsionales percibidos que reclama sean descontados del importe reconocido como indemnización. Refiere en tal sentido al informe de la AFIP de fs. 333 en el que se informa el pago de una indemnización por fallecimiento de $ 54.306,96 y reintegro de sepelio de $ 487.- 3.3.- Por su parte el Dr. Neiman, sostiene que el recurso no expresa “un desacuerdo conceptual o disenso con el sentenciante de grado, sino que esencialmente consiste en poner en crisis lo resuelto por no constituir un acto jurisdiccional válido..” Avanzando luego en su lectura, se observa que no tiene mayores variaciones con el memorial que presentara el apoderado del Dr. Pochat y su aseguradora, siendo iguales la mayoría de sus párrafos. Incluso hay coincidencia en los agravios subsidiarios, siendo su desarrollo idéntico. Resalto que enfatiza en que se realizaron todos los estudios médicos de rigor, pero en momento alguno afirma que él mismo hubiere realizado una revisión y ponderación de los mismos, como tampoco hubiere al menos realizado un limitado chequeo de la paciente previa a su intervención como anestesista. 3.4.- Finalmente el apoderado de los actores, al haber sus representados obtenido el reconocimiento de la responsabilidad y condena de aquellos contra quienes dirigiera la demanda, los agravios de su apelación se vinculan con el alcance de la indemnización. En primer lugar cuestiona el modo en que el juez de grado aborda la indemnización de lo que se denomina “valor vida humana”, criticando con cita fundamentalmente de los precedentes de la Corte Suprema “Arostegui” y “Aquino”, que se contemple exclusivamente los ingresos laborales de la misma haciendo aplicación de la formula “Vuotto”. Sostiene que “a los fijes de establecer el resarcimiento derivado de la muerte de la madre de los actores, no es dable sujetarse a criterios estrictamente matemáticos que no tengan en cuenta el cúmulo de potencialidades de todo orden inherentes a la condición humana, lo cual no implica descartar del prudente arbitrio judicial las pautas orientativas provenientes de la condición social, edad, educación, expectativa de vida, etcétera, de la víctima y de los beneficiarios, para que el correcto concepto de reparación integral no derive hacia un pronunciamiento judicial que en definitiva no respeta el principio rector de la reparación integral de los perjuicios”. Dice que en la demanda utilizó la fórmula matemática como mera pauta, pero que fue degradada por el juez de grado que terminó reduciendo la indemnización por este rubro a casi la mitad de lo reclamado. Sostiene que las fórmulas son pautas indicativas a los efectos de la determinación del daño, pero que debe considerarse el contexto dentro del cual se produjo el mismo y las consecuencias a los efectos de determinar una justa retribución por el perjuicio, señalando que en el caso no se puede soslayar que tres niños perdieron a su madre por un actuar negligente de los accionados, debiendo sumarse a esa devastadora pérdida, que debieron mudarse del lugar de residencia para ir a vivir a otra ciudad con su padre tal como se acreditó en la causa.- También cuestiona por baja la indemnización por el rubro daño moral, citando un precedente del mismo juzgado que ante lo que considera un caso similar fijó una mayor indemnización que fue confirmada por esta cámara en su anterior integración (causa “Viedma c/ Provincia”, CA-18265) y el precedente “Gothelf” de la Corte Suprema (Fallos 326:1269). Se agravia asimismo por los intereses que dispusiera la sentencia en base a la doctrina de nuestro Superior Tribunal de Justicia emergente del precedente “Calfin c/ Murchinson”, en tanto considera que la denomianda tasa MIX no cubre la depreciación de la moneda y consecuentemente menos aún constituye el reconocimiento de una retribución por la renta de la que se ve privado el acreedor como consecuencia de la mora. Expone que la fijación de tal tasa por el cimero tribunal de la provincia se dio en un marco económico distinto al actual en que se verifica un proceso inflacionario, reclamando la aplicación de tasa activa como un modo de atender tal flagelo. Enfatiza asimismo que el reconocimiento de un interés que no contemple la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y acuerde una renta por la mora, alienta al deudor a persistir en ésta y aumenta también la litigiosidad, trayendo jurisprudencia en apoyo.- Cabe recordar que su planteo es anterior al cambio de la doctrina legal operado por la sentencia de fecha 28/05/2010 en la causa “Loza Longo”.- 4.1.- Obvias razones nos llevan a la necesidad de abordar en primer término los agravios de los demandados y sus aseguradoras vinculados con la atribución de responsabilidad y en tal sentido adelanto que he de proponer confirmar la sentencia de primera instancia en tal aspecto.- Concuerdo con el magistrado quien al efecto -como se expuso- ha seguido fundamentalmente el dictamen del perito Dr. Sorbera, que el fallecimiento de la Sra. González "fue la consecuencia de una falla cardiorrespiratoria aguda irreversible, consecutiva a la administración de anestesia general en una paciente portadora de una notoria minusvalía orgánica y funcional”. Como asimismo, “que los factores de riesgo presentes en la Sra. González eran determinantes para aumentar el riesgo anestésico, con suficiente idoneidad para afectar el curso normal de una toracoscopía pulmonar bajo anestesia general”. No puedo sino coincidir también que “frente a los antecedentes patológicos de la paciente -enfermedad pulmonar, hipertensión arterial, obesidad, tabaquismo, y alteraciones psicológicas-, la decisión del cirujano Pochat de practicar una intervención quirúrgica bajo anestesia general, sólo con fines diagnósticos, y sin que ello se encontrara condicionado por razones de urgencia” no resulta una decisión aceptable. Acuerdo en que no hubo una adecuada evaluación de los estudios e informes prequirúrgicos que aparecían en algunos casos no simplemente disociados como señala el magistrado, sino directamente contradictorios con el estado de la Sra. González tal lo que sin hesitación puede predicarse de la evaluación de la cardióloga Abugauch que refiere a una paciente con riesgo quirúrgico GI (habitual-paciente sano) y que vale señalar es una profesional que no es ajena al Sanatorio.- La operación debió posponerse en procura de obtener condiciones más favorables coincidiendo con el magistrado en cuanto a que debió recibir “tratamiento pulmonar preoperatorio, para mejorar su condición cardiopulmonar y su estado de salud general, con la finalidad de arribar en la mejor condición posible al acto quirúrgico”. Aunque como veremos hubo otras medidas que debieron y pudieron implementarse para conocer con mayor precisión y certeza los riesgos y abordar los mismos, disminuyendo con ello la probabilidad del resultado que hoy nos ocupa. Cuestiones todas estas que se agravan cuando no se verificó como era debido el consentimiento informado del paciente y al propio tiempo no se le informó de la existencia de otras alternativas para el diagnóstico de su enfermedad pulmonar, incluyendo la biopsia percutánea, aunque como he de desarrollar creo que el incumplimiento del deber de información ha sido mucho mayor. 4.2.- La prueba producida en esta instancia recursiva, antes que enervar las conclusiones a las que arribara el juez de grado, ha venido a fortalecer los presupuestos fácticos y jurídicos por los que atribuyó responsabilidad a los galenos. En tal sentido el intercambio de opiniones y material de consulta entre el Dr. Uzal -perito oficial- y la Dra. Harris, consultora de los actores, no solo refuerza la condena en lo que respecta a los hechos que le cuestionara a aquellos el sentenciante, sino que nos permite conocer otras omisiones y prácticas incorrectas que no fueron así tenidas en la sentencia y de las que daré cuenta. También, que hubo una mutación de la práctica sin que hubiere habido consentimiento para ello.- 4.3.- En este sentido se advierte que la Historia Clínica (HC) no acredita que se hubiere cumplimentado adecuadamente con los estudios de cardiología sino lo contrario. Ya había señalado la gravedad del informe de la Dra. Abugauch que califica a la paciente como de riesgo habitual, lo que debió haber sido cuestionado en su evaluación por el cirujano como el anestesista, si es que leyó los antecedentes, hipótesis que descarto. Pero adentrándome más advierto que la prueba ergonométrica graduada tuvo que ser detenida por agotamiento muscular y fue calificada como “anormal”, detectándose una estrasístole ventricular respecto de la que no se profundizó, lo que adquiere más significación cuando en el examen correspondiente al día 5 de mayo se verifica “dolor en el pecho” y se consigna también “dolor precordial atípico” en el correspondiente al 9 de junio. Sobre esta prueba, la Dra. Harris en su primer informe (concretamente en el desarrollo del punto viii obrante a fs. 1028/1030), marca las contradicciones y dudas que genera y debió generar a los intervinientes, concluyendo al respecto que “En este sentido, con los factores de riesgo que la paciente tenía además de seguir el algoritmo que transcribo a continuación, se pudo y debió haber colocado un Holster de 24 horas y evaluar la arritmia en cuestión, procurando así además ahondar en el diagnóstico del dolor precordial atípico al que hizo referencia la Dra. Abugauch y surge de la HC”. También sobre este ítem señala la Dra. Harris que “no surge que se hubiere hecho examen físico adecuado en oportunidad del control cardíaco ya que no se consigna valores de TA como es habitual y tampoco un informe sobre los resultados de la auscultación cardíaca y pulmonar que debió hacerse” (fs. 1038). De este primer informe y vinculado siempre a la problemática coronaria, en su tratamiento de otros puntos propuestos por las distintas partes, dice la profesora de la UBA que “tal como dice el perito, se realizaron estudios para determinar el estado cardíaco y suficiencia respiratoria, pero al contestar simplemente que ´sí´ sin hacer acotación alguna, es evidente que puede llevar a error por cuanto, como se ha estado viendo, los estudios fueron incompletos, faltó auscultación cardíaca y pulmonar en el estudio prequirúrgico citado, Holter de 24 hs. Que era conveniente por las razones que expusiera, estudio en gases, repetir la ergometría y la espirometría que no pudieron ser completadas, entre otras prácticas aconsejadas. Al respecto el Dr. Uzal al responder las observaciones dice: “Sobre el punto 2, se cuestiona el haber utilizado los informes de los estudios, particularmente en relación a la Espirometría y Ergometría y no haberme adentrado en el análisis del procedimiento de realización e interpretación de los mismos. Sobre esto caben dos consideraciones, la primera es que el punto pericial solicitado se refería a los resultados de los estudios y no a su realización; la segunda es que ambos estudios fueron realizados por especialistas en cada una de las disciplinas (neumonología y cardiología respectivamente) quienes elaboraron las conclusiones utilizadas. De resultar de interés procesal el análisis de la forma de realización de dichos estudios y/o su validez en relación a la práctica e interpretación de los mismos (considerando que son habitualmente practicados por especialistas y que requieren un entrenamiento y capacitación a propósito que exceden las habilidades de este perito), sugiero solicitar la opinión de alguno de ellos o de sociedades científicas del caso” (fs.1060 vta.). Más adelante agrega que en cuanto a que “faltó auscultación cardíaca y pulmonar en el estudio pre quirúrgico cardíaco”, me resulta difícil de creer que un cardiólogo (en este caso la Dra. Sandra Abugauch) al hacer un examen cardiovascular prequirúrgico omita un procedimiento tan básico e incorporado a la práctica médica como la auscultación del tórax. En cuanto a los otros faltas que menciona la colega, la presencia de una extrasístole ventricular aislada en la recuperación de una ergometría no parece un indicador suficiente para hacerlos y posponer una cirugía no obstante dado que también se plantea la mala calidad de la ergometría, tal como propuse antes creo que debería hacerse la consulta a un especialista cardiólogo o sociedad científica reconocida y solicitarles opinión al respecto. Análoga conducta sugiero para la espirometría cuya realización e interpretación ha sido cuestionada”.- Una línea de respuesta similar brinda en relación al cuestionamiento del estudio de neumonología que aunque lo abordaré con más detenimiento luego, vale señalar que para validar en mayor medida su respuesta respecto a la corrección del mismo dice que “a fs. 14 del expediente consta la hoja de ingreso de la paciente con la evaluación realizada por el Dr. Marcelo Cabana (neumonología), quien en el punto “Estudios Complementarios, escribe: TAC de tórax, exploración funcional respiratoria, laboratorio, ECG, examen cardiovascular pre quirúrgico”, agregando seguidamente “cuesta creer que el mencionado profesional haya consignado en la evaluación de ingreso de la paciente estudios que no vio ni evaluó”. 4.4.- Por lo pronto no puedo sino cuestionar que el perito haya manifestado sus limitaciones para dar una respuesta recién luego que fueran observadas las conclusiones que vertiera en un principio. Si sus conocimientos y prácticas no son suficientes para decir que lo que se hizo está mal, tampoco lo son para decir que estaban bien tal como no puede ignorar que era la interpretación que se haría de su dictamen. Es una cuestión de la más elemental lógica.- Mas por otra parte, advierto que ha seguido una línea de actuación en franca contradicción con el método que se ha reconocido como una de las directrices que deben observar los forenses. El perito no puede dar por cierto que lo que alguien hace está bien, porque ese alguien está habilitado para ello y menos aún, que lo hizo, utilizando al efecto como único fundamento, que tal práctica es lo habitual. Tanto más, cuando precisamente la actora está cuestionando que no se hicieron los estudios prequirúrgicos.- Enseña el recordado Profesor Nerio Rojas en lo que se ha dado en llamar el “Decálogo Medicolegal” (ver en el sitio oficial de la Corte Suprema), en su tercera regla “que la excepción puede ser de tanto valor como la regla” y en la quinta “que hay que seguir el método cartesiano”. Y lo hecho por el Dr. Uzal se aparta de tales directrices porque olvida la posibilidad que estemos ante una excepción a lo que considera la práctica, así como también parte de un prejuicio en lugar de la duda que caracteriza el método cartesiano. Señala Rojas al respecto, que la aplicación de tal método supone en primer término “No admitir jamás como verdadera ninguna cosa que no aparezca evidentemente como tal y evitar la precipitación o la prevención”. Nada puede descartarse a priori y esto es tan así, que el estudio pre-quirúrgico sobre función respiratoria adjudicado al Dr. Cabana y sobre al que el perito Uzal tras adjudicarle significativa importancia señala que “cuesta creer que el mencionado profesional haya consignado en la evaluación de ingreso de la paciente estudios que no vio ni evaluó”, en realidad fue desconocido por éste quien al testimoniar (fs. 378) dijo que no examinó a la paciente en forma previa y desconoce la documental de fs. 14 no siendo suya la firma que se le atribuye, como tampoco la letra que ignora a quien puede pertenecer.- Y repárese que no estamos hablando de un médico ajeno a la institución, sino de uno que es socio del Sanatorio y que además tiene un rol jerarquizado en la institución, al igual que el demandado Pochat. 4.5.- Con la espirometría, como ya pudo verse de la cita de algunos párrafos de los informes de los Dres. Uzal y Harris, pasa algo parecido o aún más grave.- Y es que como señala esta última profesional se consideraron los valores de una práctica que no pudo realizarse correctamente por cierre de glotis. Concretamente expuso ésta y se comparte que “los estudios hechos con anterioridad, tanto para verificar el estado de la Sra. González, a los fines de la biopsia, como incluso para el diagnóstico de la patología no fueron completados o hechos siguiendo la correcta práctica médica. En este sentido, si nos detenemos en la espirometría, que es la prueba que se realiza para medir las capacidades y volúmenes pulmonares, así como los flujos o rapidez con la que estos pueden ser movilizados, surge de los antecedentes que al supuestamente realizársele tal estudio a la Sra. González, se informa que muestra ´cierre de glótico dentro de los límites de referencia. Sin respuesta a los broncodilatadores´. Lo que no resulta compatible con la lex artis médica. Es que antes de leer los valores de una espirometría es necesario asegurarse de que la maniobra realizada sea válida, es decir, que es aceptable. El concepto de aceptabilidad es esencial y debe ser el primer paso a realizar al leer una espirometría. De no hacerlo así, se estarán considerando como ciertos, valores que pueden no ser reales con las implicaciones diagnósticas y terapéuticas que ello conlleva (Series ATS/ERS Task Force Standarisatión of lung función testinng...) La espirometría supondrá siempre un mínimo de tres maniobras satisfactorias de espiración forzada para conseguir los criterios de aceptabilidad y reproducibilidad y un máximo de ocho cuando no sean juzgadas adecuadas ...”. Remarcándose que “Los trazados no deben tener artefactos: cierre de glotis, tos, esfuerzo respiratorio variable, evidencias de fuga de aire alrededor de la boquilla...” 4.6.- Vale en relación a esta práctica, las críticas que he expuesto en relación al dictamen del Dr. Uzal, cuando tratara la prueba ergonométrica. Agrego que lo expuesto por la Dra. Harris al respecto se advierte como algo elemental que no es admisible haya sido desconocido por los profesionales médicos que han intervenido. La aceptabilidad es uno de los requisitos que debe cumplir la espirometría para que pueda válidamente interpretarse y si el trazado de la curva espirométrica no es aceptable, no debería continuarse con la interpretación del resto de resultados. Y en todas las fuentes consultadas -numerosas y accesibles por cierto-, se incluye entre los casos más típicos de curvas no aceptables el cierre de la glotis. Cito al respecto entre otros el Manual de entrenamiento en espirometría de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y Asociación Latinoamericana del Torax publicado en varios sitios (entre ellos http://www.respirocbba.com/guias/ Manual_de...pdf); el artículo “Estandarización de la espirometría” de los Dres. M. R. Miller, J. Hankinson, V. Brusasco, F. Burgos, R. Casaburi, A. Coates, R. Crapo, P. Enright, C. P. M. van der Grinten, P. Gustafsson, R. Jensen, D. C. Johnson, N. MacIntyre, R. Mc Kay, D. Navajas, O. F. Pedersen, R. Pellegrino, G. Viegi, J. Wangerc, publicado por la European Respiratory Society en el European Respiratory Journal (http://www.scsmt. cat/ Upload/TextComplet/7/76.pdf); Manual de procedimientos Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, 2006 (http://www.scielo.cl/pdf/rcher/v23n1/art05.pdf); Módulo 4 del Taller de Esprirometría de Respirar.org (http: //www.respirar.org/respirar/formacioncontinuada/talleres/espirometria/ modulo-4-curvas-no-aceptables.html) Guía Técnica para la realizar esperitometría ocupacional, GEMO 0006 del Ministerio de Salud de Perú.- Como dije, se trata esto de algo muy elemental que más allá de la responsabilidad que pudiere corresponderle a quien emitió el informe y no fue aquí demandado, no podía haber sido obviado por los médicos que intervinieron y en particular el anestesista.- 4.7.- La ausencia por otra parte de informes espirométricos tornaba aún más necesarios los de gasometría tal como lo expone la Dra. Harris, quien nos dice “A-X.- En el algoritmo de estudio de las enfermedades intersticiales, como en este caso, las recomendaciones de La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, señalan prácticas o estudios que no surge se hubieren efectuado a la Sra. González:.....f) Laboratorio pulmonar: Espirometría pre y pos broncodilatodores; Gases en sangre en reposo y ejercicio (que no surge se hubieren sido hechos)...” (fs. 1032); “A-XI.- … La determinación de los gases en sangre debe ser realizada en todos los pacientes con sospecha de EPI y no surge de la HC y los elementos agregados en la causa, que se hubiere realizado” (fs.1033); “B-IV.-... de lo que surge de la HC respecto del estado en el que se encontraba la Sra. González en oportunidad de su ingreso, pudo ser considerado por el cirujano informando respecto de la conveniencia o posibilidad de posponer la cirugía por su disnea, tos y expectoración, además del decaimiento general y mal estado psicológico. Así también, no pudo ignorar el cirujano que no se hicieron ni indicó hacer controles de gases un un cuadro que lo hacía una práctica aconsejable” (fs. 1038); “C-I.-... no solo la práctica programada como tal podría postergarse, sino que la sintomatología que pudo verificarse, más la falta de estudios y las conclusiones dudosas o erróneas de los que se habían practicado, hacían aconsejable por lo menos consultas con la neumonologa e interconsulta con cardiología, por la probable conveniencia de la postergación de la práctica o adopción de mayores recaudos que los que fueron tomados de acuerdo a la documentación agregada” (fs.1039); “C-IV.- En cuanto a la respuesta que brinda el colega al punto 13, es cierto que no hay constancia de la existencia de una insuficiencia respiratoria en los términos en que se define, pero también lo es que no existe constancia de lo contrario y que se ha omitido la realización de estudios de gases que son los que hubieren permitido dar certeza al respecto” (fs. 1039); “C-VI.- En cuanto a la respuesta al punto 23, tal como dice el perito, se realizaron estudios para determinar el estado cardíaco y suficiencia respiratoria, pero al contestar simplemente que ´si´, sin hacer acotación alguna, es evidente que puede llevar a error por cuanto, como se ha estado viendo, los estudios fueron incompletos, faltó auscultación cardíaca y pulmonar en el estudio prequirúrgico cardíaco, Holster de 24 hs. Que era conveniente por las razones que expusiera, estudio de gases, repetir la ergometría y la espirometría que no pudieron ser completadas, entre otras prácticas aconsejables y se induce también a error por cuanto como se vio, hubo errores en los informes realizados respeto a algunos de los estudios hechos” (fs. 1040).- 4.8.- Estas opiniones vertidas en el informe de la Dra. Harris sobre la necesidad de los estudios de gases, lo he podido verificar también sin mayor inconveniente en distintas publicaciones o trabajos de fácil consulta en Internet. Pero entre ellos me parece particularmente importante por la directa vinculación con el tema que nos ocupa y además de su muy comprensible redacción, ser publicada en el sitio de la Federación Argentina de Asociaciones, Anestesia, Analgecia y Reahanimación, que es de suponer es de consulta de los profesionales de la especialidad, el artículo del Dr. Crosara, Médico Anestesiólogo Cirugía Cardiovascular Hospital Español y Jefe del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Guillermo Rawson de San Juan. Me permitiré transcribir parte de lo que se expone sobre el punto, pero también otros párrafos que nos ilustran sobre la restante problemática en análisis: “Los anestesiólogos, que tienen a cargo el cuidado de un paciente individual en el quirófano, se benefician al recibir datos médicos exactos, amplios y a tiempo para garantizar la administración segura del anestésico.... El principal objetivo de la evaluación preoperatoria del paciente quirúrgico es reducir la morbimortalidad. Ésta se relaciona con el procedimiento quirúrgico en sí, sumada a las condiciones clínicas o a la situación médica preoperatoria. El interrogatorio y el examen físico marcan las decisiones a tomar.... La anestesia general y la intervención quirúrgica producen cambios funcionales respiratorios importantes que condicionan complicaciones pulmonares de diferentes niveles de gravedad, especialmente en el período postoperatorio. Los mecanismos involucrados en estos cambios tienen que ver con alteraciones en la mecánica respiratoria, el intercambio gaseoso pulmonar, el sitio y la duración de la cirugía, y la enfermedad respiratoria preoperatoria. Las cirugías de abdomen superior y torácicas producen cambios muy importantes a nivel pulmonar.... Cuando la función pulmonar se encuentra dentro de la normalidad estos cambios tienen poca repercusión; pero en situaciones respiratorias límites, estas alteraciones funcionales pueden condicionar, por ejemplo, el fracaso en la salida de la asistencia respiratoria mecánica. La disfunción pulmonar lleva a un intercambio de gases deficiente, produciendo como complicación más frecuente hipoxemia, tanto intra como postoperatoria. La gravedad y duración de ésta depende en forma directa de la alteración de los mecanismos mencionados anteriormente y de los niveles de reserva cardiopulmonar. Asimismo, en algunas enfermedades pulmonares crónicas, la acidosis respiratoria crónica más la hipoxemia suelen ser la regla y pueden presentarse agravadas, sobre todo en el postoperatorio inmediato, por los efectos farmacológicos asociados. La valoración preoperatoria sirve, por lo tanto, para conocer el grado de alteración funcional respiratorio y los factores de riesgo involucrados para el acto anestésico-quirúrgico.... El interrogatorio revela los antecedentes de la patología respiratoria crónica, su inicio, evolución, medicación requerida y actual. También se investigan estudios de laboratorio, exámenes complementarios, pruebas de función pulmonar y estado cardiovascular del paciente. La patología respiratoria crónica se suele acompañar de síntomas específicos como disnea, tos, expectoración y somnolencia. En general, todos los pacientes respiratorios crónicos presentan algún grado de disnea; debiéndose evaluar si ésta permanece estable o se agrava en los últimos días y qué tolerancia presenta al esfuerzo. Es fundamental diferenciar en qué medida contribuye el sistema cardiovascular a la gravedad de este síntoma subjetivo.... La somnolencia y la apnea durante el sueño se dan frecuentemente en pacientes con obesidad asociada. Estos pacientes presentan disminución de la capacidad residual funcional, una relación ventilación-perfusión baja, aumento del consumo de oxígeno y de la producción de dióxido de carbono y apnea obstructiva durante el sueño. Además, pueden presentar hipertensión pulmonar con insuficiencia ventricular derecha.... Los gases en sangre preoperatorios son de gran utilidad, puesto que pueden mostrar hipoxia, con saturación arterial por debajo del 90%, disminución del pH por hipercapnia crónica con aumento compensador del bicarbonato. Estos datos deben tomarse como referencia para el manejo perioperatorio en lo que se refiere a ventilación, oxigenación y medio interno.... Las pruebas de funcionamiento pulmonar suelen ser útiles en pacientes con enfermedad pulmonar sintomática a los que se va a realizar operaciones prolongadas de abdomen superior o de tórax. Se pueden tomar como valor predictivo o para vigilar la respuesta de la condición pulmonar del paciente al tratamiento perioperatorio. El objetivo de su uso es identificar y localizar la alteración en las vías aéreas, cuantificar el grado de lesión y determinar la respuesta al tratamiento farmacológico. Es decir que, mediante estas pruebas, es posible identificar a pacientes con riesgo alto o absoluto de complicaciones pulmonares postoperatorias. La preparación previa a la cirugía y el cuidado posterior pueden disminuir la severidad de éstas.... El laboratorio de función pulmonar cuenta con variadas pruebas. Éstas pueden agruparse en: aquellas que miden la ventilación y la mecánica respiratoria y las que evalúan el intercambio gaseoso.... La decisión y el tiempo de ventilación mecánica que puede estar indicado en ciertos pacientes con función respiratoria previamente deteriorada, va a depender de la urgencia del procedimiento, del tipo de cirugía, del tiempo quirúrgico y de la evolución clínica-quirúrgica. Debe considerarse a cada paciente de manera individual. No obstante, en aquellos enfermos con PaCO2 basal por encima de 45 mmHg, VEF1 menor de 1 litro, CVF menor de 50% y VEF1 /CVF menor de 50%, y en los que se ha realizado cirugía de abdomen superior o torácica, es estadísticamente mayor la posibilidad de asistencia respiratoria mecánica en el postoperatorio. Durante la ventilación mecánica es esencial el monitoreo clínico, Rx de tórax, gasometría arterial y de las distintas curvas de función pulmonar indicadas en la pantalla del ventilador para minimizar las posibles complicaciones que trae aparejado el uso de presión positiva en enfermos pulmonares crónicos”.- (http://www.anestesia.org.ar/search/articulos_completos/1/1/229/c.php).- Repárese en que está fuera de discusión que para la cirugía se carecía de información cierta sobre la capacidad funcional de los pulmones en tanto el estudio de espirometría es inaceptable; consecuentemente la importancia y necesidad de los estudios de gases resultan en el caso concreto una conclusión lógica.- 4.9.- Dije antes que la prueba producida en esta instancia recursiva, antes que enervar las conclusiones a las que arribara el juez de grado, ha venido a fortalecer los presupuestos fácticos y jurídicos por los que atribuyó responsabilidad a los galenos y como venimos viendo, esto no admite dudas. Pero, más allá de lo que ha surgido en relación a la falta de estudios para una correcta valoración quirúrgica y anestésica, advierto como un dato muy importante, el que los demandados hayan obviado que no habían transcurrido ocho semanas desde que la paciente, suspendiera el consumo de tabaco.- Sobre el punto no han existido objeciones de los demandados. La consultora de los actores ha hecho énfasis en la necesidad de haber esperado las ocho semanas y el perito Uzal ha coincidido con ello, habiendo podido verificar que la bibliografía es coincidente. Así puede leerse del informe de la primera : “A-II.-.... Es importante asimismo señalar que conforme surge de los antecedentes de la causa, la Sra. González, venía de una supresión del consumo de tabaco de solo 30 días, siendo lo recomendable la espera de por lo menos 60 días ya que durante ese período se registra mayor tos y expectoración como consecuencia de la reacción del organismo a la supresión del consumo de cigarrillo, lo que se convierte en una complicación más para el procedimiento quirúrgico” (fs.1036). Por otra parte, si bien el Dr. Uzal señala que no es una contraindicación absoluta, coincide en la conveniencia de dejar transcurrir ocho semanas. Es más, en el citado artículo del Dr. Crosara que me permitiera transcribir precedentemente, también se expone: “Es prioritaria la preparación correcta de pacientes con afecciones respiratorias crónicas. Ésta puede marcar la diferencia entre la extubación temprana o la ventilación mecánica postoperatoria.... sólo luego de ocho a doce semanas de abstinencia se ha demostrado descenso de la morbilidad perioperatoria”.- En el “Consenso de evaluación del riesgo cardiovascular en cirugía no cardíaca”, publicado en la Revista Argentina de Cardiología, Septiembre/Octubre 2005, se señala que “En los fumadores se debe recomendar dejar de fumar 8 semanas antes de la cirugía para permitir la recuperación de los mecanismos de transporte mucociliar, reducir las secreciones y bajar los niveles de monóxido de carbono. La reducción del número de cigarrillos o el abandono menos de 8 semanas antes de la cirugía planeada es de beneficio cuestionable y algunos estudios han demostrado incluso tasas mayores de complicaciones”(http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-37482005000500014) Este tema es de gran significación en tanto cabe reiterar que como todas los expertos coincidieron, no fue una intervención quirúrgica de emergencia sino programada con una finalidad diagnóstica, por lo que resultaba aconsejable por esta razón también, posponer la misma unas semanas más, para que el hecho de haber dejado de fumar baje el índice de morbi-mortalidad y disminuya los riesgos de complicaciones a los que se hace referencia.- 5.1.- Más allá de la coincidencia del enfoque que sobre responsabilidad del Sanatorio y los médicos demandados se ha hecho en la sentencia y he venido manifestando precedentemente, me he de detener en algunos conceptos que entiendo lo justifican, haciendo aplicación de la doctrina emergente de la sentencia dictada en la causa “Gullota, Nicolás c/ Clínica Viedma S.A. y Otro s/ Casación” (Expte. N| 21307/06-STJ-), que al ser de fecha 14/08/2008, resulta jurisprudencia de consideración obligatoria, conforme lo prescripto por el art. 43 de la ley K 2430.- En aquél precedente, entre otros conceptos, se expuso que “La responsabilidad de los médicos debe encuadrarse en las reglas del incumplimiento de las obligaciones y no en la de los hechos ilícitos, salvo la hipótesis de delito de derecho criminal, como que se encuentra sometida a los principios generales de las obligaciones que enuncian los arts. 499 y ss. y especialmente 512, 519, 520 y 521 del Código Civil...” . Afirmándose: “Es que la responsabilidad médica se genera en la medida que el desempeño de su actividad haya provocado lesión al interés de cumplimiento que tiene el paciente, que es el acreedor de la prestación”. Y que, “...el punto de partida no está constituido por el análisis de la prestación médica en abstracto o a priori, sino por la constatación objetiva de que ha quedado frustrado en concreto el fin al que esa prestación debió orientarse: restablecer la salud (en sentido amplio) del paciente. Si tal frustración ha acaecido, corresponderá -o no- atribuir o imputar el daño a la mala prestación médica a través del análisis de la relación causal entre el daño y el eventual incumplimiento de la prestación. En este plano, pues, hemos de situarnos en la estricta órbita de la responsabilidad por culpa o negligencia del médico con los alcances que establece el art. 512 del Cód. Civil”.- En relación a la carga de la prueba, se dijo también que “...cuando alguien imputa al médico un negligente desempeño o atención soporta la carga de probar no sólo el daño que ha padecido o padece sino la culpa de aquél, la mala praxis en cuanto ha sido causa de ese daño, el factor de atribución de su responsabilidad... Pero se coincide también con que la posición procesal del demandado no es pasiva, sino que el médico demandado carga con el deber de aportar los elementos necesarios que hacen a su descargo (arg. art. 377 CPCyC.)”.- En cuanto a la Historia Clínica (HC) se expuso en la sentencia que comentamos que “Desde el punto de vista jurídico, siendo que el médico tiene el deber de información, la historia clínica es la documentación del mismo. Ello significa que el galeno tiene el deber de informar, asentando los datos relevantes del diagnóstico, terapia y de la enfermedad del paciente”, recordándose que se ha dicho en tal sentido que “no debe olvidarse que frente al derecho del paciente a ser informado y acceder a la historia clínica, surge como contrapartida la obligación del médico de llevar un correcto registro del tratamiento”. Y que, por otra parte, “Desde el punto de vista procesal, se trata del deber de cumplimiento de una carga informativa en el proceso, derivada de aquel deber secundario de conducta. El galeno debe informar y como consecuencia de ello hacer llegar la documentación en que consta el cumplimiento de dicho débito al proceso. De allí que el incumplimiento de ese deber procesal conduzca a una inversión de la carga de la prueba sobre aquellos hechos que no constan en la historia clínica”. Se dijo que la HC es un registro de datos médicos sobre el diagnóstico, terapia y evolución de la enfermedad del paciente y citando otros precedentes, “que deben estar bien redactadas, completas, exactas, resaltando los hechos de mayor importancia, los resultados de la exploración física... Debe ser clara, precisa, completa y metodicamente realizada.... Las historias clínicas deben ser actualizadas diariamente a fin de dar cumplimiento a las normas establecidas en el departamento de cirugía. Todos los resultados de una exploración física deben ser anotados completa y minuciosamente, no sólo para documentar el acto médico, sino para llegar a un diagnóstico y establecer un pronóstico para el bien del paciente, siendo obligación de las jefaturas correspondientes arbitrar los medios e impartir las órdenes necesarias, así como vigilar su cumplimiento.... su confección incompleta constituye presunción en contra de la pretensión eximitoria del profesional” (Cám. Nac. Civ. y Com. de San Nicolás, 23.04.94, J.A. Del 15.3.95)”.- Sobre este punto, repasando distintos autores y fallos, los jueces del cimero tribunal de la provincia nos recuerdan que “Bueres ha dicho que: “se probó fehacientemente que la historia clínica estaba plagada de deficiencias y de omisiones ... este hecho es imputable a todos los médicos que intervinieron directamente en la atención del menor .... Estas razones suponen graves irregularidades, son suficientes para generar una presunción judicial de culpa que imponía a los demandados la prueba de su falta de culpa.” (Cám. Nac. Civ., Sala D, “Calcaterra y otros c/Municipalidad de Bs. As.”, LL del 17.09.91). Por su parte, Ghersi afirma que la historia clínica es como la presunción de la contabilidad para el comerciante, si la lleva en orden juega a su favor, pero si es deficiente, incompleta, etc., juega inmediatamente en su contra (Ghersi, Carlos, “Responsabilidad de la Entidad Sanatorial”, en J.A. 1991-III-553). Andorno señala que su confección incompleta constituye una presunción en contra de la pretensión eximitoria del profesional (Andorno, Luis, “Responsabilidad Civil Médica, Deber de los Facultativos”). Las omisiones y deficiencias de la historia clínica sólo pueden perjudicar a la demandada ya que sus constancias son aptas para interpretar la labor de los médicos actuantes.” (Cám. Nac. Civ., Sala J, “M. C. R. y Otro c/Municipalidad de Bs. As.”, LL., del 15.02.94). La carga de la prueba es del actor. El profesional médico no tiene que demostrar su actuar diligente, sino ante lo incompleto de la historia clínica debe aportar al proceso los datos faltantes en la misma, toda vez que dependiendo de él -que tuvo en sus manos el tratamiento del paciente- al no ser arrimados al proceso, crean en su contra una presunción de verdad sobre su conducta antiprofesional, que a él corresponde desvituar.” (SCJBA., “Acosta, Ramón y otra c/ Clínica Indarte S.A. y otro”, J.A. del 13.10.93; citado por Galdós, “Prueba, Culpa Médica y Carga Probatoria Dinámica en la Doctrina de la Suprema Corte de Buenos Aires”, publ. en Revista del Colegio de Abogados de La Plata, año XXXV, N° 56). La carencia de la referida historia clínica impide contar con un elemento valioso de prueba ... ausencia esta que debe perjudicar a la demandada, a quien le era exigible, como colaboración, en la difícil actividad esclarecedora de hechos de la naturaleza de los que se trata” (Cám. Nac. Civ., Sala E, “Sachi de Reggie, Teresa c/ Altman Canestri, Edgardo”, LL. 1981-D-132). (conf. Lorenzetti, Ricando Luis, “Responsabilidad Civil de los Médicos”, Ed. Rubinzal Culzoni, T. II, ps. 243/255).- En cuanto al consentimiento informado, en dicho precedente se expuso que “En principio, el médico no puede efectuar ningún tipo de tratamiento sin recabar el consentimiento del paciente. Esta directiva se impone de manera incontenible dado que tiene en cuenta uno de los aspectos más salientes de la libertad personal y, asimismo el enfermo dispone -genéricamente- de su cuerpo (insipienter volenti non fit iniuria)” y que “Visto así el asunto, la persona tendrá derecho a elegir el médico que la asistirá, el sistema operatorio a adoptar entre los aconsejados, el instituto asistencial de internación y hasta podrá ejercer, ad libitum, el derecho de arrepentimiento”. Se expuso también que “A fin de obtener la declaración de voluntad del asistido, el profesional tratará de persuadirlo sobre la necesidad del tratamiento. Si a pesar de las sugerencias el enfermo no acepta someterse a la actividad del médico, el galeno deberá negar su ministerio. Esta conclusión fluye de la recta interpretación del art. 19, inc. 3° de la Ley 17.132. Va de suyo que si el paciente está incapacitado, el consentimiento ha de requerirse de sus representantes legales expresamente instituidos o de los parientes habilitados (que ostentan una representación legal tácita). Si ello no fuera posible, el médico sólo podrá actuar en la medida que lo justifique la situación particular generada por la gravedad extrema del caso. El acto obrado sin consentimiento, fuera de esta última hipótesis excepcional, configura una ilicitud civil y penal. La imposibilidad de escrutar la voluntad del enfermo también puede devenir de la urgencia fácticamente creada, circunstancia que muchas veces impide, en los hechos, la consulta a los representantes del asistido. Por ejemplo, si durante una operación el cirujano descubre una lesión más seria que la diagnosticada continuará el acto quirúrgico si la inminente y grave situación lo determina. De no mediar esa urgencia, tendrá que suspender la operación para recabar el consentimiento necesario (Bustamante Alsina, ob. cit. N° 1393, p. 399).- 5.2.- En sintonía con la doctrina emergente de la citada sentencia y otros precedentes de nuestro Superior Tribunal de Justicia, pueden citarse fallos de muchos otros de los calificados tribunales del país, marcando una línea doctrinaria bien afianzada, que con algunas observaciones como las que he venido haciendo, fue la receptada en el fallo apelado.- Así en lo que respecta a la HC, se ha dicho y se comparte, que: “La registración sistemática y minuciosa de la historia clínica, con suficiente completividad y veracidad, constituye una verdadera obligación impuesta a los médicos, por lo que las consecuencias originadas en las falencias o imperfecciones que pudieren presentar resultan gravosas para la posición litigiosa del profesional.” (CCCom. De Rosario, sala II, 25-6-98, “F.E. y Otra c/ SMF y Otros”, L.L. Litoral 1998-2-783). “Las constancias de la historia clínica son la documentación más importante de registro y control del paciente, pues sirve como elemento de planificación de la atención y tratamiento, y como medio de comunicación entre los médicos que lo asisten.” (CNCiv., Sala M. 17-3-97, “B. de I. B.R. y Otro c/ Municipalidad de Buenos Aires” L.L. 1998-D-661). “Las anotaciones que los profesionales médicos hacen en la historia clínica no son tareas administrativas sino de índole profesional que, como tales, deben ser realizadas con rigor, precisión y minucia, pues de ello depende el correcto seguimiento de la evolución del paciente, que es visitado por diversos profesionales que adecuan su tarea a la evolución consignada. Por ello, un error o una omisión puede derivas en consecuencias graves y hasta fatales.” (CNCiv. Sala I, 19-2-97. “L.L. H.O. c/ Municipalidad de Buenos Aires. Hospital Parmenio Piñero y Otros” L.L. 1998-C-36). “El deber de los médicos de llevar la historia clínica se justifica no sólo con fines terapéuticos, sino también como elemento fundamental en la medicina informada, pues permite a la parte damnificada por un error médico recurrir a las informaciones que el profesional ha debido documentar, pudiendo concurrir así a los tribunales en pie de igualdad.” (CCCom. De Resistencia, sala IV, 23-4-96, “C. de G.E. c/ F.J.R.” LL. Litorial 1997-327). “La no consignación del diagnóstico, contradicciones con respecto al resultado de un estudio y la no agregación del mismo pese a que ha debido tenerlo consigo al informar son irregularidades de la historia clínica que constituyen presunciones relevantes en contra del médico.” (CCCom. de Junín, 15-12-95, “González, Julián y Otro c/ Centro Médico de Chacabuco” L.L. B.A. 1996-697). Asimismo respecto de la influencia de la HC como elemento de prueba se ha dicho que, “La historia clínica constituye un elemento probatorio esencial en aquellos temas en que la comprobación del daño físico y la reconstrucción de la cadena causal configuran el planteo central de la demanda, tal como sucede en los juicios por mala praxis médica, por lo cual su conocimiento aparece como insoslayable para el jurista porque la prueba pericial tendra que pivotar sobre ella.” (CCCom. de Lomas de Zamora, sala I, 12-6-2008, “M.J. y Otros c/ Instituto Obra Médico Asistencial y Otros.” L.L. B.A. 2008 (setiembre), 887; L.L. 2008-F-282). “El valor probatorio de la historia clínica se vincula con la posibilidad de calificar los actos médicos realizados, conforme a estándares –como adecuados y exhaustivos, inadecuados e insuficientes-, y coopera para establecer la relación de causalidad entre ellos y los eventuales daños sufridos por el paciente.” (CNCiv. Sala H, 9-10-2003, “Chianelli, Stella M. c/ Ciudad de Buenos Aires y Otros” D.J. 2004-1-92). “La constancia documental que emana de la historia clínica es una prueba sustancial en casos de mala praxis médica, que la convierte en un instrumento de decisiva relevancia para la solución del litigio, pues permite observar la evolución médica del paciente y coopera para establecer la relación de causalidad entre el hecho de la persona o de la cosa y el daño (del dictamen del procurador fiscal que la Corte hace suyo.” (CCCom. de Jujuy, Sala I, 30-10-2002, “Olmos, Adriana C. c/ Liguori, Laura y Otros).“La incompleta confección de la historia clínica genera una presunción judicial de culpa que impone al establecimiento asistencial demandado la obligación de aportar prueba en contrario para exculpar su responsabilidad.” (CNCiv. Sala G, 26-9-2000, “F.M.J. c/ Colón S.A.” L.L. 2001-A-118; D.J. 2001-1-282).- En cuanto al consentimiento informado se ha sostenido que “Dado que el consentimiento informado tiene como núcleo de su razón de ser posibilitar que el paciente ejercite libremente su voluntad de someterse o no a determinada práctica médica, la responsabilidad que genera el incumplimiento de ese recaudo se asienta en la afirmación de que de haber conocido los riesgos, el paciente no se habría sometido a ella y debe integrarse con los elementos objetivos que indican el estado clínico del paciente y con la evaluación de los medios técnicos alternativos existentes para el diagnóstico y tratamiento, todo lo cual remite a la configuración del marco de opciones con que cuenta el paciente frente a la propuesta profesional (del voto en disidencia de los Dres. Highton de Nolasco y Petracchi. La Corte, por mayoría, desestimó el recurso por aplicación del art.280 del Cód.Proc., CSJN, 12-8-2008, “Godoy Aguirre Marta c/ Unión Obrera Metalúrgica de la Repùblica Argentina y otro”, L.L. Online). “La doctrina del consentimiento informado tiene su fundamento en el respeto por la libertad del paciente que tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo y, ello implica, que para tomar esa decisión con discernimiento, intención y libertad el paciente debe estar –cuando menos- adecuada y suficientemente informado sobre la naturaleza, los alcances, la necesidad, la utilidad o beneficio y los riesgos del tratamiento o práctica médica a realizar, como asimismo sobre la existencia de medios alternativos al propuesto” (CNCiv., Sala I, 25-8-2005, “C.P.L. y Otros c/ C.A.G. y Otro”, R.C. y S. 1005-1318; R.C. y S. 2006-367). “En el reconocimiento de la autonomía del paciente se fundamenta la doctrina del consentimiento informado, establecido por las Leyes 17.132 de Ejercicio de la Medicina, 24.193 de Ablación y Transplante de Órganos, así como las leyes 11.044 sobre protección de personas incluídas en investigaciones científicas y 11.028 regulatoria del funcionamiento de centros de procreación humana asistida.” (JCCorre. Nº 3 de Mar del Plata, 18-9-95, “P.A.F.”; L.L. 1997F-602. L.L. B.A.1995-1204). “El principio de autonomía personal constituye uno de los principios bioéticos de reconocimiento universal, derivándose de dicha autonomía la denominada regla del consentimiento informado o esclarecido, de modo que aquí se conjuga la autonomía personal, de raigambre constitucional, y pleno reconocimiento en nuestro derecho vigente, con el principio bioético de igual denominación” (JCCorr. Nº 3 de Mar del Plata, 6-6-95m “R.L.B. y B.M.D.”, L.L.B.A. 1995-847). Por otra parte, en relación a la prueba de éste se ha afirmado que “No resultan prueba suficiente de la información brindada al paciente sobre los riesgos del tratamiento médico indicado, las declaraciones del propio profesional actuante que indica que es de rutina informar tales circunstancias a los pacientes, pues con ello no se determina quién habría dado la información y cuáles habrían sido los términos de esa explicación.” (CNCom. Sala D, 2-6-2004, “G. de A.M. c/ Policlínico Central de la Unión Obrera Metalúrgica”, R.C. y S. 2004-575).- Y en cuanto a las consecuencias de la falta de consentimiento, que: “En el marco de una acción de daños y perjuicios, se debe responsabilizar al médico demandado por su omisión de informar en debida forma a su paciente, a fin de que éste tomara una decisión razonada, ponderando los graves riesgos generados por el cateterismo hemodinámico sugerido en el que se le colocaría una prótesis correctora, y los beneficios esperados, pues con las pruebas aportadas no logró acreditar que hubiera obtenido un consentimiento válido en el que constara que el enfermo entendía y se sometía voluntariamente a la intervención propuesta.” (CNCiv., sala B, 18-3-2008, “S. de Del M. E. R. y Otros c/ G. M. A. y Otro”. L. L. Online).- Abordando en gran medida todos estos aspectos del tema y resolviendo un caso que aún con las diferencias obvias, guarda en cierto modo bastante similitud con el que nos ocupa, también se ha dicho y se comparte que: “La posibilidad de que la actora padezca una lesión intestinal durante el tratamiento -videocolonoscopía- debía ser informada por la médica demandada. Ello porque se trató de un procedimiento médico programado, terapéutico y de naturaleza ´invasiva´ sobre el cuerpo de la actora, motivo por el cual resultaba imprescindible que se informaran los riesgos que aquél implicaba. Y si bien al momento del hecho la legislación vigente no imponía el consentimiento por escrito -como hoy en día sí lo exige el inc. c, art. 7, Ley 26529-, lo cierto es que ningún tratamiento médico puede practicarse sin el consentimiento del paciente o de algún familiar en caso que éste no fuera mayor de edad o no estuviera en condiciones de comprender el riesgo de las complicaciones. Pero además la naturaleza del riesgo así lo exigía, pues nótese que el perito indica que eran riesgos ´previsibles´ o ´reconocidos´, y si tal lesión podía preverse aunque fuera inevitable (art. 514, Código Civil), debía necesariamente informarse y consentirse, puesto que sólo esa autorización quitaba antijuridicidad a los daños que el médico provocaría como natural y lógica derivación de la intervención practicada. El concepto de mala praxis médica incluye no sólo la negligencia o la torpeza en la realización del tratamiento o práctica, sino también en realizarla sin haber anticipado al paciente los datos suficientes para que este pudiese prestar su consentimiento informado. Ante el incumplimiento del deber de información adecuada el bien jurídico lesionado es el derecho del paciente a ejercitar su facultad o capacidad de autodeterminación (art. 19, Constitución Nacional); si el paciente se vio privado de ese derecho, lo que el médico realizó luego, aunque fuese correcto con acuerdo a la lex artis, significó la causa de lo que al paciente le acabó aconteciendo. De allí, que no cabe encuadrar a la causalidad material entre el hecho y el daño pues, de ese modo, el profesional respondería siempre que no se alcance el resultado perseguido; muy por el contrario, la relación causal se vincula con la ausencia de asentimiento informado cualificando como ´antijurídica´ la conducta desplegada por el profesional. Condición que impone la inexorable obligación de indemnizar el perjuicio ocasionado (arts. 1066 y 1068, Código Civil). La asimetría entre las partes impone el efectivo ejercicio del deber de información; así mientras la médica demandada es una profesional, especialista de una determinada rama médica, la paciente es profana en la materia y por tal se encuentra en situación de inferioridad para entender la problemática relativa a su salud. Hoy en día constituye un deber principalísimo de los médicos, el de brindar una adecuada información al paciente ´de manera suficiente, clara y adaptada a su nivel cultural´, según lo establecido en el párr. 1° in fine, art. 13, Ley 24193 de trasplantes de órganos humanos, aplicable por vía analógica a cualquier supuesto de tratamiento médico (art. 16, Código Civil). Siendo además, éste un presupuesto y elemento esencial integrante del lex artis y su omisión puede generar responsabilidad, cuando se materializan los riesgos típicos de los que el paciente no ha sido informado” (Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Necochea, Buenos Aires, sentencia de fecha 4/04/2012 en autos “S., M. vs. L., A. M. s. Daños y perjuicios”, Rubinzal on line, cita RC J 5477/12).- 5.3.- No hay prueba efectiva sobre el consentimiento para el acto y mucho menos aún, respecto a la información que se le brindó, de manera de tener por válido el consentimiento eventualmente prestado, conforme la doctrina y jurisprudencia que he venido citando. No se puede considerar que hubo consentimiento informado en relación a la práctica de toracoscopía video asistida y mucho menos aún que lo hubiera habido, para una toracotomía, aún cuando ésta no fuere a cielo abierto.- Hemos visto que la doctrina y jurisprudencia han venido poniendo en cabeza de los profesionales médicos la prueba de la información y consentimiento a través de la HC, reclamando que el consentimiento fuere por escrito, aún antes de la entrada en vigencia de la Ley 26.529, que así lo exige en el inc. c) de su art. 7, pero cabe señalar que en el ámbito de nuestra provincia, el consentimiento informado y los derechos de los pacientes con especial énfasis en el respeto a su libertad de elección luego de estar suficientemente informado sobre la práctica y sus implicancias, tiene un reconocimiento legal específico desde mucho antes que la legislación nacional.- En tal sentido no puede obviarse lo dispuesto por la ley Ley R 3076, vigente para la época en que se desarrollaron los hechos que nos ocupan. Ésta expresamente declara como derechos del paciente que “deberán ser difundidos a la población e impresos para ser exhibidos en forma obligatoria, en lugar visible, en todo centro asistencial público y privado del territorio de la Provincia de Río Negro:... g.- Que se le brinde toda información disponible relacionada con su diagnóstico, tratamiento y pronóstico en términos razonablemente comprensibles. Cuando por razones legales o de criterio médico justificado, no sea aconsejable comunicar esos datos al paciente, habrá de suministrarse dicha información a la persona que lo represente. h.- Que previamente a la aplicación de cualquier procedimiento o tratamiento se le informe sobre el mismo, los riesgos médicos significativos asociados, probable duración de discapacidad, etcétera, para obtener su consentimiento informado o su rechazo, con excepción de los casos de urgencia. i.- Ser informado cuando existen opciones de atención o tratamiento médicamente significativas o cuando desea conocer otras posibilidades. j.- Rechazar el tratamiento propuesto, en la medida en que lo permita la legislación vigente, luego de haber sido adecuadamente informado, incluso sobre las consecuencias médicas de su acción”. Y pone en cabeza de los profesionales de salud y de los centros de salud, la responsabilidad por la efectiva vigencia de tales derechos.- 5.4.- El juez de grado descarta que se hubiere realizado una toracotomía a cielo abierto, pero lo cierto es que de la propia foja quirúrgica elaborada por el Dr. Pochat, surge el término toracotomía y las deficiencias de la HC, desprolija, con omisiones y falta de precisiones e incluso hasta con vicios más graves como posible adulteración o al menos desconocimiento de documentos y firma de profesionales a quienes se le atribuye (caso Dr. Marcelo Cabana, fs. 378), juegan en contra de los demandados y a favor de los herederos de la paciente fallecida, tal como hemos venido sosteniendo. Cabe señalar que la toracoscopía videoasistida (VATS) es un tipo de cirugía torácica que requiere únicamente la realización de aperturas diminutas en el pecho y la toracotomía no es solo la denominada a cielo abierto, de modo que pudo haberse practicado también una toracotomía limitada que no puede confundirse con la VATS. El consentimiento si se prestó, no fue escrito y no hay prueba documental que permita esclarecer las dudas, más allá de lo consignado por el propio demandado en una HC muy cuestionable. Por otra parte la prueba testimonial producida y que incluye fundamentalmente la ofrecida por los propios accionados, no favorece la posición que asumen estos. Así la Dra. Alicia Candelieri, que es socia del Sanatorio y amiga del Dr. Pochat, pero además estuvo presente en la cirugía como ayudante de éste, preguntada sobre la práctica no dice que fuera una toracoscopía video asistida, sino una “toracotomía mínima” (fs. 375). Y el mencionado encargado de terapia intensiva que también fue llamado a la sala de cirugía en la emergencia, Dr. Marcelo Cabana, según lo que recuerda, manifiesta al respecto que cree que fue una biopsia a cielo abierto lo que se le practicó a la paciente fallecida.- De cualquier modo insisto, la toracoscopía también conlleva riesgos importantes -agravados por el estado en el que se encontraba la paciente más allá de la incertidumbre sobre ciertos aspectos de éste, por la insuficiencia y errores en los estudios prequirúrgicos que se ha podido verificar- y no hay prueba suficiente que permita tener por acreditado que hubo consentimiento y adecuada información a la paciente para su validación como tal.- 5.5.- No puedo dejar de resaltar que resulta inadmisible la línea discursiva que ensayan los demandados cuando por un lado minimizan el estado en que se encontraba la Sra. Graciela Mabel González a la hora de justificar los estudios prequirúrgicos que llegan a la grosería de considerarla como ASA I (menor riesgo correspondiente a una persona sana, tal lo informado por la cardióloga, también socia y miembro del staff profesional del sanatorio demandado, Sandra Abugauch) y, por otro lado, sostienen que murió como consecuencia del cuadro que presentaba. Al decir de los demandados la paciente estaba bien para afrontar la cirugía sin que fueren necesarios mayores estudios, ni postergar la práctica -que vale recordar, era diagnóstica programada-, pero lo suficientemente enferma como para morir como consecuencia de la anestesia general que requería dicha practica. Realmente un absurdo injustificable. Por otra parte, si el cuadro de salud tenía la entidad para producir la muerte en el quirófano tal como ocurrió y así lo señalan los demandados, cómo es que no se previó la presencia de especialistas –cardiólogo, neumonólogo-, sino que se decidió el llamado de personal de terapia y otros profesionales, recién cuando se produce el paro cardiorespiratorio a los fines de intentar la reanimación. Hubo absoluta impericia y negligencia, obviándose la correcta valuación de los estudios prequirúrgicos, procediéndose a una intervención quirurgica sin procurar información suficiente para descartar, prever y disminuir la posibilidad de complicaciones, así como prepararse para el más eficaz tratamiento de éstas que finalmente se produjeron y no tuvieron respuesta efectiva.- En el caso del anestesista queda incluso acreditado que no vio a la paciente antes de encontrarse ya en quirófano para la intervención, y la testimonial de la Dra. Muratore que presta servicios en el Sanatorio demandado, señala que recibe los estudios prequirúrgicos al momento de la cirugía y no antes como correspondería a fin de permitir un minucioso estudio de los mismos, junto con la entrevista a la paciente o familiares que debiera cumplimentar siguiendo el protocolo de una buena práctica.- Era una paciente con un cuadro complejo en el que a la patología del sistema respiratorio se sumaban signos de una patología cardiovascular respecto de la que no se indagó su verdadera entidad y origen. Se detectó una arritmia y asimismo se consignó “dolor en el pecho”, “dolor precordial atípico”, pero no se profundizó al respecto, sino que por el contrario, la cardióloga de la clínica que la asistía, considera que es una paciente ASA I. Presentaba disnea, tos, expectoración, decaimiento general, pero toda esta sintomatología fue obviada. Se la anestesió sin que el anestesista, valuara previamente a la Sra. González, cuando “la correcta valoración preoperatoria debe incluir: anamnesis, exploración física y sus condiciones, el solicitar e interpretar con cuidado las pruebas de laboratorio y gabinete solicitadas, información al paciente y familiares de los pasos clínicos, quirúrgicos y anestésicos a realizar, la selección de una buena premedicación anestésica y el obtener el consentimiento del paciente” (http://www. anestesia.com.mx/art27a.html). Era una persona obesa y llevaba una abstinencia de solo cuatro semanas en el consumo de tabaco, lo que también como hemos visto constituían circunstancias que aconsejaban diferir la fecha de la intervención para mejorar su estado y con ello disminuir los riesgos de complicaciones, pudiendo haberse implementado tratamientos médico-farmacológicos, de fisiatría, dietas y hasta psicológicos para mejorar su estado general y prepararle adecuadamente para afrontar la intervención en mejores condiciones.- Pero por otra parte se desconocieron los derechos de la paciente, sin informarle adecuadamente sobre la práctica, los riesgos asociados y las alternativas, privándole del derecho de realizar otras consultas, elegir prestarse o no a tal práctica y en su caso el ámbito -ciudad, centro, profesionales- en que se sometería a la misma, además del tiempo en que se haría, adoptando los recaudos que fueren de su voluntad en el ejercicio de una libertad que no se le podía retacear.- 5.6.- Con lo que vengo exponiendo hay suficiente respuesta para lo expuesto por el apoderado del Sanatorio Juan XXIII y su aseguradora, en su expresión de agravios.- Achaca contradicciones al juez de grado, pero en realidad son los accionados quienes incurren en las mismas de un modo increíble tal como lo he venido exponiendo (en especial en el primer párrafo del punto 5.5.) El peritaje del Dr. Sorbera en lo sustancial ha sido fortalecido por la prueba producida en esta instancia en la que se ha podido ver otras faltas a la lex artis. Hemos visto que no es cierto que hayan sido realizados todos los estudios prequirúrgicos, sino que hubo omisiones y además, se tuvieron en cuenta informes de estudios previos notoriamente mal hechos (espirometría) o que por lo menos ofrecían muchas dudas (prueba ergonométrica), llegándose a extremos tales como el de considerar el prequirúrgico de cardiología de la Dra. Abugauch que es groseramente incorrecto o el de neumonología de quien ha negado haberlo hecho y desconociera la firma que se le atribuyera (Dr. Cabana).- Inconsistente es el argumento que la importancia del consentimiento informado en este tipo de estudio es mínima y vaya si no estaba justificado -además de ser impuesto por la ley como hemos visto- cuando la práctica concluye con el óbito de una persona relativamente joven.- Sobre la necesidad de la biopsia, más allá de la opinión de algunos de los expertos sobre la existencia de otras alternativas de diagnóstico menos riesgosas (Sorbera, Harris), queda claro que era conveniente aplazar la cirugía y cumplir adecuadamente con los estudios que no fueron hechos o se hicieron mal, además de esperar las ocho semanas sin fumar y en cualquier caso preparar mejor a la paciente para afrontar la cirugía y los efectos de la anestesia general que queda claro que pueden ser letales. Mas en cualquier caso, los médicos no están autorizados para sustituir la voluntad del paciente que puede rehusar cualquier práctica u optar por realizarla en otro establecimiento, con otros profesionales, en otro tiempo, o en otras condiciones.- En éste sentido, si bien me expresé suficientemente en relación al consentimiento informado, trayendo doctrina legal emergente del caso “Gullota” y de distintos fallos que en su mayoría han sido destacados en la obra de Jorge Mosset Iturraspe y Miguel Piedecasas, “Derechos del Paciente” de editorial Rubinzal-Culzoni, me permitiré algunas citas de lo expuesto sobre el tema por el Dr. Lorenzetti en la citada obra “Responsabilidad de los Médicos”.- Expone allí el actual presidente de la Corte Suprema: “En la ley es posible encontrar disposiciones que son fuente del susodicho deber. Así se dijo que ´el médico tiene un deber de información que surge del artículo 11 de la ley 21.541, aplicable analógicamente (art.16, Cód.Civil)´. En el mismo sentido se afirmó que ´aunque no resulte expresamente establecido en la ley 17.132 y sus modificatorias, por aplicación analógicamente de la ley 21.541, el profesional médico debe informar de manera suficiente y clara, adaptada al nivel cultural de cada paciente, acerca de los riesgos de la operación según sea el caso, sus secuelas, evolución previsible y limitaciones resultantes´(Lorenzetti, Ricardo L., op. Cit., T°I, pág.202). “Concluyendo, puede afirmarse que existen distintos fundamentos para el deber de informar, a saber: Fundamentos constitucionales. El deber de informar tiene un fundamento constitucional en el respeto de la libertad, puesto que no puede avasallarse la libertad de otro sin su consentimiento. Fundamentos dogmáticos. En la dogmática jurídica puede indicarse que, siendo el contrato un acto jurídico, debe ser voluntario. Para que exista voluntariedad debe existir discernimiento, intención y libertad. La existencia de un desnivel informático afecta los tres elementos. También puede encontrarse un fundamento dogmático en la exigencia de buena fe, y en los deberes secundarios de conducta que son un precipitado de la misma y entre los que se encuentra el deber de informar. Fundamentos legales. Entre ellos se encuentra el derecho a la información en las relaciones de consumo, y su consiguiente aplicación en las ofertas dirigidas al público indeterminado a través de la publicidad, de conformidad con la ley 24.240, que requiere de la información adecuada. En el plano específicamente medical, la aplicación analógica de la Ley de Trasplantes, de Sida, de Protección del Menor y muchas otras que citaremos, dan fundamento suficiente” .(Lorenzetti, Ricardo L., op. Cit., T° I, pág.204).- Y en relación a la ausencia del consentimiento informado nos dice: “En estos casos hay que discriminar tanto la culpa como el nexo causal. La culpa surge por no haber informado, o por haberlo hecho defectuosamente, lo que se juzga conforme a los modelos predescriptos. No es necesario negligencia en el tratamiento. En cuanto al nexo causal, la víctima debe demostrar que el daño proviene de un riesgo que debió ser avisado. Si el peligro hubiera sido advertido, la víctima no se habría sometido al tratamiento y el daño no hubiera ocurrido. Este perjuicio debe ser mayor que el que hubiera sufrido de haber rehusado el tratamiento. Hay casos en que si no se somete al tratamiento la enfermedad le causará mayores perjuicios, y por ello es irrelevante la cuestión. Debe demostrar que una persona común hubiera rehusado el tratamiento de haber sido informado. La Corte de los Estados Unidos, en la causa ´Canterbury´, ya citada, estableció un Standard objetivo, en términos de qué habría hecho una persona prudente en la posición del paciente si hubiera estado debidamente informada; aunque si el paciente en el caso particular pudo haber rehusado el tratamiento después de la información, la Corte nego la indemnización si una persona razonable la hubiera aceptado bajo las mismas circunstancias (Lorenzetti, Ricardo L., op. cit. Tº I, pág. 212/213).- En el caso no me cabe la menor duda que la paciente de haber sido adecuadamente informada, habría esperado el cumplimiento de las ocho semanas que se aconsejan de abstinencia tabáquica y hubiere solicitado se le hiciera antes nuevamente la espirometría, al igual que gases en sangre, así como la ergometría y otros estudios para ahondar en la patología cardiovascular que estaba anunciando la arritmia y el dolor precordial atípico, además de seguramente ilustrarse y realizar los tratamientos para mejorar su condición previa a la intervención y muy probablemente también ver otros profesionales o decidir intervenirse en un centro de la ciudad de Buenos Aires o de otras ciudades del país con mayor renombre como es lo usual en personas que cuentan con esas posibilidades, sabedora de la posibilidad cierta de morir como consecuencia de la anestesia general, tal como en definitiva ocurrió. Una persona normal conociendo el grosero error de haberse informado una espirometría que no podía habilitar un informe válido por el cierre de glotis, o de la ausencia de prácticas para hallar el origen y entidad del problema cardíaco que anunciaba la arritmia y el dolor de pecho sumado al grosero error de calificarla como ASA I en que incurrió la Dra. Abugauch, hubiere cambiado inmediatamente de profesionales y probablemente de centro asistencial, o por lo menos hubiere hecho otras consultas y evaluado otras alternativas, de lo que se le privó con el lamentable resultado de su muerte que muy probablemente pudo ser evitada o cuanto menos prevenida y tratada eficientemente.- No hay duda en cuanto a la existencia de culpa y también hay relación de causalidad entre el deceso y la intervención quirúrgica; más probablemente por la anestesia general en sí.- Los demandados sostienen que la paciente murió como consecuencia de su enfermedad o por lo que denominan muerte súbita, en procura de desvincular causalmente su obrar del resultado luctuoso, pero como se sostiene en la sentencia recurrida “se impone declarar la responsabilidad concurrente del cirujano -Pochat- y del anestesista -Neiman-, toda vez que la conducta de los mencionados, decidiendo el primero la intervención quirúrgica, y el segundo la administración de anestesia general a tales fines, en las condiciones del caso concreto, ha resultado causa adecuada según el curso natural y ordinario de las cosas (conf. arts. 901 y 904 Cód. Civil) para determinar el óbito de la paciente, resultado que los mencionados debieron razonablemente prever actuando con la diligencia propia de un médico prudente (arg. arts. 512 y 902 Cód. Civil)”.- Por cierto que no se puede llegar a un grado de convicción de certeza respecto a que haya sido la prestación médica cuestionada la causante de la muerte, ni tampoco que ésta se hubiera podido evitar de cumplimentarse lo que se omitió o hizo mal, pero ciertamente es de suponer que hubieren disminuido los riesgos de la intervención quirúrgica y particularmente la anestesia, de haberse pospuesto la intervención y realizándose correctamente los estudios previos, se hubieren adoptado las previsiones del caso en procura de mejorar la situación del paciente para la cirugía y estar predispuestos especialistas tanto para disminuir el riesgo de la complicación, como para atender más pronta y efectivamente ésta si se presentaba. Las deficiencias de la HC y la ausencia del consentimiento informado y satisfacción de los derechos del paciente, generan por otra parte como se dijo, una presunción contraria a los profesionales.- Entiendo oportuno señalar además de lo que he venido exponiendo y los fundamentos que al respecto se han brindado en la sentencia, que como se sostiene también en el citado precedente “Gullota”, “...atrás ha quedado aquella vieja concepción gala que exigía certeza absoluta para tener por acreditado el nexo causal entre una conducta y el resultado nocivo y que vulgarmente se daba en llamar “doctrina del todo o nada”. Según sus más conspicuos defensores, solamente se tenía por cumplimentado el enlace o vínculo causal si en la representación objetiva retrospectiva de los hechos que realizaba el intérprete surgía de manera irrefutable que la acción u omisión endilgada al agente había sido la causa del resultado dañoso cuya reparación se incoaba (conf.Prevot, “Consentimiento informado y responsabilidad civil”, en LL. del 23/8/2006, p. 7). No voy a explayarme aquí sobre los argumentos que esbozaban quienes defendían a ultranza tal orientación, dado que los mismos han caído en desuso y, salvo contadas excepciones, asistimos actualmente a la consolidación de una nueva forma de apreciar el fenómeno causal, con importantes aportes interdisciplinarios y, por sobre todo, reconociendo una cierta dosis de incertidumbre, azar o aleatoriedad, a tal punto que hoy se habla sin añadiduras de “causa probabilística” (conf. Prevot, “El Nexo de Causalidad en los Casos de Responsabilidad Médica”, en LL. del 18.08.2005, p. 2). En ese sentido, hoy día, podemos afirmar sin hesitaciones, que existe consenso generalizado en que: 1) la ciencia contemporánea se funda sobre verdades hipotéticas no incontrovertibles; 2) la Medicina y el Derecho no son ciencias exactas; 3) nadie puede decir con absoluta certeza lo que habría ocurrido si el demandado hubiera actuado de otra manera; 4) la causalidad no admite prueba matemática; 5) la teoría de la adecuación causal, en cuanto está estructurada bajo un sistema de regularidad estadística, no puede más que contentarse con una fuerte o suficiente “dosis de probabilidad”. Pero ¿cuál es el grado de probabilidad requerida?. La cuestión varía según se trate de un ilícito penal o civil. Así, por ejemplo, en el proceso penal, en cuanto persigue el dictado de una sentencia de condena, la exigencia de un porcentual rayano al 100% es considerado como un valor fundamental en los modernos sistemas jurídicos, especialmente, dada la presunción de inocencia del acusado. En definitiva, se tiende a salvaguardar valores de inmensa importancia, asegurándose un estándar probatorio más exigente y tratándose de minimizar el riesgo de condenar a un inocente. En el proceso civil, en cambio, rigen diversos criterios de valuación, donde las reglas de la “preponderancia de la evidencia” o del “más probable que improbable” pueden constituir elementos de suma valía, que debidamente cotejados y coadyuvados pueden ser utilizados por el juzgador para dar por acreditado el nexo causal (conf. Bertochi, “La responsabilitá contrattuale ed extracontrattuale del medico libero professionista”, en “La responsabilitá medica”, p. 71 y ss.; Galán Cortés, “Responsabilidad civil médica” cit., p. 206 y ss.; PREVOT, Juan M., “La Responsabilidad Civil Médica”, J.A., Fascículo 7, 2006 -IV, del 15/11/06)”.- Por otra parte, en lo que concierne a la atribución de responsabilidad a la institución médica por la actuación de los profesionales, los argumentos que esgrimen no tienen entidad para enervar los de la sentencia de primera instancia.- Señala Lorenzetti en lo que constituye una línea doctrinaria y jurisprudencial que se advierte prácticamente sin fisuras que “en el supuesto de responsabilidad medico-sanatorial-institucional son siempre aplicables las normas contractuales, principio que debería regir aún en los casos en que los que accionen sean los herederos del paciente fallecido, pues siempre habría una obligación preexistente que el médico debe cumplir (Lorenzetti, Ricardo L. “Responsabilidad Civil de los Médicos”, Ed. Rubinzal-Culzoni, T° I, pág. 382). Agregando que “Cuando la clínica toma a su cargo el cumplimiento de la prestación de salud, contratando con el enfermo, es directamente responsable por los acontecimientos dañosos que ocurran en el tramo de la prestación. Cuando tales sucesos provengan del hecho de sus dependientes, sustitutos o auxiliares queda obligada también directamente en razón de la estructura del vínculo obligatorio. Igualmente ocurre cuando los autores son miembros de un equipo estable de la entidad sanatorial, o bien enfermeras dependientes” (Lorenzetti, Ricardo L., op. cit., Tº I, pág. 434).- Y en el citado precedente Gullota, que como dijimos resulta jurisprudencia de consideración obligatoria, sostuvo el cimero tribunal rionegrino que “dicha responsabilidad del médico, determina a su vez la responsabilidad de la Clínica Viedma. Ello, por cuanto independientemente de la responsabilidad directa del médico, existe la obligación de la entidad hospitalaria o sanatorial de prestar asistencia médica, la cual lleva implícita una obligación tácita de seguridad de carácter general y accesoria en ciertos contratos que requieren la preservación de las personas de los contratantes contra los daños que puedan originarse en la ejecución del contrato. Cuando la entidad se obliga a la prestación del servicio médico por medio de su cuerpo profesional, es responsable no solamente de que el servicio se preste, sino también de que se preste en condiciones tales que el paciente no sufra daño por deficiencia de la prestación prometida (Conf. Bustamante Alsina, Jorge, “Teoría General de la Responsabilidad Civil”, séptima edición, Abeledo Perrot, 1992, p. 499)”. Agregando que “Al respecto, se ha dicho que: “El establecimiento asistencial tiene una responsabilidad contractual directa frente al paciente, fundada en un deber tácito de seguridad -obligación de resultado- ya que no le basta con aproximar al paciente profesionales habilitados para el ejercicio de la medicina, sino que debe asegurarle una prestación médica diligente e idónea técnicamente irreprochable” (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 16/10/2002, “Chacón, Jorge Eduardo c. R., C. y otro”, RCyS 2002, 1016 - DJ 2003-1, 657); “Las responsabilidades del galeno y del ente asistencial son directas y de naturaleza contractual frente al reclamo del paciente, por lo que al encontrarse vinculados contractualmente, éste tiene acción contractual contra el sanatorio y contra el médico, asumiendo el primero una obligación de seguridad frente al paciente” (Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, Sala A, 27/03/2002, “A., M. c. Clínica Modelo S.A. y otros”, DJ 2002-3, 442); “Los institutos de atención médica tienen hacia el paciente, una obligación tácita de seguridad, que funciona como accesoria de la prestación principal, consistente en una correcta y eficiente atención médica -en el caso, se tuvo por probada la mala praxis en que incurrió un anestesista por la cual falleció su paciente luego del parto- y esa responsabilidad funciona, sin interesar que el incumplimiento provenga de un profesional directamente vinculado con la institución o por sustitutos de que se valga la institución o actúen en ella por cuestiones directamente imputables a la misma” (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora, Sala I, del 21/03/2002, “V., H. R. y otros c. Municipalidad de Esteban Echeverría y otro”, LLBA 2002, 676); “La responsabilidad médica derivada de la mala praxis cometida por el cirujano demandado debe extenderse a la clínica donde se realizó el acto quirúrgico, cualquiera sea el fundamento de su responsabilidad —obligación de garantía, deber de vigilancia u obligación tácita de seguridad” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala E, 07/06/2006, “B. de L., A. N. c. C., M. y otros”, La Ley 05/09/2006, 5); “Acreditada la mala praxis médica -en el caso, por la omisión en realizar los controles, exámenes y tratamientos que exigía la gravedad del cuadro del paciente, provocando un agravamiento que condujo a su deceso- corresponde atribuir responsabilidad al establecimiento médico asistencial, pues éste asume un deber tácito de seguridad -accesorio de su obligación principal, que consiste en brindar asistencia por facultativos idóneos-, no obstante la falta de una estricta relación de dependencia entre el médico y la institución” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala F, 14/06/2000, “R.G., M. E. y otro c. M.C.B.A. y otro”, LA LEY 2001-C, 432, con nota de Roberto Angel Meneghini - DJ 2001-2, 409); “Corresponde responsabilizar al hospital demandado por la infección postoperatoria que padeció un paciente -en el caso, mediastinitis- como consecuencia del inapropiado servicio médico que recibió, pues cualquier negligencia u omisión en el tratamiento pone de manifiesto la transgresión de la obligación de seguridad del ente accionado, cuya responsabilidad deriva de su obligación tácita de seguridad, que funciona con carácter accesorio respecto de la obligación principal de prestar asistencia por los medios y personal adecuados” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III, 07/09/2004, “Manuale, Carlos A. y otro c. Hospital de Clínicas José de San Martín”, RCyS 2004-XI, 39 - JA 2004-IV, 704 - ED 211, 102)”. Se dijo también en “Gullota” y resulta doctrina legal, que “cuando lo que se contrata es la totalidad de los servicios -como habría ocurrido en el caso en examen-, ni siquiera es imprescindible individualizar a los facultativos intervinientes, ni determinar la conducta defectuosa de cada uno de ellos, para que proceda la acción contra la clínica; con tal de que, por supuesto, sí se acredite la prestación defectuosa (conf. Bustamante Alsina, “Responsabilidad de las Clínicas por Mala Praxis de su Cuerpo Médico”, ED., 150-118). En el caso, se encuentra probada la falta de aplicación del tratamiento correctivo recomendado; esto es la negligencia consistente en la conducta omisiva contraria a las normas que imponían determinado comportamiento solícito, atento y sagaz, por cuanto como señala Mossett Iturraspe, obra con negligencia quien no toma las debidas precauciones que imponían las circunstancias del caso (conf. Mosset Iturraspe, “Responsabilidad Civil del Médico”, Ed. Astrea, p.197) En el caso la cirugía se contrató con el Sanatorio Juan XXIII y quienes intervinieron no solo en la cirugía, sino que también fueron los que llevaron a cabo los controvertidos estudios prequirúrgicos son socios y/o integrantes del staff médico de tal centro asistencial, con lo que la responsabilidad de la sociedad demandada es incuestionable.- 5.7.- Similares conceptos que los vertidos en el punto anterior, corresponden se expongan en respuesta a los agravios del Dr. Pochat y su aseguradora.- Dice haber prestado mucha atención en la realización de todos los estudios y análisis prequirúrgicos y que se le efectuó a la paciente una evaluación prequirúrgica completa, pero hemos visto que esto no puede válidamente sostenerse.- Soslaya la ausencia del consentimiento y cabe reiterar que no está claro cuál fue en definitiva la intervención quirúrgica practicada, si se inició un videotoracoscopía que luego mutó en una toracotomía y en su caso si fue una toracotomía a cielo abierto o de otro tipo (ver lo dicho en el precedentemente en el punto 5.4).- Tengo para mí que existió una mayor responsabilidad del anestesista quien está probado que directamente omitió realizar una evaluación preanestésica apoyándose en la superficial y deficiente evaluación hecha por el cirujano, debiendo tenerse como causa más probable del óbito una complicación de la anestesia general, pero ello no permite al Dr. Pochat, al menos frente a los actores, eludir su responsabilidad como jefe del equipo pues además de haberse acreditado que incumplió con el consentimiento informado y lo dispuesto por la citada ley provincial R 3076, debió también advertir el déficit en los estudios y preparación de la paciente para la intervención que hacían aconsejable el aplazamiento de la práctica.- Por otra parte, como también expresa el Ministro Lorenzetti, “Cuando se da la conformación de equipos, la situación es variable. Si existe un médico jefe, con subordinados que lo secundan, será aquél responsable por el hecho de ésos, contractual o extracontractualmente, según haya mediado o no vínculo convencional con el paciente” (Lorenzetti, Ricardo L. “Responsabilidad Civil de los Médicos”, Tº I, Ed. Rubinzal-Culzoni, pág.423).- En esta línea argumental cabe agregar que ambos profesionales debían haber realizado un estudio previo concienzudo con examen directo de la paciente y adecuado control de su HC y los estudios previos que vimos que no se hicieron en un caso y en el otro si se hizo, se hizo mal. Y el Dr. Pochat no pudo desconocer que el anestesista no había visto a la paciente ni hecho el estudio preanestésico por lo que tiene también una responsabilidad por tal falta en la dirección del equipo.- Al respecto, más allá de lo dicho especialmente por la Dra. Harris en relación a la diferencia entre el estudio preanestésico y el estudio prequirúrgico que el Dr. Uzal no ha podido ver, con claridad en un trabajo titulado “Guía práctica, Valoración pre-operatoria en cirugía no cardíaca”, del Consejo de Salubridad General de México, se expone: “El propósito de la valoración pre-operatoria es la identificación de patologías asintomáticas o sintomáticas que requieran un tratamiento prequirúrgico o un cambio en el manejo anestésico o quirúrgico, con el propósito de reducir las complicaciones perioperatorias con el consentimiento del paciente... La valoración pre- anestesia tiene como objetivo específico la relación médico-paciente, el reconocimiento de las patologías previas del paciente y de la patología quirúrgica actual, posterior a lo cual se desarrollará un plan anestésico que incluirá los medicamentos previos a la cirugía que pueden comprender los del tratamiento para las enfermedades concomitantes, así como los necesarios para disminuir la ansiedad y el dolor previos a la cirugía, la resultante de esto es además el conocimiento del paciente, y de obtener un conocimiento informado sobre los riesgos inherentes al procedimiento anestésico- quirúrgico con fines de disminuir la morbilidad y mortalidad perioperatoria. Todo paciente sano o con morbilidad, que va a ser sometido a cirugía deberá ser valorado pre-operatoriamente por anestesiología.... Los pacientes potencialmente quirúrgicos y con patología agregada, al igual que los pacientes asintomáticos a partir de los 40 años deberán ser evaluados por medicina interna, anestesiología y cirugía, para establecer un riesgo quirúrgico integral. El estudio y valoración prequirúrgica de pacientes que van a ser sometidos a cirugía no cardíaca puede señalarnos problemas potenciales a nivel cardiovascular, pulmonar o de otros sistemas u órganos, que podrían poner en riesgo al paciente en sala de operaciones” (http://www.cenetec. salud.gob.mx/interior/gpc.html). 5.8. Obviamente que las mismas consideraciones expuestas precedentemente corresponde se realicen en relación a la expresión de agravios del apoderado del Dr. Neiman, por la similitud existente entre sus planteos y los del apoderado del Dr. Pochat y su aseguradora.- La sentencia de primera instancia estuvo adecuadamente fundada no siendo posible descalificarla como acto jurisdiccional ni mucho menos. Pero por otra parte, tal como se dijo, de la prueba producida en esta instancia de apelación han surgido mayores argumentos que los expuestos en el grado, para atribuir responsabilidad a todos los demandados por las consecuencias dañosas emergentes del fallecimiento de la Sra. González, motivo por el que han de rechazarse agravios y confirmarse lo decidido en la instancia de grado al respecto. Trataré en consecuencia a continuación los agravios de la parte actora, así como los restantes no tratados de las respectivas expresiones de agravios de los demandados.- 6.1.- Como señalé en un principio, el apoderado del Sanatorio Juan XXIII, expone subsidiariamente distintos agravios para el supuesto en que se le atribuyera responsabilidad por el hecho dañoso. Cuestiona que se apliquen intereses cuando el daño se establece a valores de la sentencia, en un planteo que no puede prosperar. Venimos señalando y lo ha hecho también con suma claridad el Superior Tribunal de Justicia en el precedente “Loza Longo” que es necesario diferenciar en cuanto a los intereses lo que constituyen deudas monetarias y las deudas de valor. En el caso de las deudas de valor, como lo son la indemnización por pérdida de la vida humana en sí misma y la reparación del daño moral, el interés que se aplica es aquella tasa que se dirige a reconocer la renta del capital y se aplica desde el acaecimiento del hecho dañoso. Eventualmente se contempla una tasa mayor destinada también a cubrir el envilecimiento de la moneda, pero en tal caso, desde la fecha que se ha tomado para valorar el ítem. Normalmente esta fecha coincide con la de la sentencia de primera instancia, pero puede que sea una fecha anterior u otra, como la de la sentencia de segunda instancia. El juez o tribunal, pondera en cualquier caso el envilecimiento de la moneda, procurando mantener un relación con las indemnizaciones acordadas en casos similares siguiendo esta cámara tal criterio desde hace varias décadas, conforme el criterio que se expusiera en el recordado precedente “Painemilla c/ Trevisán” (Jurisprudencia Condensada, T°X, pág. 52). No habría, procediendo así, ningún agravio; mucho menos una doble actualización.- Y en cuanto a la determinación de valores superiores a los existentes a la fecha del accidente, más allá que como se dice al abordar el recurso de la parte actora, esta cámara viene incrementando las indemnizaciones que se encontraban muy retrasadas en relación al proceso inflacionario y los nuevos criterios que se exponen allí, no es válida la crítica. Importa negar la enorme pérdida del poder adquisitivo que hemos analizado ya en otros precedentes y particularmente en las sentencias dictadas en las causas “González c/ Esparsa” (Expte. CA-20867 del 11/12/2012) y “Serdoch” (Expte. 487/09 del 3/07/2013), a cuyos fundamentos en lo pertinente me remito.- Se agravia también respecto a las costas, aspecto en el que formula dos cuestionamientos. En primer lugar el que se la haya condenado por la totalidad de las mismas cuando la aseguradora solo debe responder con el límite comprometido en la póliza respectiva y en segundo término por superar el tope previsto por el art. 505 del Cód. Civil.- En relación al primero de los cuestionamientos debo señalar que advierto una vez más la colisión de intereses que se da en estos casos en que la asegurada es quien asume la defensa de los intereses del asegurado y formula planteos cuya recepción afecta los intereses de éste.- No es admisible ello y mucho menos por aplicación del régimen consumerista, pues sería faltar a postulados básicos de lealtad comercial impedir de esa forma que el asegurado pueda defenderse frente a las articulaciones que el abogado común que está a cargo de la aseguradora, realice para eludir total o parcialmente la cobertura. No hay colisión de intereses en las defensas que son de beneficio común para aseguradora y asegurado, pero en aquellas que benefician a la aseguradora en detrimento del asegurado como sería el caso, constituye un ejercicio abusivo de la prerrogativa de organizar la defensa, del que la jurisdicción no puede hacerse eco.- La asegurada pudo en tal caso, alertar al asegurado que realizaría planteos que perjudicarían su situación a los efectos que pudiera él ejercer las defensas que estimare conveniente, pero no lo hizo, con lo que debe cargar con las consecuencias de sus propios actos.- No es procedente en consecuencia atender dicho planteo.- Sin perjuicio de ello cabe señalar que esta cámara ha sostenido “que el seguro de responsabilidad civil tiene por finalidad mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato (art. 109, ley 17418) y la garantía del asegurador no solo comprende el monto de la indemnización que aquél deba pagar al tercero damnificado, sino también los gastos y costas judiciales que pueda dar lugar la acción promovida por dicho tercero (art. 110, ley cit.), en la media que fueren necesarios... Todo cuestionamiento por las costas entre el asegurado y la aseguradora y por las devengadas a favor del abogado de aquél, perdidoso en autos, son ajenos al objeto del presente juicio porque la solidaridad impuesta a favor de la actora, gananciosa en autos, lo es a favor de ésta y no de la demandada, cualquiera fuere la causa, debe dilucidarse por vía separada” (sentencia 25/10/1995, en autos “Condori Gerónimo c/ Rodríguez Ricardo s/ Sumario”, Expte. 10.997/95).- Por otra parte cabe agregar también que para la determinación del límite del seguro no puede soslayarse el proceso inflacionario, como tampoco los intereses o mayores perjuicios que se produzcan como consecuencia de la mora en la satisfacción de la obligación. De otra forma estaríamos alentando el incumplimiento de la obligación de garantía que le corresponde a la aseguradora quien al dilatar el reconocimiento de la obligación y cumplimiento de la misma, vería licuada ésta por efecto del proceso inflacionario y consecuente pérdida del valor real del importe monetario originariamente establecido, a lo que sumaría también la renta que obtendría por el uso de ese dinero que demora en desembolsar. Consecuentemente el límite está dado por el importe establecido como tope pero a valores del siniestro y no de una fecha posterior.- Y en cuanto a los cuestionamientos por la cuantía de las costas el planteo resulta abstracto en tanto se ha procedido a una nueva regulación de todos los honorarios, sujetándonos a los límites establecidos por el artículo 77 -quinto párrafo- del CPCyC .- 6.2.- En lo que concierne a los agravios subsidiarios que deduce el Dr. Pochat y su aseguradora. El primero, vinculado a los cálculos realizados por el juez para la determinación de la indemnización concedida a los entonces menores, atento a que se procede a establecer nuevos montos indemnizatorios siguiendo un criterio distinto al del juez de grado, los agravios pierden entidad y en todo caso el tratamiento del punto ha de considerarse satisfecho con los argumentos que se exponen al abordar el recurso de los actores.- En cuanto al segundo, por el que cuestiona la sentencia de primera instancia en tanto no deduce el importe percibido de la indemnización que se le abonara a la parte actora por la condición de empleada de la AFIP, conforme el informe que el organismo fiscal brinda a fs. 333, no cabe recepcionar la queja.- No hay un enriquecimiento sin causa de los actores, sino que éste en todo caso surgiría, y en beneficio de los demandados, si los exoneráramos total o parcialmente del pago de la indemnización que a ellos compete, computando lo percibido por los actores con sustento en una causa totalmente distinta (conf. CNCiv. Sala, B, 30/9/1969, LL 138, pág. 641) Lo percibido con origen en el vínculo laboral, con causa previsional o como consecuencia de un seguro contratado por la víctima, tiene una causa ajena a la indemnización que aquí se persigue contra los generadores del hecho dañoso y por consiguiente no pueden estos pretender compensación alguna. “La ley civil no prohíbe, esto es permite, el cobro de sumas que por otros conceptos, perciban los damnificados de un hecho ilícito (conf. arts. 19, parte 2a. Constitución Nacional, 53 y 1084, Cód. Civil)” tal como lo ha sostenido la Suprema Corte de Buenos Aires, en fallo en causa “Retamozo de Segovia c/ Policía de la Provincia de Buenos Aires” del 13/12/1988, ED 132, pág. 348) y constituiría algo muy injusto que los generadores del daño se beneficien de lo que las víctimas perciben de terceros ajenos al hecho y por una causa distinta (conf. Alfredo Orgáz, “El Daño Resarcible”, págs. 183/186).- La improcedencia del descuento pretendido encuentra como se ve justificadas razones y es un criterio admitido en la doctrina y jurisprudencia, cabiendo citar al respecto a Matilde Zavala de González ("Resarcimiento de daños", T° 2 b, Ed. Hammurabi, pág. 493); Jorge Mosset Iturraspe ("El Valor de la Vida Humana", tercera edición actualizada, Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 255); lo resuelto por la Corte Suprema de Santa Fe en Peralta, Marta E. c. Scianca, Lucina . y otros -Ordinario- s. Rec. de Inconstitucionalidad” (A y S, T° 234 págs. 289/294); el fallo de la Cám. de Apelaciones de Junín del 19/11/2013, en autos De Lima Juan c/ Dell Osso Hortencia de Dios s/ Daños y Perjuicios”, publicado en el sitio oficial de la corte bonaerense). 7.1.- Ingresando entonces en el recurso de los actores, vemos que en la expresión de agravios el apoderado de estos, cuestiona el monto indemnizatorio acordado a lo que se denominó “valor vida”, así como también la cuantificación del daño moral y la tasa de interés aplicada (Mix, activa/pasiva).- En relación al primero de los agravios en esencia se sostiene que con la aplicación de la fórmula matemática en la que se computa solo los ingresos que tenía la Sra. González -menos el 25%- y se fija como tope la edad de 21 años de los entonces niños, no se brinda la reparación integral que se pregona, reduciéndose el valor vida a lo que es exclusivamente la capacidad generadora de bienes de quien resultó víctima del hecho dañoso, sin tener en cuenta las otras potencialidades del ser humano. Ve ello además agravado cuando se detrae de los ingresos un 25 % y se limita el alcance de la pérdida de la madre de los actores a los 21 años de estos. Y respecto del daño moral considera la suma acordada exigua y apartada incluso de precedentes de ésta cámara, citando al respecto la sentencia de fecha 7/05/2007 en la causa “Viedma de Pérez c/ Provincia de Río Negro s/ Sumario” (Expte. CA-18265) en el que se confirmara una indemnización por daño moral de $ 90.000.- para cada hijo con valores al 14/09/2006. Trae también a colación lo resuelto por la Corte Suprema de la Nación con fecha 10/04/2003 en la causa “Gothelf, Clara Marta c/ Santa Fe, Provincia de s/ daños y perjuicios”, donde al determinar la indemnización por la muerte de un padre de tres hijos, estimó $ 87.000.- para cada uno de los dos hijos mayores y $ 125.000.- para el restante, entendiendo que tal diferenciación correspondía por la mayor trascendencia que supone tuvo el hecho al contar tal hijo al momento de la muerte de su progenitor, con solo 11 años de edad.- 7.2.- Ante todo, estimo necesario recordar lineamientos generales que hemos venido exponiendo en relación a la reparación del valor vida e integridad psicofísica, aplicables tanto a los casos de afectación de la integridad psicofísica (incapacidades resultantes de lesiones), como a los de pérdida de la vida, como es el supuesto que nos ocupa.- En tal sentido en sentencia de fecha 23/8/2012, del expediente CA-20751, que reiterara en fallos posteriores, como fundamento de un incremento sustancial en los últimos valores que venía acordando la cámara en su anterior integración y que se advertían sensiblemente inferiores en términos reales a los que se acordaban en las décadas de los 80 y 90, expuse: “Señala con total solidez la colega que me precediera en el orden de votación, que los montos que otrora se consideraron razonables ya no lo son como consecuencia de la inflación que ciertamente viene repuntando en nuestra economía. Agrego sobre este flagelo que ni aún el cambio de la tasa de interés que estableciera como doctrina nuestro Superior Tribunal de Justicia en el precedente Loza Longo, resulta útil en todos los casos para dar solución a tal problemática en el sentido expuesto en los fundamentos de dicho fallo -mantener la incolumidad del capital y al mismo tiempo acordar la renta de la que se priva por la mora-, ya que la tasa de interés que se informa desde la institución financiera oficial, contempla tasas subsidiadas que lejos están muchas veces de cubrir siquiera los efectos del envilecimiento del signo monetario. Seguramente distinto sería si se excluyeran este tipo de tasas o se considerara la existente para las operaciones de descuento de títulos de crédito. Pero por otra parte, con los avances de nuestro ordenamiento jurídico acordando cada vez más relevancia a los derechos personalísimos -derechos humanos en el lenguaje de las normas internacionales que entiendo debiéramos ir adoptado-, de modo especial tras la reforma constitucional de 1994 y la incorporación de Convenciones y normas internacionales atinente a los mismos, es claro que la valoración pecuniaria del daño debe ir incrementándose, teniendo en cuenta que cuanto mayor sean las consecuencias que conlleve el acto dañoso, más efectiva será la defensa de tales derechos. Debemos advertir por otra parte, que por aplicación también de este nuevo orden normativo, la utilización de la condena penal como una forma de desalentar conductas disvaliosas se viene considerando cada vez más como una herramienta excepcional que debe ir sustituyéndose por otra solución menos extrema, como sin lugar a dudas lo son las condenas civiles. Mas ante una normativa que no está a tono con los cambios que comentamos -por ejemplo en la legislación sólo ha podido avanzarse en la instauración del daño punitivo en el marco del régimen de defensa del consumidor- debemos ir buscando, hasta tanto se concrete la ansiada reforma legislativa, decisiones jurisdiccionales que solucionen cada caso atendiendo fundamentalmente a los compromisos asumidos por el país en la defensa de los derechos humanos al incorporar los mismos con rango constitucional en algunos supuestos o por sobre la legislación general en los restantes”. Así también, en sentencia de fecha 5/11/2012 del expediente CA-20955, dijimos que “Hay que tener en cuenta que aún cuando el derecho de daños tiene una función fundamentalmente resarcitoria, no puede perderse de vista su función preventiva en tanto las indemnizaciones pueden disuadir la realización de actos no queridos por el ordenamiento y ello más aún cuando, como se transcribiera, la aplicación de la legislación penal es un recurso de última instancia”. E incluso en pronunciamiento del 16/10/2012 en expediente CA-20666, llegamos a exponer en relación a la reparación del daño moral que “el hecho de obtenerla por sí mismo, permite elevar la autoestima de la víctima sin lugar a dudas afectada, en tanto puede ver que el victimario no se sale con la suya causando daño, sin que le cueste o costándole prácticamente nada”. Por otra parte, en sentencia de fecha 11/10/2012 en Expte. CA-20867 señalé que “no es conveniente tener absolutamente por cierta la idea que es posible que una persona -máxime si carece de adecuada formación para los negocios de inversión- pueda asegurarse una renta anual del 6 % -interés aplicado en la circunscripción- en una economía como la nuestra, con permanente inestabilidad y altibajos, agravado ello muchas veces -como ahora- por procesos inflacionarios que concluyen siendo de beneficio para muy pocos y difícilmente lo sean para los trabajadores y personas de menores recursos. De allí que en general, aún cuando la fórmula está extendida en su uso, creo que debiera reverse su aplicación o cuanto menos trabajar con una expectativa de utilidad mucho menor a ese 6% que hoy ni siquiera las grandes multinacionales lo tienen asegurado como consecuencia de la crisis económica global”. Por cierto que si bien el juez tiene un amplio margen de discrecionalidad en la determinación de la indemnización y más aún en lo que respecta al daño moral, como expresara la Dra. Mariani en su voto en la sentencia de fecha 20/09/2013 en Expte. CA-21231, es atinado “tener en consideración las pautas elaboradas por el jurista santafesino Dr. Mosset Iturraspe para la cuantificación del daño moral, que vale la pena ilustrar en el presente estudio del tema: 1.- No a la indemnización simbólica; 2.- No al enriquecimiento injusto; 3.- No a la tarifación con "piso" o "techo"; 4.- No a un porcentaje del daño patrimonial; 5.- No a la determinación sobre la base de la mera prudencia; 6.- Sí a la diferenciación según la gravedad del daño; 7.- Sí a la atención a las peculiaridades del caso: de la víctima y del victimario; 8.- Sí a la armonización de las reparaciones en casos semejantes; 9.- Sí a los placeres compensatorios; 10.- Sí a sumas que puedan pagarse, dentro del contexto económico del país y el general "standard" de vida. Y procurando siempre en la medida de lo posible, verificar que los importes que se establezcan guarden relación con los fijados en casos anteriores tal como sostuviera esta cámara con voto de los Dres. Peruzzi y Sosa, hace ya más de dos décadas en el recordado precedente “Painemilla c/ Trevisan” (J.C. T°IX, págs. 9/13).- 7.3.- Volcando a su vez lo que es un criterio compartido por la jurisprudencia y la doctrina la Sala A de la Cámara de Apelaciones Civil de la Capital, ha señalado y se comparte que “…la vida humana no posee un valor económico susceptible de apreciación, por lo que su pérdida debe resarcirse teniendo en cuenta el efectivo detrimento material que se irroga a los damnificados indirectos por la falta del aporte material que les produce la desaparición de quien debía prodigarles tales beneficios (conf. esta Sala, voto de la Dra. Ana María Luaces en L. nº 126.487 del 30/9/93, del Dr. Jorge Escuti Pizarro en L. nº 166.838 del 22/9/95 y mis votos en L. nº 59.437 del 12/6/91 y L. nº 153.186 el 4/11/94, entre muchos otros). Esta posición, que se adecua a los conceptos fundamentales acerca del daño patrimonial resarcible, lleva a concluir que, careciendo la vida humana por sí misma de un valor económico, su pérdida no puede ser indemnizada sino, cuando y en la medida, que represente un detrimento de esta clase para quien reclama la reparación, tanto que configure un daño actual o futuro, en la medida que represente la pérdida de una “chance” que brinde la posibilidad cierta de la posterior concreción de dicho perjuicio, cuya definición exige de desconocidas variables, que no hacen atinado un cálculo matemático exacto (conf. Salas, “Determinación del daño causado a la persona por el hecho ilícito”, revista del Colegio de Abogados, La Plata 1961, vol. IV, p. 308, núm. 7; Orgaz, “El daño resarcible”, p. 108, núm. 26 y “La vida humana como valor económico”, en E. D., t. 56, p. 849 y sgtes.; Llambías, J. J., “Personas damnificadas por homicidio”, E. D., t. 51, p. 890 y sgtes; mi voto publicado en El Derecho 154-504 y sus citas)” (sentencia de fecha 5/06/2007 en autos “Gauna, Catalino y otra vs. Trenes de Buenos Aires s. Daños y perjuicios”, publicado en Rubinzal on line cita RC J 8453/07).- De esto se sigue que si bien la vida humana no tiene un valor en sí mismo sino en relación al impacto que produce en los damnificados indirectos, no se circunscribe a la disminución de los ingresos que ha dejado de tener como consecuencia de la pérdida, en tanto más allá de la contribución con los ingresos por la actividad laboral o económica que desplegaba, cabe reconocer que los padres realizan otras contribuciones como tareas en el mantenimiento del hogar y asistencia de sus hijos que si bien no son retribuidas con un sueldo, tienen indiscutible trascendencia económica y debe ser satisfecha con independencia de lo que se reconozca por daño moral (Conf. entre otros CNCivil Sala B, 9/09/2002, Ruvinzal on line, RCJ 13/03). De modo particular cuando como en el caso, hablamos de la pérdida de la madre con quienes vivían los tres entonces niños.- No es conveniente entonces la aplicación de estrictas fórmulas matemáticas sino como ayudas para llegar al monto a acordar. Pero menos aún si se restringe el impacto económico a lo que ha dejado de ingresar por la actividad laboral, en tanto indiscutiblemente hay toda una actividad de trascendencia económica que como madre y ama de casa desempeñaba la madre de los actores en beneficio de ellos y por lo que se debe indemnizar.- 7.4.- Acortar asimismo el cómputo a la edad de 21 años de los actores no se estima lo adecuado. Si bien la obligación alimentaria en principio se mantiene hasta esa edad, es una práctica generalizada de los padres de condición social como la Sra. González, la asistencia de sus hijos hasta la conclusión de estudios universitarios y su inserción laboral, lo que se prolonga normalmente hasta los 25 o aún más años, al incluirse estudios de posgrado que hoy no son tan excepcionales. Por otra parte, aún luego de independizarse estos económicamente de sus progenitores, los mismos van a seguir colaborando económicamente o con prestaciones de otro tipo en su asistencia y las del nuevo hogar. Más aún si hay nietos.- Razones estas que también nos persuaden de la necesidad de no ajustarnos estrictamente a fórmulas matemáticas y actuar con más flexibilidad ponderando adecuadamente las circunstancias particulares de cada caso.- 7.5.- Consecuentemente en lo que respecta al valor vida que no incluye lo que se atiende como daño moral, corresponde admitir el recurso en lo que respecta a la limitación de los 21 años, al suponerse que la Sra. González hasta su edad promedio de vida (75 años) hubiere seguido contribuyendo con los actores aunque obviamente en menor medida luego de concluir los estudios. Así también como dijimos, aún cuando es correcto que se extraiga de la base de cálculo el dinero que se supone que dedica para su propia supervivencia, el monto base no puede quedar limitado a los ingresos por su actividad laboral desde que hay una serie de prestaciones más que tienen valor patrimonial y que como los trabajos que realizan las madres en el hogar, deben también considerarse como un menoscabo que debe ser indemnizado.- En la instancia de grado, tomando en cuenta exclusivamente los ingresos acreditados de la Sra. González y aplicando la fórmula que era usual en la jurisdicción con una tasa de renta calculada del 6% y que hemos venido criticando, así como recortando la contribución hasta las 21 años se llegó a valores de junio de 2003 a la suma de $ 320.674,39, importe que se considera exiguo por las distintas razones que he venido exponiendo y en virtud de las cuales estimo que debiera aumentarse. No hay pautas concretas, pero su incremento en alrededor de una cuarta parte no resulta excesivo y entiendo que atendería las observaciones hechas. Por tal motivo he de proponer que se aumente a $ 400.000.- a la misma fecha.- Ahora bien, como se trata además de una deuda de valor y ciertamente ha habido una muy importante depreciación de la moneda, al igual que lo hecho en otros precedentes, verifiqué distintos parámetros que no podrían ser cuestionados. Siendo de tan larga data no pude hacer uso del JUS en su actual conformación y que hemos adoptado como pauta de estabilización en el precedente “Serdoch”, pero si, lógicamente, he podido verificar en el sitio oficial del BCRA la cotización del Argentino Oro que resulta ser moneda de curso legal (ley nacional 1130) y además estar prevista por el ordenamiento para las indemnizaciones en el trasporte aeronáutico con lo que bien puede aplicarse por analogía (art. 16 Cód. Civil), al propio tiempo que se trata de una inversión recomendable para niños como era el caso, con lo que de haber los demandados reconocido y pagado la obligación en tiempo, hubieran permitido esta inversión.- De tal consulta surgieron las siguientes datos que tienen importancia en orden a los comparativos que se han dado en el recurso, así como las fechas que se vinculan estrictamente con este caso: cotización 1er. Trimestre/2014 $ 1827,47; 3er. Trimestre/2006, $ 441,62; 2do /trimestre 2003, $ 232,44; 2do trimestre/2009, $ 794,19; 1er trimestre/2002: $ 64,66.- También consulté el índice del costo de la construcción en tanto los inmuebles suelen ser otras de las inversiones recomendadas y en esa línea, buscando una fuente oficial que se remontara a aquella fecha de origen, encontré la de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba. De la compulsa de tal sitio oficial el último índice acumulado correspondiente a Septiembre de 2013 es 27884644,66; el junio del 2003 es 2923915,93; el de abril de ese mismo año 2915558,30 (precedente Goetlef de la CS) y 6175098,30 para septiembre de 2006 que es la fecha correspondiente al precedente Viedma C/ provincia de esta cámara.- Utilizando entonces tales pautas para determinar un valor a la fecha de esta sentencia, considero que debiéramos estimar el valor vida en $ 3.144.00.- (aplico el índice menor).- No considero que haya que realizar una reducción a medida que los menores van adquiriendo la mayoría de edad tal como se sostuviera en uno de las expresiones de agravios en tanto, además de las razones expuestas, la práctica indica que los padres siguen utilizando para el sostenimiento de los hijos porcentuales similares y en todo caso, los que subsisten a su cuidado, ven mejorados sus ingresos como consecuencia de ello.- Considero asimismo que si bien tal importe no debe dividirse en partes iguales entre los menores, las razones por las que se llega al nuevo importe, hacen que la distribución sea más pareja, criterio que por otra parte contribuye a reforzar los lazos familiares. En ese entendimiento, de la cifra acordada como valor vida, corresponderá a Lucas Javier Campos (8 años al momento del infortunio) 37 %;; a María Florencia Campos (10 años al momento del hecho) 33; y para Eliana Alexa Campos (13 años al momento del hecho) 30 %.- Tal importe llevará intereses hasta la fecha de esta sentencia en el porcentual del 8% anual y de aquí en adelante se aplicará hasta su efectivo pago, la tasa activa cartera general del Banco de la Nación Argentina.- 7.6.- Agrego en relación a los intereses que el apoderado de los actores, reclamó la aplicación del Plenario de la Cámara Nacional Civil de la Capital en autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta SA s/ daños y perjuicios” del 20/04/2009, cuya tasa es igual a la establecida por el Superior Tribunal de Río Negro en “Loza Longo Carlos Alberto s/ R.J.U. Comercio e Beneficiamiento de Frutas y Verduras y Otros s/ Sumario”. Por tal motivo el agravio se torna abstracto, aún cuando vuelvo a reiterar que la adopción de la tasa general de créditos del Banco de la Nación que incluye muchas líneas subsidiadas y por ende por debajo del índice inflacionario, no se corresponde con la idea de acordar una herramienta que permita atender el problema de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y al mismo tiempo, un plus por la renta que debe reconocerse al capital durante la mora.- En tal sentido, el Interés que percibe el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones ordinarias de descuento que fue el admitido por la Corte Suprema de la Nación, entre otros pronunciamientos, en fallos 317:1921, parece mucho más adecuado a los argumentos que se expusieran en “Loza Longo” y más aún, cuando el recrudecimiento de la inflación y circunstancias económicas de fines del pasado año y principio del corriente, amplían la brecha entre el índice de envilecimiento del signo monetario y la tasa de interés adoptada. No obstante, la ausencia de un planteo al respecto, me lleva a que en observancia al principio rector de congruencia no considere otras variables en el caso en examen.- Cierto que tal tasa de interés es la prevista para las obligaciones dinerarias y en consecuencia es la que aplicaremos a partir de la sentencia, mas para las deudas de valor corresponde aplicar la tasa del 8% desde el hecho -oportunidad en que nace la obligación no dineraria- tal como se expone en los considerandos de la sentencia que fija doctrina legal al respecto y venimos remarcando desde mucho tiempo.- 7.7.- En cuanto al agravio por daño moral, si vemos los antecedentes que se traen, incluido el de esta misma cámara, resulta sin duda que la indemnización fijada es sensiblemente más baja, alterándose notoriamente así la pauta genérica seguida desde el citado precedente “Painemilla c/ Trevisán” (Jurisprudencia Condensada, T°X, pág. 52).- Es más, hay factores que deben llevarnos, más allá de los ya expuestos -como el del nuevo orden que da más preminencia a la persona y busca su protección mediante las acciones de daño por sobre la penal en que se organizaba el viejo orden-, a aumentar la indemnización en el caso por sus particularidades. En tal sentido remarco que mientras que en los dos precedentes que se citan los hijos no convivían con el padre quien incluso estaba preso en virtud de un hecho penal, en el que nos ocupa si vivían con su madre y debieron mudarse de localidad, con un importante desarraigo, cambio de escuelas, compañeros y amigos.- Lo bajo de la idemnización concedida surge también en cierto modo hasta de la ausencia de agravio al respecto por parte de los demandados, ya que el hecho que no hayan estos cuestionado el monto reconocido cuando de todas formas se quejaron por la indemnización en su integridad, si hubiera alguna posibilidad de considerar altos los valores acordados, es de suponer que hubieren hecho el planteo subsidiario respectivo, el que en modo alguno podría agravar por ello lo atinente a las costas.- Estimo por consiguiente prudente acordar en concepto de daño moral para cada uno de los actores, la suma de $ 500.000.- a valores de esta sentencia, a los que se le agregará al igual que respecto del anterior rubro, intereses del 8% anual desde el acaecimiento del hecho hasta la fecha de la presente sentencia y desde esta fecha hasta su efectivo pago, la tasa activa cartera general del Banco de la Nación Argentina, conforme doctrina de los autos “Loza Longo”.- 7.8.- En relación a los intereses de los tratamientos psicológicos que se mantienen, corresponderá hacer aplicación de la doctrina emergente de “Loza Longo” y, en consecuencia, desde la fecha indicada en la sentencia de grado hasta el 27 de mayo de 2010 se aplicará la denominada tasa Mix y de allí hasta su efectivo pago, la tasa activa cartera general del Banco de la Nación Argentina.- 8.- Habiéndose modificado los importes de la condena, corresponde realizar una nueva regulación cuyo pago estará a cargo de las partes demandadas y citadas en garantía, en la que se atenderá lo dispuesto por el artículo 77 del CPCyC y en tal sentido, teniendo en cuenta el resultado, calidad y extensión de la labor profesional junto con las demás pautas de valoración previstas en el artículo 6 de la ley G 2212, las etapas cumplidas por los distintos profesionales, el carácter de apoderado en su caso (art. 10), sobre un monto base de $ 4.663.000.-, y tomando la escala del artículo 8 de dicha ley, propongo se regulen: los honorarios del Dr. Juan Francisco ALBERDI en la suma de $ 914.000.-, los del Dr. Hugo Raúl EPIFANIO en la suma de $ 108.000.-, los del Dr. Justo Emilio EPIFANIO en la suma de $ 135.000.-, los del Dr. Joaquín Nicolás GARRO en la suma de $ 135.000.-, los del Dr. Martín SANCHEZ en la su suma de $ 108.000.-, los del Dr. José María MUÑOZ en la suma de $ 270.000.-, los del Dr. José Ricardo MENA en la suma de $ 54.000.-, los del Dr. Jorge Ernesto MENA en la suma de $ 326.000.-, los del Dr. Víctor Enrique ROMANO en la suma de $ 46.000.-, los del Dr. Roberto Mario NAVARRO en la suma de $ 116.000.-, los del perito médico Dr. José Ernesto SORBERA en la suma de $ 125.000.-, y los de la perito psicóloga Lic. María Cecilia BARRESI en la suma de $ 16.000.- Por la labor en segunda instancia, teniendo en cuenta también el resultado, así como la labor desplegada por los profesionales y las demás pautas de valoración previstas por el artículo 6 de la ley G 2212 y la escala del art. 15 de la misma, propongo se regulen los honorarios del Dr. Juan Francisco ALBERDI en la suma de $ 319.900.-, los del Dr. Justo Emilio EPIFANIO en la suma de $ 113.500.-, los del Dr. Ariel Alberto Balladini en la suma de $ 113.500.- y los del Dr. Carlos Julio Schmidt en $ 71.500.- Agrego que los tres primeros profesionales actuaron en el doble carácter y alegaron sobre el mérito de la prueba en segunda instancia.- Asimismo propongo se regulen los honorarios de la Dra. María de los Ángeles Harris, que también integran las costas, en la suma de $ 32.000.- para lo que si bien tengo en cuenta que su informe ha sido de suma importancia para la solución de la controversia y aportó mayor información que la ya allegada por el Dr. Sorbera, actuó como consultora de parte y no perito designada de oficio, siendo por consiguiente su responsabilidad mucho menor. De cualquier modo, teniendo en cuenta lo señalado en principio y la importancia económica de la litis, la suma a retribuir considero que no podría ser inferior a la señalada.- 10.- Resumiendo entonces, propongo al Acuerdo: I.- Rechazar los recursos interpuestos por las demandadas y aseguradoras citadas en garantía, confirmando la sentencia de primera instancia en lo que a atribución de la responsabilidad respecta, así como lo atinente al reconocimiento de asistencia psicológica cuyo importe se mantiene modificándose solo los intereses; II.- Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, incrementando los rubros indemnizatorios valor vida y daño moral que se establecen a la fecha de esta sentencia en la suma de $ 4.644.000.-; III.- Las costas en ambas instancias se imponen a las demandadas y aseguradoras que han recurrido (art. 68 CPCyC), quienes deberán satisfacer los importes de condena dentro de los diez días de notificada la presente, con más las costas e intereses que en cada caso se han determinado; IV.- Por la labor en primera instancia regular los honorarios del Dr. Juan Francisco ALBERDI en la suma de $ 914.000.-, los del Dr. Hugo Raúl EPIFANIO en la suma de $ 108.000.-, los del Dr. Justo Emilio EPIFANIO en la suma de $ 135.000.-, los del Dr. Joaquín Nicolás GARRO en la suma de $ 135.000.-, los del Dr. Martín SANCHEZ en la su suma de $ 108.000.-, los del Dr. José María MUÑOZ en la suma de $ 270.000.-, los del Dr. José Ricardo MENA en la suma de $ 54.000.-, los del Dr. Jorge Ernesto MENA en la suma de $ 326.000.-, los del Dr. Víctor Enrique ROMANO en la suma de $ 46.000.-, los del Dr. Roberto Mario NAVARRO en la suma de $ 116.000.-, los del perito médico Dr. José Ernesto SORBERA en la suma de $ 125.000.-, y los de la perito psicóloga Lic. María Cecilia BARRESI en la suma de $ 16.000.-; V.- Por la labor en segunda instancia, regular los honorarios del Dr. Juan Francisco ALBERDI en la suma de $ 319.900.-, los del Dr. Justo Emilio EPIFANIO en la suma de $ 113.500.-, los del Dr. Ariel Alberto BALLADINI en la suma de $ 113.500.-, los del Dr. Carlos Julio SCHMIDT en $ 71.500.- y los de la Dra. María de los Ángeles Harris, en la suma de $ 32.000.- Así voto.- EL SR. JUEZ DR. VICTOR DARIO SOTO DIJO: Que compartiendo los fundamentos expuestos por el Dr. MARTINEZ, VOTO EN IGUAL SENTIDO.- EL SR. JUEZ DR. NELSON WALTER PEÑA DIJO: Que atendiendo a la coincidencia de opinión de los dos primeros votantes, se abstiene de emitir su opinión (art.271 C.P.C.).- Por ello, y en mérito al Acuerdo que antecede, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería, R E S U E L V E: I.- Rechazar los recursos interpuestos por las demandadas y aseguradoras citadas en garantía, confirmando la sentencia de primera instancia en lo que a atribución de la responsabilidad respecta, así como lo atinente al reconocimiento de asistencia psicológica cuyo importe se mantiene modificándose solo los intereses; II.- Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, incrementando los rubros indemnizatorios valor vida y daño moral que se establecen a la fecha de esta sentencia en la suma de $ 4.644.000.-; III.- Las costas en ambas instancias se imponen a las demandadas y aseguradoras que han recurrido (art. 68 CPCyC), quienes deberán satisfacer los importes de condena dentro de los diez días de notificada la presente, con más las costas e intereses que en cada caso se han determinado; IV.- Por la labor en primera instancia regular los honorarios del Dr. Juan Francisco ALBERDI en la suma de $ 914.000.-, los del Dr. Hugo Raúl EPIFANIO en la suma de $ 108.000.-, los del Dr. Justo Emilio EPIFANIO en la suma de $ 135.000.-, los del Dr. Joaquín Nicolás GARRO en la suma de $ 135.000.-, los del Dr. Martín SANCHEZ en la su suma de $ 108.000.-, los del Dr. José María MUÑOZ en la suma de $ 270.000.-, los del Dr. José Ricardo MENA en la suma de $ 54.000.-, los del Dr. Jorge Ernesto MENA en la suma de $ 326.000.-, los del Dr. Víctor Enrique ROMANO en la suma de $ 46.000.-, los del Dr. Roberto Mario NAVARRO en la suma de $ 116.000.-, los del perito médico Dr. José Ernesto SORBERA en la suma de $ 125.000.-, y los de la perito psicóloga Lic. María Cecilia BARRESI en la suma de $ 16.000.-; V.- Por la labor en segunda instancia, regular los honorarios del Dr. Juan Francisco ALBERDI en la suma de $ 319.900.-, los del Dr. Justo Emilio EPIFANIO en la suma de $ 113.500.-, los del Dr. Ariel Alberto BALLADINI en la suma de $ 113.500.-, los del Dr. Carlos Julio SCHMIDT en $ 71.500.- y los de la Dra. María de los Ángeles Harris, en la suma de $ 32.000.- Regístrese, notifíquese y vuelvan.- GUSTAVO A. MARTINEZ VICTOR D. SOTO JUEZ DE CAMARA PRESIDENTE NELSON W. PEÑA JUEZ DE CAMARA (EN ABSTENCION) Ante mi: PAULA CHIESA SECRETARIA L |
| Dictamen | Buscar Dictamen |
| Texto Referencias Normativas | (sin datos) |
| Vía Acceso | (sin datos) |
| ¿Tiene Adjuntos? | NO |
| Voces | No posee voces. |
| Ver en el móvil |