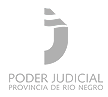Fallo Completo STJ
| Organismo | SECRETARÍA LABORAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LABORAL STJ Nº3 |
|---|---|
| Sentencia | 100 - 01/10/2008 - DEFINITIVA |
| Expediente | 21494/06 - GOMEZ SALGADO HECTOR C/ ZETONE Y SABBAG S.A. S/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY |
| Sumarios | Todos los sumarios del fallo (10) |
| Texto Sentencia | ///MA, 1° de octubre de 2008.- -----Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores Alberto Italo BALLADINI, Víctor Hugo SODERO NIEVAS y Roberto H. MATURANA –por subrogancia- con la presencia del señor Secretario doctor Gustavo GUERRA LABAYEN, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “GOMEZ SALGADO HECTOR C/ ZETONE Y SABBAG S.A. S/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY” (Expte Nº 21494/06-STJ), elevados por la Cámara del Trabajo de la IIa. Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de Gral. Roca, con el fin de resolver el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 230/240 vlta. por la parte actora, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden de sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C U E S T I O N E S- - - - - - - - - - - - -----1ra.- ¿Es fundado el recurso?- - - - - - - - - - - - - - ------2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -V O T A C I Ó N- - - - - - - - - - - - A la primera cuestión los señores Jueces doctores Alberto I. BALLADINI y Víctor H. SODERO NIEVAS dijeron:- - - - - - - - - - -----1.- Vienen las presentes actuaciones a nuestro voto a raíz del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora a fs. 230/240 vlta. contra la sentencia dictada a fs. 219/226 por la Cámara del Trabajo de la IIa. Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de Gral. Roca, que -en lo que aquí interesa- rechazó la demanda en cuanto reclamaba la indemnización por despido del art. 76 incs. a y b del RNTA y declaró abstracto el tratamiento de los agravamientos de los arts. 2 de la ley 25323 y 16 de la ley 25561.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Para decidir de ese modo, el grado partió de considerar // ///-2- que el despido había sido decisión del trabajador, quien lo comunicó mediante instrumento que obra a fs. 8, fundado en las siguientes causales: “despido verbal del Sr. Barrales”; “dichos del capataz Ríos [de] que no podía continuar las tareas en chacra 245”, y “falta de contestación al telegrama 12443875”, instrumento este mediante el cual el trabajador había intimado a la empresa para que le aclarara su situación laboral bajo apercibimiento de accionar en sede judicial.- - - -----Luego de analizar el primer motivo de injuria, y con base en la valoración de las pruebas producidas (especialmente absolutoria y testimonial), la Cámara llegó a la conclusión de que el despido verbal invocado por el actor en su comunicación rescisoria en realidad no había existido.- - - - - - - - - - - -----Al analizar la segunda causal, que expresamente consideró ligada con la anterior, el Tribunal de grado reprodujo los dichos del testigo Ríos y concluyó que “en este hecho también se evidencia que el capataz no tuvo otra función que informar sobre el traslado del actor a otra chacra, sin que con ello se tomara otro tipo de atribución y menos que lo despidiera” (sic fs. 222).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Finalmente, con respecto al último agravio -falta de contestación del telegrama por él remitido-, consideró que si bien la accionada incumplió con su deber de responder lo requerido, pues no extremó los recaudos para que su contestación llegara a destino, en el caso concreto la sola incontestación no habría de justificar el autodespido, “por cuanto como se ha acreditado no existió el despido verbal atribuido a Barrales y a Ríos” (fs. 222).- - - - - - - - - - - -----Concluyó, en definitiva, que no se acreditó la justa causa del despido, por lo que éste valía como extintivo pero sin causa y, por tanto, no indemnizable.- - - - - - - - - - - - - - -----2.- Contra lo así resuelto se alzó la parte actora mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley // ///-3- obrante a fs. 230/240 vlta. En su libelo recursivo alega violación a los arts. 57 y 241 de la LCT y 387 del CPCCm; arbitrariedad y violación del principio de congruencia.- - - - -----Tras hacer sus propias consideraciones sobre la audiencia de debate y, en particular, sobre la prueba oral producida, el recurrente rechaza la afirmación de los sentenciantes cuando dicen que “el despido fue decisión del trabajador” y manifiesta que lo cierto es que la negativa a darle trabajo al actor en la misma chacra donde normal y habitualmente se había desempeñado -lo que lo colocaba en la situación de que si quería conservar el empleo debía ir a otro lugar sin importar ni considerar su derechos- ponía al descubierto la clara intención de la empresa de prescindir de los servicios de su empleado, a lo que agrega que la decisión del pretendido cambio del lugar de tareas fue inconsulta, caprichosa e injustificada.- - - - - - - - - - - - -----Alega violación del art. 424 del CPCCm, aplicable en virtud de lo establecido en el art. 55 de la ley 1504, respecto de la valoración de la prueba confesional efectuada por la Cámara, pues entiende que la sola confesión no acredita el extremo que se pretende probar cuando del resto de las pruebas surgen variantes que denotan interpretaciones en contrario.- - -----Refiere asimismo violación del art. 243 de la LCT, toda vez que -a su entender- de las pruebas surge que el comportamiento por parte de la demandada fue inequívoco en el sentido de dar por extinguida la relación laboral -negativa de trabajo en la chacra en la cual el actor se había desempeñado por más de 27 años-. En este sentido, aduce que hubo mala fe por parte de la demandada, pues como no tenía causa para justificar su decisión de prescindir de los servicios del actor, montó el escenario del despido verbal y dejó que el actor tomara la iniciativa con sus intimaciones, cuando en realidad debió haber comunicado formalmente la variación de las condiciones de trabajo, recién invocada al momento de /// ///-4- contestar la demanda.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Manifiesta que la incongruencia empaña todo el fallo cuestionado, pues ha quedado acreditado que la decisión de romper el vínculo laboral fue de la demandada, quien obligó al actor a invocar un despido de tipo indirecto ante la negación de trabajo comunicada por personal jerárquico de la empresa y ante la falta de contestación de la requisitoria del actor. Agrega que en el contrato de trabajo rige el principio de continuidad laboral, pero si una de las partes, en este caso la demandada, hace negación de trabajo, la única solución posible para el obrero es la de constituirse y colocarse en situación de despido y accionar legalmente en consecuencia.- - - - - - - -----3.- En primer término, es necesario dejar sentado que la materia sustancial del “sub examine” remitiría a examinar el acierto o error de la Cámara en la apreciación de una cuestión eminentemente fáctica y circunstancial, tal como es dilucidar si ha existido o no injuria para justificar el despido indirecto en que se colocó el actor, materia que se encuentra usualmente exenta de censura en casación, salvo el excepcional supuesto de absurdidad en la apreciación y valoración de dichos extremos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Sin embargo, en el caso de autos se advierten vicios en el razonamiento del grado que afectan necesariamente la motivación de la sentencia y que se traducen en el defecto de “falta de fundamentación” del fallo, tópico que a su vez remite a una exigencia de orden constitucional vinculada con la garantía del debido proceso y la defensa en juicio. Es que los principios lógicos integran el orden constitucional de nuestro país (Olsen A. Ghirardi y otros: “Teoría y práctica del razonamiento forense”, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, págs. 17, 23) y, por ende, generan un control de logicidad de las resoluciones judiciales que debe ejercitarse en todas las instancias.- - - - - - - - - - - - - - - - - - /// ///-5- En ese marco de excepcionalidad habrá de ser analizado el presente caso, pues existen serias objeciones para cuestionar la estructura del razonamiento sentencial y su validez como acto jurisdiccional.- - - - - - - - - - - - - - - -----En el caso en examen, el autodespido se fundó en tres causales que, a poco que se analice el fallo de Cámara, han sido reducidas por éste a sólo una.- - - - - - - - - - - - - - -----En efecto, con fecha 28.02.05 el actor remitió el telegrama obrante a fs. 9 que textualmente expresa: “Intimo a usted que en el plazo de 48 horas aclare situación laboral ya que fui despedido de palabra por el Sr. Barrales -recorredor-, caso contrario accionaré judicialmente ante los organismos que corresponden...”. Al no haber obtenido respuesta, en fecha 02.03.05 el trabajador envió el telegrama obrante a fs. 8 que dice: “Atento despido verbal del Sr. Barrales, en carácter de recorredor de la firma, los dichos del capataz Humberto Ríos que no podía continuar mis tareas en chacra 245 y falta de contestación TCL 12443875, hago efectivo apercibimiento considerándome despedido sin justa causa. Consecuencia intimo 2 días hábiles abone indemnización por antigüedad, incremento de ley, SAC y vacaciones proporcional, indemnización especial ley 25561 y 25323 art. 2 y diferencia haberes período no prescripto relación laboral, apercibimiento iniciar acción judicial...” (sic).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----De la simple lectura de los considerandos de la sentencia de Cámara surge que, sobre la base de los hechos y la prueba oral producida en la audiencia de vista de causa, el a quo tuvo por inexistente la primera causal rescisoria invocada por el actor –despido verbal-, determinación que –atento a su propia naturaleza- no resulta susceptible de ser revisada en esta instancia extraordinaria.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Por su parte, el mismo Tribunal de grado tuvo por probada la segunda causal invocada -dichos del capataz Ríos de que /// ///-6- no podía continuar las tareas en chacra 245-, pero en vez de valorar si esa injuria –en sí misma considerada- tenía o no entidad suficiente para justificar el autodespido (es decir, si la decisión del traslado entrañaba un ejercicio regular o abusivo del “ius variandi”), se sirvió de ella para reafirmar su conclusión anterior en el sentido de que no había mediado despido verbal. Dicho en otros términos, según el razonamiento seguido por la Cámara, si el capataz se limitó a informarle al actor la decisión empresaria de trasladarlo a trabajar a otra chacra, entonces no hubo despido verbal de su parte. Lo así afirmado viola, al menos, el principio lógico de razón suficiente, que obligaba al juez a otorgar un fundamento que no fuera meramente aparente ni expresara un “sofisma consecuente” que se construye como si hubiera relación recíproca entre hechos (traslado y despido verbal) que no la tienen desde el punto de vista de sus eventuales consecuencias, puesto que cada uno, independientemente del otro, potencialmente podría haber tenido aptitud para constituirse en causal del autodespido.- - -----Tampoco concuerdo con el tratamiento dado por la Cámara a la tercera causal ni con su conclusión en el sentido de que no le haya acarreado ningún perjuicio a la empresa la falta de contestación del telegrama mediante el cual el actor la intimaba para que le aclarase su situación laboral. En este punto, la Cámara expresa que si bien la falta de contestación a un requerimiento supone una violación al principio de buena fe y lleva como castigo una presunción en contra del empleador, en el presente caso la sola incontestación no alcanza para justificar el autodespido, pues se ha acreditado que no existió el despido verbal atribuido a Barrales y a Ríos.- - - - - - - - –----Advertimos aquí una cierta simplificación en la valoración de las implicancias jurídicas derivadas del silencio del empleador. Naturalmente que si se trata, por ejemplo, de la falta de contestación a un telegrama en el que un trabajador // ///-7- intima para que se le abonen diferencias salariales derivadas de la aplicación de un determinado rubro, y en el juicio posterior por cobro de ese crédito computa el silencio del empleador como reconocimiento de su derecho, este último podrá válidamente destruir tal presunción con los argumentos y las pruebas de que intente valerse. Pero si el empleador es interpelado telegráficamente para que aclare la situación laboral de un trabajador que invoca haber sido despedido verbalmente por un empleado jerarquizado de la firma, el silencio de aquél puede inducir a error al dependiente, quien, frente a ello, puede tomar la iniciativa de dar él mismo por extinguido el contrato.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----En tales condiciones, es de toda evidencia que no ponderar el supuesto error de procedimiento del obrero en la extinción del contrato de trabajo expresa de un modo claro un error “in cogitando” del juez, ya que omitió valorar una circunstancia gravitante para la resolución del conflicto. Ello se agrava aun más por las consecuencias que se derivan de la extinción del contrato para ambas partes en un caso como éste, en el que al momento de darse por despedido el trabajador tenía sesenta y cuatro años de edad (ver fs. 1) y veintiséis años y cuatro meses de antigüedad en el empleo (ver certificación de servicios de fs. 61/72). No haberlo hecho también produce un defecto de motivación en la sentencia que priva de eficacia al principio protectorio y a la tutela que emerge del art. 14 bis de la Const. Nacional (Raúl Eduardo Fernández, “Control de logicidad (vías impugnativas aptas)”, en Olsen Ghirardi et al., op. cit., pág. 121).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----De seguir el razonamiento de la Cámara llegaríamos a la conclusión de que el trabajador se desvinculó sin ningún motivo cuando solamente le faltaba un año para obtener su jubilación ordinaria, lo cual no se condice con su voluntad que era extinguir con causa el contrato de trabajo (por considerar /// ///-8- lesivo su traslado a prestar servicios a otra chacra), y con el derecho consiguiente a las indemnizaciones por preaviso y antigüedad. Además, en Derecho Laboral no se puede invocar la doctrina de los actos propios cuando están directamente enfrentados con el principio protectorio, pues sería contrario al más elemental principio de justicia interpretar la conducta del trabajador en contra de sus propios intereses, con un daño irreparable a su propia persona.- - - - - - - - - - - - - - - - -----Es indudable que, frente a la especulación mezquina o circunstancial de una pretensión de resarcimiento indemnizatorio y el aniquilamiento de su propia fuente de trabajo cuando se hallaba en ciernes el beneficio previsional, ha de preferirse una interpretación que armonice la totalidad de los intereses en juego. En este sentido encontramos que, de no aplicarse este principio corrector de justicia para resolver el caso concreto, se impondría el razonamiento de la Cámara estrictamente apegado a las formas del acto extintivo, favoreciendo incausadamente la posición de la empleadora al considerar legítimo el acto de extinción del contrato de trabajo y, como consecuencia de ello, liberarla del pago de cualquier suma de dinero en concepto de indemnización. Del otro lado, tampoco podría esperarse un comportamiento especulativo o disvalioso del empleador, a raíz del cual, faltando solamente un año para llegar a la extinción normal del contrato de trabajo por vía del instituto previsto en los arts. 64 inc. e) y 72 de la ley 22248 -similares al art. 252 de la LCT-, se viera de pronto obligado a sufragar una importante suma de dinero en concepto de indemnizaciones que él tampoco ha querido, porque sería ir en contra de sus propios intereses.- - -----En tales condiciones, se requiere encontrar una solución integradora frente a un caso no previsto por el legislador, para lo cual será menester recurrir a los principios generales del derecho, en particular al de la buena fe al momento de /// ///-9- operarse la extinción del contrato de trabajo (art. 63 LCT), lo que impide, según nuestro punto de vista, que el empleador y el trabajador puedan obtener ventajas o sufrir perjuicios de tipo económico que no se correspondan estrictamente con actos expresados libremente conforme con su voluntad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Si el caso de autos no puede resolverse por aplicación del principio de conservación del contrato previsto en el art. 10 de la LCT, que establece claramente que en todo supuesto de duda rige el principio de continuidad o subsistencia del contrato, y se decide la cuestión conforme con el principio de congruencia (atento a las posiciones asumidas por las partes), las cuestiones que pudieran aparecer dudosas deberían hallar una solución estrictamente de derecho, es decir, la que contempla el art. 11, donde el juzgador encontrará los principios de interpretación y aplicación de la ley, que además de los procesos de integración normativa normal (art. 16 del Código Civil) establece los específicos del contrato de trabajo, que son los de la justicia social, los generales del derecho del trabajo, la equidad y la buena fe.- - - - - - - - - -----Descartamos la violación a la buena fe, por cuanto entendemos que ambas partes actuaron de acuerdo con ella, y descartamos también la equidad, porque no estamos desplazando la aplicación de ninguna norma stricto sensu, ni corrigiendo alguna situación de injusticia notoria que derive de la aplicación de una norma, ni tampoco corrigiendo los efectos no queridos ni deseados por el legislador. Siguiendo a Abelardo F. Rossi (“Aproximación a la justicia y a la equidad”, Ediciones de la Universidad Católica Argentina, Nº 18, págs. 124 y sgte.) encontramos que “en la epiqueya stricto sensu, en cambio, se trata sí de la solución de un caso concreto pero decidido a pesar o en contra de lo dispuesto en el texto expreso de una ley positiva, con el fin de salvar ahí el principio supremo // ///-10- de todo el orden jurídico: el valor justicia o la ratio iustitiae como lo llama Santo Tomás […] La equidad stricto sensu consiste, pues, en evitar que ateniéndose a la literalidad del texto justo, expreso y claro de la ley se cometa, en un caso concreto, una flagrante injusticia contra una persona o contra el bien común, dos de los valores supremos de todo el orden jurídico”. Quedan pues, en consecuencia, los principios generales del derecho, cuyo punto de partida, en esta materia, son el principio protectorio y, como corolario de él, el de irrenunciabilidad de los derechos (art. 12 LCT) y, en términos generales, el de indemnidad.- - - - - - - - - - - - - -----Si los principios generales impregnan todo el derecho y se encuentran implícitamente reconocidos en la norma que integran, y constituyen además, como se ha dicho con acierto, la atmósfera en que se desarrolla la vida, el oxígeno que respiran las normas, no se discute que dichos principios sirven para orientar la interpretación de éstas, pero además son fuente formal y subsidiaria del derecho, lo cual garantiza que el juez pueda resolver todos los casos aun cuando ni la ley ni la costumbre contemplen la situación planteada (véase Fernández Madrid, “Tratado Práctico de Derecho del Trabajo”, 3ra. ed., Tº 1, págs. 206, 207, 211, 214).- - - - - - - - - - - - - - - - - -----En el caso que estamos resolviendo, el principio ordenador por excelencia es, a nuestro entender, el principio de justicia, que ha sido positivizado de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (vid. Horacio de la Fuente: “Los Principios Generales del Derecho”, JA Fascículo 6, 2000-III y los precedentes de la Corte que cita: “VALDEZ, José”, LL 1976-D-247 y “VIEYTES DE FERNÁNDEZ”, LL 1976-D-241, y los más recientes en los casos “AQUINO”, del 21/09/04, especialmente consid. 4º y 7º, y “VIZZOTI”, del 14/09/04), pues su fuente inmediata es el Preámbulo en cuanto manda “afianzar la justicia”, y que se /// ///-11- traduce en el lenguaje actual de la Corte en la invocación a los principios de cooperación, solidaridad y justicia, normativamente comprendidos en la Constitución Nacional. Consecuente con ello, también ha dicho la Corte que “los jueces, en cuanto ministros de la ley, servidores del derecho para la realización de la justicia que puede alcanzarse con resoluciones positivamente valiosas derivadas razonadamente del ordenamiento jurídico vigente (Fallos 311:1937), deben ponderar cuidadosamente aquellos principios constitucionales a fin de evitar que la aplicación mecánica e indiscriminada de una norma aislada del contexto de la disposición que reglamenta conduzca a prescindir de la preocupación por arribar a una decisión objetivamente justa en el caso concreto, lo cual iría en desmedro del propósito de afianzar la justicia enunciada en el preámbulo de la Constitución Nacional” (Bidart Campos, “Tratado Elemental de Derecho Constitucional”, Ediar, Tº 2, pág. 319). En línea con lo antedicho, en el precedente sentado en la causa “VERA BARROS” (LL 1995-A-22) sobre una cuestión de naturaleza previsional, la Corte agregó que “el rigor de los razonamientos lógicos debe ceder ante la necesidad de que no se desnaturalicen jurídicamente los fines que los inspiran, fines éstos que, en lo esencial, consisten en cubrir los riesgos de subsistencia”, lo que también resulta aplicable en el caso de autos, habida cuenta de que en el fondo las indemnizaciones previstas en la LCT tienen la misma finalidad esencial y que se trata, en el caso concreto, de un trabajador que al momento de operarse la extinción del contrato tenía sesenta y cuatro años de edad (en igual sentido, aunque invocando la arbitrariedad del acto administrativo y la irrevocabilidad de las pensiones alimentarias, la Corte resolvió favorablemente la petición en autos “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Alvez, María Cristina c/Poder Ejecutivo Nacional y otros” fallado el 30.05.06, DJ 04.10.06, pág. 352; véase también lo // ///-12- fallado en la causa “Bramajo, Hernán J. s/ Recurso de hecho”, del 12.09.96, especialmente consid. 6 y 14, LL 1996-E-411).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----A su vez, si el principio de justicia responde intrínsecamente al de justicia social y es, como dijimos, el punto de partida del principio protectorio, la primera conclusión que sacamos es que el trabajador no puede quedar sin ningún tipo de reparación, porque es deber armonizar los derechos y los intereses generando en este caso una indemnización razonable, es decir, justa, porque, al decir de Francisco Linares, “razonabilidad es el moderno nombre de la justicia en sentido estricto, pues, razonabilidad equivale a justicia” (autor cit., “La razonabilidad de las leyes”, Ed. Astrea, 1970, pág. 35. Una reinterpretación de este principio se encuentra en la obra de Juan Cianciardo, “El principio de razonabilidad”, Ed. Ábaco, donde se parte de la Constitución de los EEUU y específicamente de la Enmienda XIV -págs. 32 y 57- aunque se desarrolla el concepto desde un lenguaje europeísta, ya que se emplea como equivalente la palabra “proporcionalidad”).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----En consecuencia, proponemos que se resuelva la cuestión reconociendo la mitad de la indemnización por antigüedad prevista en el art. 76 inc. a) de la ley 22248, con más el incremento del inc. b), porque aunque reconocemos buena fe de ambas partes no se puede dejar al trabajador sin una reparación justa. Es por ello que al decidir a través de los principios y con la función normativa integradora que le hemos asignado (Alfonso Santiago (h), “Bien común y derecho constitucional”, Ed. Ábaco, págs. 255/256) entendemos haber construido una solución para el caso concreto, a la vez que haber evitado los efectos negativos de una solución notoriamente injusta.- - - - -----Esta idea de la justicia del caso concreto también se enmarca en la regla que tiene elaborada nuestra Corte acerca // ///-13- de la función de los jueces, cuando ordena en cada sentencia alcanzar la solución objetivamente justa para el caso (Fallos 302:1284). Esta recta determinación de lo justo “in concreto”, que la Corte pone como función de hacer justicia (caso “Oilher, Carlos, c/ Arenillas, Oscar A., del 23 de diciembre de 1980) se encadena con otra afirmación mucho más antigua, en la que –con marcada reiteración- ha venido diciendo que la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa como de la judicial (Fallos, 249-37). En el famoso caso “Perez de Smith, Ana M. y otros”, fallado el 21 de diciembre de 1978, la Corte aseveró que la plenitud del estado de derecho no se agota en la sola existencia de una adecuada y justa estructura normativa general, sino que exige esencialmente la vigencia real y segura del derecho en el seno de la comunidad, y, por ende, la posibilidad de hacer efectiva la justiciabilidad plena de las transgresiones a la ley y de los conflictos jurídicos. Dos años después, en el caso resuelto el 6 de noviembre de 1980, bajo la sigla “S. y D., C. G.”, que versaba sobre la autorización para que una hermana menor de dieciocho años donara un órgano con destino a ser transplantado a un hermano en peligro de muerte, el tribunal afirmaba que estaba comprometido a ponderar cuidadosamente las excepcionales circunstancias de la causa para evitar que la aplicación mecánica e indiscriminada de la norma condujera a vulnerar derechos fundamentales de la persona y a prescindir de la preocupación por arribar a una decisión objetivamente justa para el caso concreto. Ello –añadía- iría en desmedro del propósito de afianzar la justicia enunciada en el preámbulo de la constitución, propósito al que denominaba liminar y de por sí operativo (Germán J. Bidart Campos, “Valor Justicia y Derecho Natural”, Ediar, págs. 216/217).- - - - - - - - - - - - -----Finalmente resta señalar que, atento al especial modo /// ///-14- como se resuelve, habrán de rechazarse los agravamientos indemnizatorios fundados en los arts. 16 de la ley 25561 y 2 de la ley 25323. El primero, pues queda de manifiesto que, según la apreciación que realiza el Tribunal, no estamos en presencia de un caso en el que haya mediado una intención deliberada de privar al trabajador de su empleo (doctr. STJ in re: “IGLESIAS”, Se. Nº 100 del 06.07.05) y, el segundo, porque el tránsito por la instancia judicial, lejos de haber tenido una finalidad meramente dilatoria, significó la ocasión para que –según lo entendemos- se pudiera alcanzar una solución de justicia para el caso concreto (doctr. STJ in re: “ORTIZ”, Se. Nº 92 del 13.09.06; “AZÓCAR”, Se. Nº 118 del 28.11.06; “FERRADA”, Se. Nº 21 del 15.03.07, entre otros). NUESTRO VOTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Obiter dictum el señor Juez doctor Víctor H. SODERO NIEVAS dijo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----A mayor abundamiento, nuestra concepción jusfilosófica transita sobre la base de la filosofía clásica y de las premisas que de allí devienen, sobre todo la construida por el realismo jurídico tal como lo explica Carlos Massini (“El realismo jurídico”, Abeledo Perrot, 1978, cap. III y sgte., pág. 73, 109, 126/137), y la sentencia que dictamos es una creación de la prudencia jurídica, también siguiendo la terminología del autor citado y particularmente lo que se dice en el prólogo que escribió Georges Kalinowsky y en los capítulos III, IV y V (págs. 43, 47, 49, 54, 57, 59, 61, 63, 66 y 69/71). Otras escuelas jusfilosóficas como el realismo nórdico, que trabajan la idea de justicia y el derecho positivo, expresan, en síntesis, lo siguiente: “el desacuerdo entre el derecho formalizado y la exigencia de equidad se hace más aparente cuando tiene lugar un desarrollo social sin que la legislación haya ajustado las normas a las nuevas condiciones. Se siente entonces una particular necesidad de decisiones /// ///-15- contrarias al derecho formal. Al comienzo tales decisiones tendrán el carácter de equidad, precisamente porque no siguen reglas dadas, sino que surgen de una apreciación intuitiva de la situación concreta” (Alf Ross, “Sobre el Derecho y la Justicia”, Eudeba, 3ra. edición, 1ra. reimpresión, marzo de 2006, pág. 348).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Desde otro punto de vista, hay factores axiológicos en el proceso de interpretación y selección de los métodos jurídicos, tal como el que desde la escuela post-cossiana ha explicado en forma brillante el maestro Julio César Cueto Rúa al que me remito, en especial en su nota Nº 99, donde dice: “Trabajando con la noción aristotélica de justicia particular, Honore desarrolló y expandió su sentido, resultando de ello una noción de justicia social muy abarcadora y digna de mención. Dice \'el principio de justicia social reside en la idea de que todos los hombres tienen iguales pretensiones para todas las ventajas comúnmente deseadas y que de hecho son conducentes a la felicidad y perfección humana. Esto tiene dos aspectos principales: primero, la igualación de la condición del hombre en lo referente a los bienes principales, humanos e inanimados y que son los tres requisitos de una buena vida. Ello involucra a pretensiones iguales a la satisfacción de las necesidades de la vida misma como salud, comida, abrigo, etc. y también igualdad de oportunidades tanto para el trabajo como el esparcimiento. El segundo aspecto del principio social de justicia consiste en la aplicación del principio de no discriminación y de conformidad a la regla, esto asegura que lo acordado por la voluntad inicial no será seguidamente quitado\'” (“Factores axiológicos en el proceso de interpretación y de selección de los métodos jurídicos”, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, La Ley, junio de 2000, págs. 3/93).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Esto se debe enmarcar en los tres pares de valores /// ///-16- jurídicos que propone el autor, donde los valores positivos se corresponden con la solidaridad y la cooperación, y los valores negativos por exceso o por defecto son la masificación, el aislamiento y la falta de cooperación; pero también son valores positivos la paz y el poder, que se oponen a los valores negativos por exceso, como la opresión, y por defecto, como la discordia y la anarquía; y por último los valores positivos de seguridad y orden, que se enfrentan a los valores negativos por exceso, como el ritualismo, o por defecto, como la inseguridad y el desorden. Es decir que, para la traducción práctica del caso en la forma que lo ha interpretado la Cámara, el ritualismo es un valor negativo por exceso y entonces debe ser apartado en la valoración total, porque implica un impedimento para acceder a la justicia particular.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Conforme lo explica el mismo autor (pág. 83), hay dos maneras de considerar la injusticia. La primera se vincula con la forma como Platón percibía la justicia: la injusticia significa ausencia de equilibrio y la presencia de la discordia y la intrusión; es decir, no todos los valores positivos se realizan, o si están presentes hay un desequilibrio perturbador entre ellos. La segunda forma de considerar la injusticia se vincula con el valor negativo por defecto de la justicia particular; en este último sentido la injusticia significa arbitrariedad, discriminación irracional y falta de reconocimiento del comportamiento digno, todo lo cual tiende a debilitar las bases para el entendimiento social y pone en peligro a los restantes seis valores jurídicos positivos (solidaridad, cooperación, paz, poder, seguridad y orden).- - - -----Desde el punto de vista del pensamiento neoliberal, tal como lo ya ha apuntado Juan F. Linares (“Razonabilidad de las leyes”, Ed. Astrea, 2da. Edición actualizada, págs. 125/130), el mismo liberalismo ha contemplado expresamente este /// ///-17- principio de justicia, aun cuando principalmente en la primera etapa se trató de valores sociales expresados como cooperación, solidaridad y paz, mientras que en la segunda etapa se hizo hincapié sobre todo en el valor de la persona humana y de los derechos que de allí emergen. Según el autor citado, siguiendo las enseñanzas de la Corte americana, ya se habían usado criterios de selección y ponderación del principio de razonabilidad que eran también la expresión del principio de justicia; para decirlo más claramente, y como bien lo expresa Linares, “el problema de la razonabilidad de las leyes dejó de ser una cuestión de pura retórica y de remisión a viejos principios del jus-naturalismo para convertirse en una cuestión de juicio sobre los efectos sociales de la ley, fundados en estadísticas y otras fuentes de información acerca de los hechos sociales” (autor y op. cit., pág. 129).- - - - - - - - - -----Otros autores liberales neocontractualistas e igualitaristas como John Rawls (primero con “Teoría de la Justicia” -1971- y más tarde con “El liberalismo político” -1993-) han volcado su discurso a una concepción de la justicia vinculada con una democracia constitucional y expresada como equidad, retomando en cierta medida contenidos morales y con consensos superpuestos, lo cual, si bien tiene un propósito práctico, en los hechos no funciona como una justicia de equidad, sino más bien como un modelo político.- - - - - - - - -----La jurisprudencia de la Corte en esta materia está ligada en principio con la solución de cuestiones vinculadas con el estado de necesidad y emergencia y termina en la actualidad con la discusión de las cuestiones de bioética y derechos humanos, lo cual presupone un nuevo estudio y valoración de las fuentes (tal como lo dijo la Corte en “Simón”, LL 2005-E-331), que ya no se conforman con los viejos preceptos de formal y material sino que comprenden diversidad de fuentes que provienen del derecho internacional, del derecho consuetudinario o del /// ///-18- derecho interno, con una nueva dimensión de la justicia como valor, sin renegar de las reglas de equidad (tal como lo anticipó Guillermo Federico Hegel, “Filosofía del Derecho”, parág. 223), o sea de los propios criterios de justicia, como lo señala Goldschmidt (“Introducción a la filosofía del derecho”, 6ta. Ed. Depalma, págs. 286 y sgtes., 299 y sgtes., 382/386) y la remisión también a vieja jurisprudencia de la Corte (LL 99-315), la que debe entenderse reactualizada con los precedentes antes citados. Esto implica, al mismo tiempo, la aparición de nuevos problemas que el derecho debe solucionar, como el de la bioética, y las soluciones van a provenir, como se ha venido diciendo, en gran parte del derecho internacional, de los principios y de las reglas, sobre todo en la dimensión de los derechos humanos, cuya máxima expresión es la dignidad de la persona humana, pero también de la propia filosofía y del conocimiento interdisciplinario, con lo cual ya no bastará el saber del jurista sino que será necesario integrar el conocimiento científico y a su vez elaborar principios que conciernan a estas nuevas problemáticas y nuevas ramas del derecho, tal como ocurre con el derecho ambiental (Lorenzetti, Ricardo: “Teoría del Derecho ambiental”, La Ley, 2008, págs. 113 y sgtes.). La bioética y los derechos humanos también han incorporado específicamente el principio de justicia, aunque a veces se exprese, siguiendo las convenciones y tratados internacionales, como “pro homine” o “favor debilis” (Pedro F. Hooft, “Bioética y Derechos Humanos”, LexisNexis, 2004, págs. 47/53 y 70/80; José A. Mainetti, “Ética médica. Introducción histórica” e “Introducción a la filosofía de la medicina”, Quiron, La Plata, 1988).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Por su parte, Rodolfo L. Vigo (“Los Principios Jurídicos - Perspectiva Jurisprudencial”, Depalma, 2000) analiza exhaustivamente con una tipología adecuada a su pensamiento (cap. XII y XIII; págs. 95/135) distintos pronunciamientos /// ///-19- de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los que remitimos, de los que se debe destacar el precedente “Chocobar, Sixto Celestino” del 27.12.96 (Fallos 319:3241), porque a nuestro juicio es el que va a dar lugar a que se apliquen los principios en el sentido normativo integrativo, tal como surge del considerando 40 del voto de los doctores Belluscio, Petracchi y Bossert, que seguidamente transcribo: “Que aun cuando se admitiera, por vía de hipótesis, la existencia de alguna duda sobre si la ley 23.928 habría derogado la movilidad de los haberes reglamentada por el citado art. 53, correspondería resolver la cuestión negativamente por aplicación del principio in dubio pro justitia socialis, al cual la Corte ha reconocido rango constitucional” (autor y op. cit., pág. 114). También rescato, en función del principio de justicia, la modificación de esta jurisprudencia elaborada por la Corte en su actual integración en el precedente “SANCHEZ” (Fallos 328:2833).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Si bien es imposible tratar todas las cuestiones jusfilosóficas y los aportes de las distintas corrientes, parece importante mencionar a través de la obra crítica de Vigo (“Perspectivas iusfilosóficas contemporáneas”, Abeledo Perrot…) no sólo a Alf Ross, sino también a Hart, Bobbio, Dworkin y Villey, lo que no debe hacernos olvidar otros autores trascendentes como Kalinowski, Graneri, Geny, Viehweg, Engisch, Esser, Giuliani y sobre todo Perelman, sin perjuicio de lo que representó García Maines, Recaséns Siches y Del Vecchio, y en nuestro país Hernández, Alchourrón, Bulygin, Farrel, Atienza, Gioja, Nino, el ya citado Linares, Carlos I. Massini, Carlos Cossio, Ciuro Caldani y Genaro Carrió y autores modernos con sello propio como Renato Rabbi Baldi Cabanillas (Teoría General del Derecho, Ed. Ábaco, 2007, en particular cap. VII), lo que marca, a nuestro entender, un amplio arco de posibles soluciones a problemas como el aquí planteado y a los que /// ///-20- los jueces pueden recurrir para la solución de los casos concretos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Ha sido Perelman (“La lógica jurídica y la nueva retórica”, Ed. Cívitas, 1979, pág. 155) quien ha expresado: “la idea de razón, sobre todo en sus aplicaciones prácticas liga con lo que es razonable tener y tiene indiscutible lazos con la idea de sentido común […] Una noción característica en toda la teoría de la argumentación, analizada ya por Aristóteles, es la del lugar común. El lugar común es ante todo un punto de vista, un valor que hay que tener en cuenta en toda discusión y cuya elaboración adecuada desembocará en una regla o en una máxima que el orador utilizará en su esfuerzo de persuasión… Si los principios generales del derecho no son otra cosa que los lugares específicos del derecho, afirmaciones de orden muy general, como las que Aristóteles analizó en los Tópicos y que nosotros hemos examinado en el Tratado de la Argumentación (párrafos 21 a 25), es claro que han de suministrar los principios de partida de un pensamiento no especializado”. En síntesis, el sentido común opone regularmente los hechos a las teorías, lo que es objetivo a lo que no lo es, las verdades a las opiniones, señalando por consiguiente qué opiniones se han de preferir antes que otras, ya sea que nuestra preferencia se fundamente o no en criterios generalmente aceptados. Digamos por último, siguiendo a Perelman (“La lógica jurídica…”), que además del sentido común como punto de partida, el juez puede recurrir a la ficción jurídica para resolver (pág. 88 y 188), es decir, “cuando los Tribunales no quieren aplicar un texto legal, porque en el caso concreto los conduce a una solución totalmente inaceptable y no se encuentran en condiciones de establecer una interpretación de la ley que permita conciliar ésta con la equidad, recurren en última instancia a la ficción jurisprudencial”, que se aplica sobre todo en el Derecho Penal, sin perjuicio de reconocer otras funciones jurídicas /// ///-21- importantes como los fines éticos, donde justamente la finalidad es hacer justicia o permitir el acceso a la equidad en el caso concreto (Enciclopedia Jurídica Omeba, Tº XII, pág. 188). Tal concepción se distingue de la tesis tradicional sobre las ficciones tal como fue expuesta por Kelsen en la Teoría Pura del Derecho u otras corrientes que a través de la ficción implican un desconocimiento de la realidad o una violación de la realidad, es decir, exactamente lo contrario de lo que nosotros sostenemos en esta sentencia. Una visión contraria a la expuesta puede consultarse en la obra de Carlos María Cárcova, “Las teorías jurídicas post positivistas” (LexisNexis, 2007, págs. 193/220).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----En este sentido, destaco “lo declarado por unanimidad en las XII Jornadas de Derecho Civil de San Carlos de Bariloche de 1989 a impulso de Isidoro Goldemberg, en el sentido de que \'es disvaliosa la aplicación homogeneizante del derecho, en tanto no contemple la equidad, la personalización del sujeto y las circunstancias concretas del caso particular, y que el principio de igualdad jurídica no significa la igualación indiscriminada, desatenta a las diferencias socioeconómicas sociales de las personas\'” (Lorenzo Miguel Federico, “Sobre ficciones y mitos en el derecho privado”, LL 2007-A-854, nota Nº 18).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Afortunadamente el Derecho del Trabajo, con mucha anticipación, ha estructurado un sistema legislativo basado principalmente en la jurisprudencia, a partir del cual se elaboraron los principios específicos propios de la materia, como el protectorio, el de irrenunciabilidad, el de continuidad, el de primacía de la realidad y el de razonabilidad, que por ser el último puede aparecer como el más novedoso, aunque es el que tiene un fundamento directo en la Constitución Nacional, conforme lo explica Américo Pla Rodríguez (“Los principios del Derecho del Trabajo”, 3ra. /// ///-22- Edición actualizada, pág. 61, 117, 215, 313, 363/383). Todos ellos son aplicables al caso, conforme hemos expuesto en la primera parte de este voto.- - - - - - - - - - - - - - - - - A la misma cuestión el señor Juez subrogante doctor Roberto H. MATURANA dijo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Atento a la coincidencia de los votos precedentes, ME ABSTENGO de emitir opinión (art. 39 L.O.).- - - - - - - - - - - A la segunda cuestión los señores Jueces doctores Alberto Ítalo BALLADINI y Víctor Hugo SODERO NIEVAS dijeron: - - - - - - - - -----Por lo expuesto al tratar la primera cuestión, proponemos al Acuerdo hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora, revocar la sentencia de Cámara de fs. 219/226 y, en consecuencia, hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta a fs. 10/13 y condenar a la accionada a abonarle al actor la mitad de la indemnización del art. 76 inc. “a”, con más el incremento del inc. “b” (10%), de la ley 22248, y los intereses correspondientes calculados en conformidad con la doctrina “Calfin”, según surja de la liquidación que deberá practicarse en la instancia de origen (arts. 296 y ccdtes. del CPCCm y 56, 57 y ccdtes. de la Ley K Nº 1504). También propiciamos que las costas de ambas instancias se impongan a la demandada vencida (art. 68 CPCCm). La Cámara de grado deberá proceder a efectuar la liquidación que corresponda y adecuar las regulaciones de honorarios de la primera instancia en función de la solución que se le imprime al asunto. Por útlimo proponemos que, por su actuación en esta vía de legalidad, se regulen los honorarios profesionales del doctor César Gabriel DI PASCUAL en el 30% de los que le correspondan en la instancia de origen calculados en función de las sumas por las que prospera el recurso, y los de los doctores Eduardo SAINT MARTIN, Lautaro E. VETTULO y Fabricio BERTOLINO –en conjunto- en el 25% calculados de idéntico modo, los que deberán ser abonados en el plazo de /// ///-23- (10) días (arts. 15 y ccdtes. de la Ley G Nº 2212). ASÍ LO VOTAMOS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A la misma cuestión el señor Juez subrogante doctor Roberto H. MATURANA dijo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----ME ABSTENGO de emitir opinión.- - - - - - - - - - - - - - -----Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA R E S U E L V E: Primero: Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora, revocar la sentencia de Cámara de fs. 219/226 y, en consecuencia, hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta a fs. 10/13 y condenar a la accionada a abonarle al actor la mitad de la indemnización del art. 76 inc. “a”, con más el incremento del inc. “b” de la ley 22248, y los intereses correspondientes calculados en conformidad con la doctrina “Calfin” (arts. 296 y ccdtes. del CPCCm y 56, 57 y ccdtes. de la Ley K Nº 1504).- - - Segundo: Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (art. 68 CPCyC.).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tercero: Remitir la causa al tribunal de origen para que, con la misma integración, proceda a liquidar los rubros de condena y a readecuar las regulaciones de honorarios de la primera instancia en función de la solución que se le imprime al asunto.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuarto: Regular los honorarios profesionales del doctor César Gabriel DI PASCUAL en el 30% de los que le correspondan en la instancia de origen calculados en función de las sumas por las que prospera el recurso, y los de los doctores Eduardo SAINT MARTIN, Lautaro E. VETTULO y Fabricio BERTOLINO –en conjunto- en el 25% calculados de idéntico modo, los que deberán ser abonados en el plazo de (10) días (arts. 15 y ccdtes. de la Ley G Nº 2212). Cúmplase con la ley 869 y notifíquese a la Caja Forense.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /// ///-24- Quinto: Registrar, notificar y oportunamente devolver.- ALBERTO I. BALLADINI –Juez- VÍCTOR H. SODERO NIEVAS -Juez- ROBERTO H. MATURANA -Juez subrogante en abstención - ANTE MI: GUSTAVO GUERRA LABAYEN -Secretario- TOMO: II SENTENCIA: 100 FOLIO N°: 454 a 477 SECRETARIA: 3 |
| Dictamen | Buscar Dictamen |
| Texto Referencias Normativas | (sin datos) |
| Vía Acceso | (sin datos) |
| ¿Tiene Adjuntos? | NO |
| Voces | No posee voces. |
| Ver en el móvil |