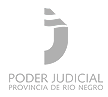Fallo Completo STJ
| Organismo | CÁMARA APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL, FAMILIA Y MINERÍA - GENERAL ROCA |
|---|---|
| Sentencia | 412 - 17/12/2014 - INTERLOCUTORIA |
| Expediente | 42485 - AVALON CREDITOS PERSONALES S.A. C/ AMULEF SANDOVAL Sebastian S/ EJECUTIVO (#3) |
| Sumarios | No posee sumarios. |
| Texto Sentencia | En la ciudad de General Roca, a los 17 días de diciembre de 2014. Habiéndose reunido en Acuerdo los Sres. Jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento en esta ciudad, para dictar sentencia en los autos caratulados: "AVALON CREDITOS PERSONALES S.A. C/ AMULEF SANDOVAL Sebastian S/ EJECUTIVO" (Expte. N° 42485-12), venidos del Juzgado Civil nro. 3, previa discusión de la temática del fallo a dictar, procedieron a votar en el orden de sorteo practicado, transcribiéndose a continuación lo que expresaron: EL DR. GUSTAVO ADRIAN MARTINEZ DIJO: 1.- Llega al acuerdo nuevamente el expediente, a los efectos de resolver la revocatoria interpuesta por el apoderado de la ejecutante a fs. 47/55, contra la resolución de esta cámara de fecha 13/11/2014 (fs. 44/45), por la que se dispuso que previo a resolver se intime a su parte a adjuntar a la causa “toda la documentación vinculada con el ejecutado y con el pagaré base de la ejecución, incluyendo obviamente el o los contratos y documentación que hubiere firmado el demandado o integrare aquellos”.- 2.1.- Aún cuando consideráramos formalmente admisible el planteo impugnativo, entiendo que el mismo en lo sustancial no tiene la menor probabilidad de prosperar.- 2.2.- Por lo pronto advierto que en momento alguno el recurrente señala cuál sería el perjuicio que le causa, el cumplimiento de la medida dispuesta por el tribunal, generando la resistencia justificada preocupación en el suscripto ya que si no se quiere exhibir la documentación requerida es porque la misma exteriorizaría información que le es perjudicial a su parte, sea porque invalidaría el reclamo o porque mostraría el incumplimiento de obligaciones legales que pudieren traerle aparejada alguna sanción (por ejemplo incumplimiento de las normas del régimen de defensa de la competencia y el consumidor, evasión o incumplimientos tributarios) u otros motivos que tal vez no podamos siquiera imaginarnos. Lo cierto es que, si nada de esto convergiere, resultaría muy absurdo que la actora se embarcare en una inusual actividad recursiva para resistir exhibir documentación que en momento alguno ha negado que existiera, dilatando así el curso de su propia pretensión.- 2.3.1.- Dicho ello que de por sí es suficiente para rechazar el recurso, se tiene que el quejoso cuestiona que la cámara haya presumido que subyace una relación de consumo, calificando a la resolución como inconsistente al respecto, cuando no solo no atina a decir de que otra naturaleza sería el negocio subyacente o la razón por la que le habría sido librado el pagaré, sino que ni siquiera niega que concurra tal extremo.- Es decir, cuestiona que hayamos presumido la existencia de una relación de consumo, pero no niega que tal relación exista ni tampoco dice cuál es el motivo por el que se le libró el pagaré en formularios que cabe destacar surgen pre-impresos por su mandante “Avalon Créditos Personales S.A.”.- 2.3.2.- Una sociedad ésta con CUIT 30-70842085-5 que conforme surge de la información accesible en Internet, tiene como actividad principal la N° 649210 (F 883), esto es de crédito para financiar otras actividades económicas 649 Servicios financieros excepto los de la Banca Central y las entidades financieras.- Realmente el planteo más que absurdo, exterioriza inusitada falacia.- Al respecto cabe tener en cuenta que la ejecutante es por lejos la que mayor cantidad de ejecuciones lleva en la jurisdicción, registrándose desde que se creara la Mesa de Entrada Única de esta circunscripción (MEU) el 12/03/2013 hasta el 4/12/2014 en que se llamara a autos para resolver el recurso que nos ocupa, el inicio de 419 ejecuciones que la tienen como ejecutante sobre un total de 2620 que se promovieron en la circunscripción durante tal período.- Y por si fuera poco, la publicidad en el medio sobre las actividades de la sociedad y su propia página de Internet resultan por demás demostrativas de tal actividad, por lo que no puede sino presumirse la existencia de una relación de consumo y además del tipo de financiamiento que publicitan en su propio sitio de Internet tal como surge de la impresión de página que se agrega a fs. 54.- 2.3.3.- Llamativo resulta también que el cuestionamiento aparezca cuando se requiere la adjunción de los contratos o documentación del negocio vinculado al pagaré, desde que esta cámara en otras resoluciones que ha dictado y tienen no solo a la actora sino al mismo apoderado como recurrente, ha presumido la existencia de la relación de consumo, sin que ello fuera cuestionado.- Vaya al respecto como ejemplo la sentencia de fecha 18/12/2013 del Expte. N° 36226-13, del que me permitiré realizar una transcripción más amplia que la normalmente efectuamos, por la vinculación que tienen varios de los conceptos allí expuestos con lo que nos ocupa en el presente.- Dijimos en tal ocasión: “Llega el expediente a los efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por la ejecutante y su apoderado el Dr. Fernando Detlefs, contra el auto de fecha 2/10/2013 (fs. 19), mediante el que se le regulan a éste los honorarios por su intervención en la ejecución, disponiéndose la aplicación de la limitante prevista por el art. 77 del CPCyC en relación a la posibilidad de cobro de los mismos a la condenada en costas. Ahora bien, tanto de la lectura de las constancias de este expediente, como de otros expedientes que por idénticos motivos han venido en apelación coetáneamente, se advierte un defectuoso trámite de notificación que podría conllevar ulteriores requerimientos de nulidad, con la consecuente invalidación de los actos subsiguientes, incluido la eventual resolución de la causa por esta cámara. Tal razón nos lleva en consecuencia a no avanzar en el tratamiento del recurso, requiriendo que antes se subsanen los vicios de manera de alejar aquella posibilidad, cumplimentando así el deber impuesto por el art. 34 inc. 5 ap. b) del CPCyC. Señalan Colombo y Kiper que “La apreciación de la diligencia de notificación debe ser rigurosa, pues es básica para asegurar la defensa en juicio. La notificación del traslado de la demanda tiene especial trascendencia en el proceso. Siendo generadora de la relación jurídico- procesal, la ley la reviste de formalidades específicas que tienden al resguardo de la garantía constitucional del debido proceso” (Carlos Colombo y Claudio Kiper, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Anotado”). Ello cobra aún más significación en el ámbito de las ejecuciones y acciones que pudiere iniciar la empresa derivadas de una relación de consumo, supuestos en los que el juez está llamado a asumir un rol más proactivo en defensa del sujeto débil de la relación de acuerdo a los principios del régimen consumerista estructurado en base al artículo 42 de la Constitución Nacional y leyes reglamentarias que resultan de orden público (art. 65 ley 24.240). Y conforme los antecedes, debe presumirse en el caso que la ejecución deriva de un pagaré emitido en el marco de un préstamo financiero a quien puede considerarse consumidor […] La ley quiere que la persona se anoticie efectivamente que se le ha interpuesto una demanda, por lo que los actos que se cumplimenten deben poder así ser interpretados […] El hecho se ve agravado cuando por otra parte la cédula se dirige a un domicilio que no es exactamente el consignado en el pagaré, ni tampoco que surge de algún otro elemento que efectivamente pertenezca al ejecutado. Cabe al respecto tener presente que es de presumir que el pagaré tiene como origen un crédito y que en la documentación en la que se instrumentó el mutuo se debe haber consignado el domicilio y muy probablemente agregado como es práctica comercial, fotocopias del documento de identidad y facturas de servicios para la correcta identificación del domicilio, documentos estos que bien puede acompañar el ejecutante”.- 2.4.- Cuestiona también en términos muy severos que como jueces hayamos asumido un rol proactivo, indicando que como tales debemos ser imparciales.- Entiendo que hay un error conceptual o al menos ello es lo que resulta del discurso que al respecto desarrolla.- La proactividad no se contrapone a la imparcialidad con la que debe obrar el juez. Se trata simplemente de no asumir una actitud expectante, limitada a la reacción frente a la petición de parte, como lo hace el juez reactivo.- En un lenguaje llano, absolutamente accesible al entendimiento del común de los justiciables, el pasado año, en la apertura del año judicial y en oportunidad de la conmemoración de los 150 años del máximo tribunal de la Nación, su presidente el Dr. Ricardo Lorenzetti señaló "Hay que hacer más simple y sencillo el reclamo de justicia… El Juez pasivo debe dejar paso al Juez activo" (discurso de apertura en el acto del 26/2/13, Comercio y Justicia edición del 27/2/13, pág. 8 A). Esto es algo fundamental en el nuevo orden jurídico donde entre otros objetivos se avanza en el reconocimiento de las desigualdades y la tutela judicial efectiva que requiere no perder de vista la situación de mayor indefensión en que pueden encontrarse ciertas personas o colectivos e igualar efectivamente la balanza en tanto fuere necesario para la realización del fin último del servicio que no es otro que la realización de la justicia.- Al respecto, en una muy interesante publicación titulada “El juez en el proceso. Deberes y máximas de experiencia”, expone entre otros conceptos el Dr. Marcelo López Mesa: “El juez cuenta con facultades y con deberes; las primeras le han sido acordadas para cumplir los últimos. Acertadamente en un caso se resolvió que las leyes procesales imponen a los jueces verdaderos poderes deberes, que tienen que ser ejercidos en profundidad desde el momento mismo de radicación de la litis y en los sucesivos desarrollos, hasta el dictado de la sentencia y su ejecución. El juez ha de estar dotado de poderes suficientes para encauzar la controversia, asegurando la "igualdad de formas" y el contradictorio (debido proceso legal). Así, el juez debe velar por la concurrencia de los presupuestos procesales, ordenar adecuadamente los actos procesales, "desmalezar" el trámite, impedir y subsanar nulidades, prevenir y sancionar conductas maliciosas y temerarias, vigilar para que se procure la mayor economía procesal”. Y advierte: “El gran problema suele ser que el juez argentino promedio no suele usar más que un pequeño porcentaje de las facultades con que cuenta, limitándose normalmente a proveer las peticiones de las partes y a circular por los meandros que ellas eligen dentro del proceso, sin adoptar una actitud proactiva, una conducta célere y decidida, que le haga señalar rumbos, acortar trechos, impedir desvíos y equivocaciones” (La Ley 12/06/2012, cita online AR/DOC/2506/2012).- En sintonía con ello, María Florencia Estevarena, recuerda que “Como ha venido señalando desde antaño la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las formas procesales son meramente instrumentales y enderezadas a permitir que los derechos sustanciales debatidos en el juicio puedan hacerse efectivos”. Y que “Cuando se presente como una contingencia factible, la colisión de algunos de estos derechos fundamentales —entre sí o con otros derechos reconocidos por diversos ordenamientos sustanciales o de rito— y sea imposible su conciliación, el conflicto debe resolverse mediante el desplazamiento o atenuación de aquel que se estime de menor jerarquía en el caso concreto. En palabras de Lorenzetti, será necesario determinar cuál de esos intereses, que abstractamente tienen el mismo rango valorativo, es el de mayor peso o envergadura para el particular supuesto que se analiza, partiendo de la premisa de que no hay derecho ni principios absolutos”. Agregando que “En concordancia con las ideas que hasta ahora se han plasmado y en la medida en que las garantías constitucionales referidas se encuentren debidamente aseguradas, no existiría obstáculo desde el punto de vista operativo para poder modificar los cánones rituales; ya sea que ello se genere a propuesta de las partes intervinientes en el pleito o como un modo proactivo a través del cual el juez asume un rol mucho más preponderante en el manejo del caso contencioso, con el propósito de proveer un servicio de justicia eficiente y efectivo” (Estevarena, María Florencia, “La flexibilización de los principios procesales y la tutela judicial efectiva”, Junio 2012, La Ley, cita Online: AR/DOC/5810/2011).- 2.5.- Mas fuera de estos conceptos, si se quiere de carácter general, se advierte que el apoderado de la actora soslaya por completo la incidencia que en el caso tiene el régimen consumerista de incuestionable base constitucional, cuyo carácter de orden público, lleva a la jurisdicción a asumir un rol proactivo, llegando incluso a declarar la nulidad de la ejecución seguida en base a títulos que no cumplimentan las exigencias contenidas en el art. 36 de la ley 24.240, más allá de la declaración -aún oficiosa- de la incompetencia territorial cuya recepción en doctrina y jurisprudencia es ampliamente mayoritaria.- En este sentido me permito transcribir también en su mayor extensión el voto del destacado publicista Dr. José Mario Galdós como integrante de la Cámara de Apelaciones de Azul, en la sentencia de fecha 29/05/2014 publicada en La Ley online (cita AR/JUR/23094/2014. Aunque la transcripción será extensa, entiendo conveniente hacerla incluyendo la referencia a los antecedentes del caso, por la riqueza conceptual y la diversidad de citas doctrinarias y jurisprudenciales que efectúa en su voto.- Como antecedente del caso, señala el Dr. Galdós: “Credil S.R.L. promovió juicio ejecutivo contra C. O. persiguiendo el cobro de $ 4.224 en concepto de saldo adeudado de un pagaré librado por $ 6.336, con vencimiento el 13 de Febrero de 2012, monto que resulta del descuento de los pagos parciales por $ 2.112. Solicita que la condena incluya los intereses compensatorios a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para sus operaciones a treinta días y los intereses punitorios (que alega fueron pactados) a la tasa del 5% mensual, desde la fecha de mora y hasta la del pago total de la deuda. Intimado de pago el ejecutado y trabado embargo sobre el sueldo del deudor, la solicitud del dictado de la sentencia de trance y remate fue denegada mediante la sentencia interlocutoria de fs. 15/16 que -previa declaración de la nulidad del título- desestimó la demanda ejecutiva. Para así decidir, y en lo sustancial, el decisorio ahora apelado por la actora resolvió que la cuestión litigiosa debía emplazarse en el ámbito de la relación de consumo, prevista por la ley 24.240 de Defensa del Consumidor (L.D. C.), toda vez que el crédito reclamado consiste en una deuda de dinero instrumentada en un pagaré y que el ejecutante tiene como actividad el otorgamiento de créditos y préstamos personales para el consumo, según resulta de la consulta de su página web. Luego afirma que no obstante lo prescripto por el decreto/ley 5965/1963, el pagaré no es un título ejecutable si vulnera la Ley de Defensa del Consumidor porque no puede aceptarse que la relación subyacente afecte las garantías que otorga esa norma y la Constitución Nacional a favor del consumidor. Prosigue sosteniendo que no se desnaturaliza el proceso ejecutivo si se indaga en los términos literales del documento porque, aunque el pagaré cumpla con los requisitos del decreto/ley 5965/1963, no se puede ejecutar si el contrato que le sirvió de causa exige requisitos que no aparecen cumplimentados en el texto del título. Tras ello transcribe el art. 36 de la ley 24.240 que establece, bajo pena de nulidad, los presupuestos que deben contener las operaciones para el consumo (descripción del bien, precio, monto financiado, tasa de interés, sistema de amortización del capital y de los intereses, pagos a realizar, gastos extras y seguros) y afirma que en autos el título que se pretende ejecutar no cumple con los recaudos legales. Por ello concluye que el pagaré fue librado en fraude a la ley y que transgrede la buena fe que debe primar en las relaciones negociales. Seguidamente la sentencia decreta la nulidad del título y -por ende- rechaza la demanda. Impuso las costas a la actora vencida y reguló los honorarios de los letrados intervinientes. También ordenó conferir traslado al Sr. Fiscal en turno y dispuso el levantamiento de la medida cautelar trabada”.- Y al postular confirmar tal sentencia sostiene: “…es posible verificar si el pagaré ejecutado instrumenta una relación de consumo; el análisis prima facie del negocio jurídico no es contrario a la naturaleza del proceso ejecutivo toda vez que debe prevalecer el régimen tuitivo del consumidor, que constituye un microsistema normativo específico emplazado en la constitucionalización del derecho privado y de consumo; las constancias de la causa conducen a considerar infringido el art. 36 de la ley 24.240 toda vez que el ejecutante -pudiendo hacerlo- no probó que el préstamo otorgado tenía un objetivo ajeno a la relación consumerista ni integró el título de ejecución con otras constancias probatorias. No cabe dudas que, en el estadio actual de evolución de la doctrina y la jurisprudencia, corresponde acudir a la armonización de los dos regímenes legales involucrados (el de derecho común -por aplicación de las normas cambiarias y las procesales del juicio ejecutivo- y el microsistema del consumidor) confiriendo primacía -cuando corresponda- al sistema especial (arts. 42 y 43 Const. Nacional; art. 38 Const. Pcia. Bs. As., ley 24.240, T.O. ley 23.631). En efecto, en el precedente “Cuevas” (Ac. Rc 109305 del 01/09/2010), la Suprema Corte de Buenos Aires admitió la declaración de oficio de la incompetencia territorial. Sostuvo que “mas allá de las limitaciones cognoscitivas propias de los procesos de ejecución, que impiden debatir aspectos ajenos al título, cuando la pretensión ejecutiva reconoce arraigo en una relación de financiación para el consumo, es posible y necesario interpretar la aludida regla procesal, de modo compatible con los principios derivados de la legislación de protección de usuarios (arts. 1, 2, 36 y 37, ley 24.240). Y ello a fin de poder arribar a la solución que proteja del modo más eficiente posible la finalidad tuitiva de grupos tradicionalmente postergados y particularmente vulnerables, como ocurre con los usuarios y consumidores...” (cf. S.C.B.A., Rc 109.305, 01/09/2010, “Cuevas, Eduardo Alberto c. Salcedo, Alejandro René s/ Cobro ejecutivo”, Suma Juba B33839). Por ende admitió que el Juez proceda “a la constatación, mediante elementos serios y adecuadamente justificados... de la existencia de una relación de consumo a la que se refiere el art. 36 de la ley 24.240 (conf. ley 26.361)” (cf. causa cit., con nota aprobatoria de Álvarez Larrondo, Federico M., “Nueva doctrina legal de la SCJBA en materia de juicios ejecutivos de consumo”, en La Ley, 14/09/2010, 3; La Ley 2010-E-227 ver también: Álvarez Larrondo, Federico M. - Rodríguez, Gonzalo M., “La extremaunción al pagaré de consumo”, en La Ley 2012-F, 671; Cám. Apel. Civ. y Com. Mar del Plata, sala II, 04/12/2012, “Carlos Giudice S.A. c. Marezi, Mónica Beatriz s/ cobro ejecutivo”, LLBA 2013 (marzo), 433 y 72, LLBA 2013 (agosto), 724 con nota de Jorge Luis Bilbao “Inhabilidad del pagaré de consumo y un pronunciamiento que dará que hablar” y Moia, Ángel Luis, “¿Todos los pagarés instrumentan una relación de consumo?”, en La Ley 26/08/2013, 9, La Ley 2013-E-1 en comentario a fallo de la Cám. Nac. de Apel. en lo Comercial, Sala E, 20/03/2013 “Medinas, Francisco Enrique c. Gamarra, Fernando Adrián s/ ejecutivo”). Esta doctrina abastece y fundamenta la indagación, en el caso de autos, de la existencia de una relación de consumo en el negocio jurídico que se instrumentó en el título valor cambiario en ejecución. Esto es así toda vez que ese examen, en jurisprudencia ya consolidada en esta jurisdicción, es admitido para determinar la competencia territorial lo que -por consiguiente y por añadidura- habilita el análisis de la idoneidad del título para su cobro ejecutivo. En tal sentido anteriormente se decidió -entre muchos otros antecedentes- que concurrían “indicios claros, precisos, concordantes y suficientes de la calidad de proveedor de la ejecutante y consumidor de la ejecutada, idóneos para establecer una relación de consumo aprehendida por la ley 24.240 -modificada por ley 26.361-; arts. 163 inc. 5° y 384 del Cód. Proc. Civ. y Comercial” (esta Sala, causa n° 58.066, 04/12/2013, “BBVA Banco Francés S.A. ...”, entre muchas otras). Un fallo plenario de la Cámara Nacional Comercial decidió que “la relación de consumo no cambia su naturaleza por el hecho de haberse instrumentado mediante títulos valores; predicar lo contrario implicaría vaciar de aplicación la norma protectoria por el simple expediente de imponer al consumidor la firma de un papel de comercio. Entonces, si mediante la instrumentación por medio de un título cambiario y por medio de un juicio ejecutivo (CPCN, título 2, arts. 520 y ss.) se procura la satisfacción de una deuda contraída con el objeto de adquirir bienes para consumo, no puede dudarse de la directa aplicabilidad de las normas protectorias contenidas en la ley de Defensa del Consumidor” (cfr. voto de la mayoría, Dr. Pablo Heredia, en la Autoconvocatoria a Plenario s/ competencia del fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios...” Cám. Nac. Com. -en pleno- 29/06/2011 -el Dial - AA6CB4-). La doctrina, comentando favorablemente el plenario mencionado de la Cámara Nacional en lo Comercial, destacó -entre otros tópicos- tres aspectos relevantes del voto del Dr. Heredia que conformó la mayoría, a saber: “a) El principio de la “abstracción cambiaria” no es obstáculo para la indagación de la relación fundamental o causal cuando ello sea necesario para hacer efectiva la defensa de un derecho constitucional o de las leyes dictadas en cumplimiento o ejercicio de la Constitución Nacional”; “b) La deuda que instrumentan los pagarés que se basan en las operaciones financieras para el consumo, no es distinta de la deuda que emana de tales operaciones. En efecto, la creación de un título cambiario no modifica la relación subyacente ni causa novación de ella. De ahí, entonces, que la causa de la obligación cartular sea la misma que la de la relación subyacente”; “c) La deuda que surge del título cambiario es la misma obligación primitiva, fortificada por la garantía que proporciona aquél. La obligación del deudor es única y la relación cautelar no es más que la vestidura transitoria del título causal”; “d) Puede haber dos acciones: la cambiaria y la causal, pero no hay dos derechos, de modo que la relación cartular tiene un contenido idéntico al del negocio fundamental.” (conf. Barreira Delfino, Eduardo “Créditos para consumo, pagarés y abstracción cambiaria. Comentario al Plenario “Autoconvocatoria a Plenario s/ Competencia del Fuero Comercial en los supuestos de Ejecución de Títulos Cambiarios” Revista de Derecho Bancario y Financiero IJ-L-208, 22/09/2011; en el mismo sentido Paolantonio, Martín E, “Abstracción cambiaria, juicio ejecutivo y derecho del consumidor”, pub. En La Ley 8 - La Ley 2011-D, 421, IJ-L-208). Incluso se acude a las normas de la conexidad contractual como sustento de la interpretación aquí propiciada al sostenerse que “la idea que se delineó (con la reforma de la ley 26.361) básicamente consiste en permitirle al consumidor alegar sus defensas causales e invocar normas protectoras aun en un juicio ejecutivo, lo que también puede encontrar razonable apoyo en la conexión contractual ahora receptada en nuestra LDC, intentando, en definitiva, brindar al consumidor un marco de protección al utilizar instrumentos de crédito” (cf. Quiroga, Marcelo, “Los títulos de crédito frente a los derechos del consumidor y el juicio ejecutivo (a propósito de la Ley 26.361)”, en Ariza, Ariel (Coordinador), “La Reforma del Régimen de Defensa del Consumidor por Ley 26.361” cit. anteriormente) […] A modo de primera conclusión: En la ejecución cambiaria de un título de crédito es jurídicamente viable verificar si el negocio jurídico que lo determinó constituye una relación de consumo (art. 42 Const. Nac.)”.- Y prosigue el Dr. Galdós: “En lo atinente al régimen legal aplicable es necesario detenerse en el análisis de la aplicación y conciliación entre las normas de derecho cambiario y las de la legislación del consumo. Para ello cabe partir de la primacía de las reglas y principio tuitivos del consumidor (arts. 42 Const. Nac.; 38 Const. Pcia. Bs. As.). La relación de consumo, el derecho a la seguridad y las restantes reglas y principios consumeristas consagradas expresamente en la norma del art. 42 de la Constitución Nacional se emplazan, sin hesitación, en el actualmente llamado derecho privado constitucional, o derecho privado constitucionalizado o constitucionalización del derecho civil, con sus consiguientes implicancias: la Constitución es fuente normativa y axiológica de interpretación de esos derechos, especialmente en casos de colisión de reglas y principios; el art. 42 de la Constitución Nacional que consagra los derechos de los consumidores y usuarios en la relación de consumo y el art. 43, componen el bloque normativo adscripto al derecho civil constitucionalizado, por lo que esos derechos ostentan jerarquía supralegal, de inmediata operatividad, y con fuerza normativa constitutiva de un sistema general, protectorio del usuario y del consumidor, que se complementa con cada subsistema específico (en autos el propio régimen de la ley 24.240 -según ley 26.361). (ver Galdós, Jorge con la colaboración de Jorge Ferrari, “La relación de consumo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación” en Picasso, Sebastián - Vázquez Ferreira, Roberto, “Ley de Defensa del Consumidor Comentada y Anotada”, Tomo III, pág. 1, Ed. La Ley BS. AS. 2011) […] Sólo con la finalidad de enfatizar el significado de la referida constitucionalización aplicable al derecho de consumo, destaco una vez más que en el Derecho Civil Constitucional o Derecho Privado Constitucional las reglas constitucionales y las supranacionales “componen el sistema jurídico por dos caminos; si se considera que son directamente operativas, sea por mandato normativo, sea por una actitud proactiva de los tribunales o, en todo caso, por otra vía, si se considera que la reglas de la Constitución Nacional, de los Tratados de Derechos Humanos y de los Tratados de Integración tienen carácter de principios generales vinculantes” (Alterini, Atilio Aníbal, “Respuestas ante las nuevas tecnologías: sistema, principios y jueces”, La Ley, 2007-F, 1338). Bidart Campos postula que “a la letra de la Constitución se la vivifique con una judiciabilidad dinámica, capaz de interpretar las normas que hay y de integrar los vacíos producidos por lo que hay, todo a favor de un estado social y democrático de derecho” (Bidart Campos, Germán J., “Lo viejo y lo nuevo en el Derecho a la salud: entre 1853 y 2003”, La Ley, 2003-C, 1235). Por todo ello, “el juicio de ponderación constituye una guía fundamental para solucionar conflictos de fuentes, de normas (en el caso entre el régimen del derecho cambiario y el procesal con el derecho del consumo), o de interpretación de la ley” (CS, 22/04/2008, “Ledesma, María Leonor c. Metrovías S.A.”, Fallos: 331:819; LA LEY, CS, 09/03/10, “U.M.H. c. Transportes Metropolitanos General Roca”, Fallos: 333:203, Saux, Edgardo I., “Conflicto entre derechos fundamentales”, La Ley, 2004-B, 1071; Lorenzetti, Ricardo L., “Fundamento constitucional de la reparación de los daños”, La Ley, 2003-C, 1184; ésta Sala Causas 56149, 56808, y 42.882 del 28/08/2001 cit.). De lo dicho se desprende claramente que cuando la armonización entre el régimen cambiario (y especialmente la aplicación de la abstracción cambiaria y procesal) con el sistema de consumo no es posible, prevalece la norma especial (la citada Ley de Defensa del Consumidor) por ser la norma específica y de derecho civil constitucional […] A modo de segunda conclusión: En autos en caso de conflicto de fuentes prevalece el sistema tuitivo del consumidor, de origen constitucional y de plena operatividad (arts. 42 y 43 Const. Nac. y 38 Const. Pcia. Bs. As.)”. Y prosigue el camarista de Azul: “En autos se trata del cobro ejecutivo de un título que -como se verá- contiene una relación de consumo, en el ámbito de una operación de crédito, conforme el art. 36 L.D.C. Un crédito o una financiación para el consumo -resolvió esta Sala en precedente anterior- es “aquel en el que una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad u oficio, concede o se compromete a conceder a un consumidor bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito, o cualquier otro medio equivalente de financiación, para satisfacer necesidades personales al margen de su actividad empresarial o profesional” (cfr. Laguinge, Esteban citado por Müller, Enrique C. y Saux, Edgardo I. “La Ley de Defensa del Consumidor” Picasso-Vázquez Ferreyra Dir., Tomo I Parte General, Ed. La Ley 2009, pág. 413). Se destacó además que usualmente la operación de crédito para el consumo quedará configurada, sin perjuicio de la técnica de financiación, siempre que los bienes o servicios contratados estén destinados a satisfacer necesidades personales o familiares del consumidor (aut. y ob. cit.). Las operaciones financieras para el consumo y las de crédito para el consumo están incluidas en el subsistema protectorio del consumidor y por ende comprendidas en el específico régimen consumerista (arts. 1, 2, 3, 4, 19, 39, 37, 38, 65 y concs. Ley 24.240), conforme lo resolvió el Tribunal cuando admitió la declaración oficiosa de incompetencia territorial al decretar la ineficacia de la cláusula de prórroga en la ejecución de contrato de crédito para el consumo -art. 36 L.D.C.- (cf. esta Sala, causa n° 55.029, 19/05/2011, “Bco. de la Pcia. de Bs. As. c. Rodríguez, Valerio Esteban G. s/ Cobro Ejecutivo”) […] A modo de tercera conclusión: Las operaciones financieras para el consumo y las del crédito para el consumo corresponden a una típica relación de consumo (arts. 1, 2, 19, 34, 37, 38, 39, 65 y concs. ley 24.240)”.- Tras ello, e ingresando de lleno en la influencia en el caso juzgado del régimen de defensa del consumidor y de en especial el art. 36 de la ley 24240, expone el Dr. Galdós: “Esta norma (por la ley 26.361) en el año 2008 introdujo modificaciones en el art. 36 LDC relativas a los requisitos que debe contener el título y a los efectos derivados de su incumplimiento. En lo vinculado al primer aspecto estableció de manera mucho más detallada que en el régimen anterior los recaudos esenciales que deben consignarse en las operaciones financieras para el consumo y en las operaciones de crédito, todo bajo pena de nulidad (art. 36 incisos a) a h). La norma previó además los efectos legales que acarrea la omisión de incluir en el documento alguno de los datos que correspondan; se prevé ahora la nulidad de todo el contrato o la nulidad de alguna de sus cláusulas, y -en ambos supuestos- la integración total o parcial del contrato por el juez; también admite la facultad del consumidor de que, en caso de omisión de la tasa de interés, acuda directamente a la tasa oficial prevista en la ley” (art. 36 de la LDC; conf. Müller-Saux “Ley de Defensa del Consumidor” comentada y anotada, Dir. Picasso-Vázquez Ferreyra, cit. pág. 425; Sáenz, Luis R. ob. cit. pág. 461) […] El texto del art. 36 L.D.C. ahora vigente (y que -reitero- rige el caso de autos) -según la reforma de la citada ley 26.361- dice, en lo que aquí interesa, que “en las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para el consumo deberá consignarse de modo claro al consumidor o usuario, bajo pena de nulidad: a) la descripción del bien o servicio objeto de la compra o contratación, para los casos de adquisición de bienes o servicios; b) el precio al contado, sólo para los casos de operaciones de crédito para adquisición de bienes o servicios; c) el importe a desembolsar inicialmente -de existir- y el monto financiado; d) la tasa de interés efectiva anual; e) el total de los intereses a pagar o el costo financiero total; f) el sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses; g) la cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar; h) los gatos extras, seguros o adicionales, si los hubiere. Cuando el proveedor omitiera incluir alguno de estos datos en el documento que corresponda, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario. En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para consumo deberá consignarse la tasa de interés efectiva anual. Su omisión determinará que la obligación del tomador de abonar intereses sea ajustada a la tasa pasiva anual promedio del mercado difundida por el Banco Central de la República Argentina vigente a la fecha de celebración del contrato. El pagaré de fs. 4 contiene la obligación de pago de O. de $6.336 “en concepto de prestación de servicios recibidos a entera satisfacción”, sin especificar los intereses compensatorios ni los moratorios porque se encuentra en blanco y sin completar la fórmula preimpresa que dice que “la no cancelación a la fecha de vencimiento dará lugar a un recargo del ....% mensual en concepto de penalidad por mora”. La petición del escrito de demanda de aplicar intereses moratorios a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a treinta días y los punitorios a la tasa pactada del 5 % mensual carece de respaldo convencional de las partes (prestamista y prestatario) en la letra del instrumento. Tampoco surge del pagaré el capital originario prestado, el total de los intereses a pagar o costo financiero total, el sistema de amortización de capital y de cancelación de intereses, la cantidad, procedencia y montos de los pagos a realizar, etc. Se advierte entonces que no se cumplimentan los presupuestos requeridos por el régimen consumerista (arts. 518 y sgtes. del Cód. Proc. Civ. y Comercial; arts. 46, 101 y ss. del decreto/ley 5965/1963; arts. 36 y 37 de la LDC;) y por lo tanto el pagaré no es idóneo para requerir su cobro compulsivo por la vía ejecutiva […] Como corolario a lo dicho cabe enfatizar que la instrumentación de la relación jurídica expresada en el documento de fs. 4 -sin elemento adicional alguno que lo integre- lo torna en inhábil para el cobro ejecutivo, en la forma pretendida (art. 36 L.D.C.). La ejecutante pudo aportar elementos adicionales que permitan analizar el cumplimiento de todos los recaudos que para este tipo de operaciones de crédito para el consumo exige la Ley Defensa del Consumidor o acudir a las vías procesales de cobro que dicho instrumento permitiera de conformidad a su instrumentación (cfr. arts. 953, 954, 1198 del Cód. Civ.; arts. 3, 36, 37 a 39 de la ley 24.240; Farina, Juan M. “Defensa del consumidor y del usuario”, 3ra. Edición, Ed. Astrea, 2004, pág. 369; Sáenz, Luis R. J “Ley de Defensa del Consumidor” Dir. Picasso, Sebastián y Roberto A. Vázquez Ferreyra, Ed. La Ley, pág. 461). En ese sentido, ya existen pronunciamientos anteriores de éste Tribunal, posibilitando al ejecutante la integración del título incompleto o, en su defecto, reenviándolo a la acción de derecho común. Dijo el Tribunal que en el caso juzgado “...sería menester una integración del título incompleto, mediante la agregación de otros elementos con los que se pudiera acreditar la calidad de acreedor invocada por el actor y negada por el ejecutado” (Causa 58067, “Neiiendam Héctor D. c. Massaro Beatríz M. s/ Cobro Ejecutivo”, del 06/11/2013 con voto del Dr. Peralta Reyes). Para sustentarse esa postura se acudió al argumento de autoridad de la doctrina, que expresó que “la autonomía que caracteriza al título ejecutivo supone que la existencia de una deuda líquida y exigible emane de él, sin perjuicio de que pueda completarse con otros documentos. En este último supuesto, la vinculación entre ambos instrumentos deberá también surgir del título mismo, o bien, deben complementarse recíprocamente” (conf. Areán, en Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, Highton-Areán dirección, tomo 9, pág. 349). Claro que ello importa la creación de un título complejo que deberá mostrarse íntegramente para perseguir hábilmente su cobro (conf. Rodríguez Saiach, ob. cit. pág. 101), y que habrá de cumplimentar el trámite de preparación de la vía ejecutiva por estar en el plano del instrumento privado (arts. 521 inciso 2 y 523 inciso 1 del Cód. Proc., Causa cit.). En el otro sentido, de estimar, requerir o posibilitar a la ejecutante el repertorio jurisprudencial es más nutrido (esta Sala Causas N° 56710 “Gutierrez Silvia Iris c. Gallo Maria Eugenia s/Cobro Ejecutivo” y N° 56711 “Gutierrez Silvia Iris c. Lardapide Maximiliano Cesar y Otro/a s/Cobro Ejecutivo”, del 12/03/2013; N° 56780 “Comunicaciones Salgu S.R.L. c. Lopez Carina Elizabeth s/Cobro Ejecutivo” y N° 56781 “Comunicaciones Salgu S.R.L. c. Trevisiol Natalia Andrea S/Cobro Ejecutivo” del 13/03/2013; N° 58066 “BBVA Banco Frances S.A. c. Campitelli Jorge Dario y Otro/a s/Cobro Ejecutivo”, del 17/09/2013), incluso suspendiendo el llamado de autos para sentencia en la alzada (esta Sala, Causa 58710 “Gonzalez Hugo A. c. Bongiorno Bruno B. s/ Cobro Ejecutivo”, del 23/04/2014). En el presente caso Credil S.R.L no integró el pagaré con documentación adicional cercenando toda posibilidad de determinar y discriminar el monto del capital originario de la operación que subyace en el título cambiario y la composición de los intereses, ya que no resulta creíble que el préstamo de dinero carezca de beneficios económicos…”.- En otro orden, respecto a la presunción de la existencia de la relación de consumo, además de lo ya expuesto, recuerda el Dr. Galdós que “la carga de aportar elementos de prueba que permitan establecer o descartar una relación de consumo (conforme las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida) corresponde a la ejecutante y si luego de dicha colaboración persisten dudas, la interpretación resulta favorable al consumidor” (cfr. arts. 3 y 53 de la LDC; esta Sala, causas n° 57.975 del 06/11/2013, “Consumo S.A. c. González, Ana Paola s/. Cobro Ejecutivo” y n° 58.066 del 04/12/2013 cit. supra). En ese precedente se decidió que dada la documentación acompañada por el actor por su insuficiencia “no alcanza para despejar las dudas acerca del destino que los ejecutados habrían de darle a los fondos recibidos, impidiendo de esa manera conocer con certeza si en autos subyace o no una relación de consumo y determinando, por ende, que se realice la interpretación más favorable al consumidor (esta Sala, causa n° 57.975 del 06/11/2013, “Consumo S.A. c. González, Ana Paola s/. Cobro Ejecutivo” y n° 58.066 del 04/12/2013 ya mencionadas). Otro argumento corroborante lo provee la decisión de la Sala Nacional en lo Comercial cuando resolvió que “debe concluirse que el pagaré que se pretende ejecutar instrumenta una relación de consumo, pues, si bien la ejecutante rechaza tal extremo debido a que no es un banco, entidad financiera ni prestamista; no aporta ningún elemento para demostrar el destino que tuvo el dinero prestado” (cf. Cám. Nac. Apel. Com., sala E, “Medinas, Francisco Enrique c. Gamarra, Fernando Adrián s/ ejecutivo” del 20/03/2013, LA LEY 10; LA LEY 2013-D, 299; 1). Por ello se concluyó en ese precedente que “su aplicabilidad está supeditada a que se registre alguno de los supuestos de hecho previstos en el art. 1 de la Ley de Defensa del Consumidor; esto es, en la medida en que el crédito otorgado esté destinado al consumo final del tomador -o de su grupo familiar o social-. Y, por oposición, quedará excluida de la norma la situación en que el destino de la financiación se vuelque a un proceso de producción, transformación o comercialización de bienes o servios” (cf. causa cit con reenvío Cám. Nac. Apel. en lo Com., sala E, “Cooperativa de Viv. Créd. Y Cons. Del Litoral Ltda. c. Las Praderas S.A. s/ ejecutivo”, del 16/04/2012). Aún antes de la reforma del año 2008 puntualiza Farina que el art. 36 L.D.C. comprendía “todas las diversas variedades de contratos de crédito que hay en el mercado” y “que toda la información del art. 36 L.D.C. debe ser brindada al consumidor cuanto éste solicita el crédito -antes de celebrar el contrato- a fin de que él pueda tomar una decisión con el debido conocimiento. Por ello la información debe ser completa, clara, fácilmente legible y, además, accesible al consumidor medio (arts. 4°, 37, 38, 39)” (cf. Farina, Juan M., “Defensa del consumidor y del usuario - Comentario exegético de la ley 24.240 y del decreto reglamentario 1798/1994”, pág. 271). Esa información, reglada ahora en el art. 36 L.D.C. no es suplible con las meras manifestaciones de la ejecutante sin que medie registro o constaría fehacientemente de haberse observado las prescripciones del art. 36 L.D.C. No es sobreabundante mencionar que también la Sala I de esta Cámara se pronunció en el sentido aquí propiciado. En efecto se sostuvo que “el art. 36 de la ley 24.240 en su anterior redacción, ya introducía como requisito para las operaciones de crédito la consignación, bajo pena de nulidad, de la tasa de interés efectiva anual. Dicha información resulta de trascendente importancia, pues en esta materia existen rubros de difícil apreciación por el deudor, y por ello el artículo citado prevé su discriminación para evitar que una cifra global impida un análisis de los diversos ítems que concurren a la formación del costo total del crédito otorgado. Y en particular, el consignar expresamente la tasa de interés efectiva anual, procura evitar el equívoco en que incurre frecuentemente el consumidor entre tasa nominal mensual y la verdadera tasa anual (efectiva) que termina pagando (Farina, Juan, “Defensa del consumidor y del usuario”, pág. 370 y ss., Ed. Astrea, 2004). Y si bien dicha normativa no hacía referencia a la sanción específica de la actual redacción, su incumplimiento implicaba la nulidad del instrumento o del dato faltante y la consecuente necesidad de integración del contrato (art. 37 Ley 24.240)” (cf. esta Cámara, Sala I, causa n° 57.624, 30/07/2013, “Consumo S.A. c. Canteros, Marcelo Andrés s/ Cobro Ejecutivo”). En ese precedente se concluyó que “de manera que el pagaré acompañado carece de la información necesaria para poder corroborar si en la relación subyacente se han resguardado debidamente los derechos del consumidor actuando acorde a las prescripciones de su régimen protectorio, por lo que es procedente la aplicación de la sanción dispuesta por el art. 36 de la ley 24.240 con las reformas introducidas por la ley 26.361” (cf. Cód. Civil Com. de Mar del Plata, Sala III, “Comafi” (SD) del 11/03/2011; esta Cámara, Sala I, causa cit. supra n° 57.624, 30/07/2013, “Consumo S.A. c. Canteros, Marcelo Andrés s/ Cobro Ejecutivo”). También se registran antecedentes similares en otros tribunales bonaerenses (Cám.Civ. y Comercial de Mar del Plata, Sala II, “Carlos Giudice S.A. c. Marezi Mónica Beatríz s/ Cobro Ejecutivo”, del 04/12/2012, pub. LLBA 2013 (agosto), 725 con nota de Jorge Luis Bilbao; voto en minoría Dr. Castro Durán, Exp.JU-5934-2010 “Naldo Lombardi S.A. c. Caporale Sergio Daniel s/ Cobro Ejecutivo”, del 29/10/2013); la mayoría la conformó un también muy destacado voto del Dr. Guardiola). Recapitulando: - Resulta compatible con el régimen legal vigente la verificación, en cada caso, si el título ejecutivo traído como sustento de la pretensión, instrumenta o no una relación de consumo, análisis que habilita el régimen microsistémico previsto en la ley 24.240, de raigambre constitucional y que debe prevalecer en caso de conflicto o colisión con las disposiciones de derecho común (arts. 42 y 43 Constitución Nacional, Art. 38 Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 3, 36 65 y concs. Ley 24.240). La constitucionalización del derecho privado confiere sólido andamiaje normativo a ésta interpretación, conforme incluso el criterio ya consolidado en la Suprema Corte que habilita ese análisis para la determinación de la competencia judicial (art. 36 LDC). - Si el título no reúne los requisitos legales el ejecutante puede integrarlo a fines del cobro ejecutivo sin perjuicio -claro está- de acudir en caso contrario al cobro compulsivo en base a las otras vías que permite el ordenamiento procesal. - La carga de la prueba de la inexistencia de la relación de consumo, esto es que el título no contiene una operación financiera o de crédito para el consumo incumbe al ejecutante porque median o concurren presunciones protectorias del consumidor o usuario”.- 2.6.- Es innegable la existencia de una relación de consumo y la necesidad de hacer efectivas las normas protectorias de base constitucional y cuya naturaleza de orden público está fuera de toda discusión. Al respecto, expone Mosset Iturraspe “que los apartamientos del Código Civil, a través de microsistemas, obedecen, por lo general, a la ruptura de los principios de libertad y de igualdad, relacionados con los contratos, la circulación, el trabajo, etcétera. Los paradigmas del nuevo sistema apuntan a evitar que esas diferencias, que se sintetizan en lo negocial en la expresión poder de negociación, se traduzcan en aprovechamientos, ventajas excesivas, cláusulas abusivas, falta de equilibrio en los valores intercambiados, etcétera. Lo que se pretende con este orden público es: proteger a una de las partes restableciendo el equilibrio contractual, habida cuenta de una falla estructural en el mercado, atendiendo a las situaciones de poder; se busca asegurar una igualdad de oportunidades. No es una intervención que distorsiona la autonomía, sino que la mejora permitiendo que los contratantes se expresen en un pie de igualdad. Si hay un ámbito donde el orden público de protección, preocupado por la justicia conmutativa, tiene una amplia cabida y puede cumplir con un riquísimo programa, ese ámbito es el de los contratos de consumo”. Agregando que “Ocurre que a la concepción clásica, decimonónica, de los contratos se le presentó como una verdad absoluta, no cuestionable como regla, que los efectos de los contratos sólo alcanzaban a las partes celebrantes y no podían ni beneficiar ni perjudicar a los terceros, al resto de la comunidad; el contrato, como negocio jurídico con consecuencias económicas, era visualizado desde un individualismo total, sin concesiones. ¿Qué le puede importar a la sociedad civil lo que las partes convengan en orden a sus negocios? ¿Cuál puede ser la razón para que la comunidad se sienta alcanzada, para bien o para mal, por un contrato entre Cayo y Ticio? Tales acuerdos, hijos de la libertad negocial, son ajenos a quienes no hayan intervenido como celebrantes. De ahí que las usuras, los abusos, excesos o aprovechamientos sólo eran cuestionables por el contratante víctima, en defensa de su interés particular, como tema extraño a todo interés público o social. Los jueces nada podían hacer mientras el aprovechado no promoviere una acción, cuyo destino era incierto, puesto que la máxima sostenía que lo contratado libremente es justo, y la libertad era un presupuesto inexcusable, luego de la toma de la Bastilla. A esa visión que dejaba de lado el orden público en la contratación se opone la actual, que a partir de considerar las externalidades contractuales, es decir, aquellos aspectos que influyen sobre los demás, y en consideración al contrato como operación económica, apunta y se orienta a amoldar esos efectos a la organización jurídico-económica del Estado, del Estado de Derecho y en particular del Estado Social de Derecho. Se trata entonces del orden público de dirección: no son las partes contractuales las que interesan, sino los terceros, la comunidad toda. Acontece que desde una contemplación que no se limita a los celebrantes, podemos sostener que un contrato útil y justo beneficia a toda la sociedad y también al mercado; mientras que otro, desequilibrado, injusto, origina perjuicios para la sociedad y el mercado. De allí la nulidad absoluta y la posibilidad de la actuación de oficio de los jueces. Con una visión semejante las cuestiones de orden público adquieren una jerarquía y una relevancia mayúsculas, que las relaciona con los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional” (Mosset Iturraspe, Jorge “El orden público y la tutela del consumidor y usuario”, Revista de Derecho Privado y Comunitario Tomo: 2007-3, Rubinzal online cita RC D 1108/2012).- 2.7.- Y esa prevalencia del ordenamiento protectorio de los consumidores, como un microsistema, se viene consolidando y avanzando en nuestra jurisdicción, destacándose al respecto lo dicho y resuelto por la mayoría del cimero tribunal de nuestra provincia en la causa “ABN AMRO Bank N.V. c/ Esteban, Alejandro y Otra s/ Ejecución Hipotecaria s/ Casación” (sentencia 9/10/2014, correspondiente al Expte. 26985/14). Ya que más allá de abordar un tema distinto como es el del plazo de prescripción, destaca los principios rectores en la materia y el modo de resolver en las situaciones de conflicto, en igual sintonía que la que venimos exponiendo. También en la misma línea por estos días la Dra. Piccinini, con la adhesión del Dr. Apcarian, invocó aquél precedente y resaltó nuevamente la supremacía del microsistema consumerista en la causa “Chandía” (fallo del 11/12/2014 correspondiente al Expte. 27435/14).- 2.8.- Vimos entonces que se ha llegado a resolver de oficio, desde la incompetencia territorial que como regla es prorrogable y hasta la nulidad del título base de la ejecución en supuestos en que se presumía que subyacía una relación de préstamo o crédito para consumo, por no acreditarse la observancia de los recaudos exigidos por el art. 36 de la ley 24.240.- Y si es posible esto, cuanto más no será posible requerir a la ejecutante la adjunción de la documentación que acredita el negocio que dio motivo al libramiento del pagaré, a fin de verificar si se está produciendo con regularidad el emplazamiento del ejecutado indagando si se constituyó o denunció un domicilio y en tal caso, con qué alcance. Piénsese que en todo caso, a la luz de la jurisprudencia y doctrina que he venido transcribiendo, la resolución cuestionada acuerda un plus al ejecutante al permitirle con documentación e información suplementaria, subsanar los vicios que presenta el título.- Repárese que el emplazamiento a estar a derecho es un acto de suma trascendencia que hace al debido proceso y la garantía de defensa en juicio, resultando en cualquier caso la publicación de edictos y la asistencia del defensor de ausentes, de carácter excepcional.- 2.9.- Advierto por otra parte que si bien hago hincapié en el domicilio con la finalidad de determinar el lugar de notificación del ejecutado, el mismo también es necesario conocer a los efectos de la competencia, tal como lo hemos venido señalando. Y por cierto que cabe recordar, que no surge de la cambial que el domicilio del librador sea en esta ciudad o en otra de las localidades cuya competencia corresponde a los juzgados con asiento en esta ciudad.- En este sentido, además de lo dicho, me permito también traer a colación el voto del Dr. Pettiggiani en la Sentencia de fecha 2/05/2013, de la Suprema Corte de Buenos Aires en autos “Santa Mónica S.A. vs. De Pedro, Rubén Darío y otro/a s. Cobro ejecutivo” (Rubinzal online cita RC J 11400/13): “… el magistrado de grado se encuentra obligado a indagar que el instrumento con el que se deduce la ejecución sea uno de los comprendidos en los arts. 521 y 522 del Código Procesal Civil y Comercial u otra disposición legal que le otorgue tal carácter, así como que se encuentren cumplidos los presupuestos procesales, entre los que se encuentra su competencia, debiéndose inhibir de oficio si entiende -como ha ocurrido aquí- que desde la exposición de los hechos en que se sustenta la ejecución, se evidenciara que la misma no es de su competencia (arts. 4, 529 y 542, CPCC). Cierto es que en las cuestiones exclusivamente patrimoniales se encuentra autorizada la prórroga de la competencia territorial atribuida a los tribunales provinciales (art. 1, CPCC), mas el nuevo texto del art. 36 in fine de la Ley 24240 -más allá de su ubicación- establece una excepción a dicha facultad de los particulares, que enerva toda posibilidad de prórroga expresa o tácita, previa o sobreviniente, con el objeto de tutelar en forma efectiva el derecho de defensa en juicio de los usuarios y consumidores en operaciones financieras para consumo y de crédito para consumo (arts. 1, 18, 42, 75 inc. 22 y ccdtes., Const. nacional; arts. 1°, 11, 15, 38 y ccdtes., Const. provincial; arts. 1, 2, 3, 36, 37, Ley 24240; Ley 13133; conf. mi voto en C. 109.193, resol. del 11-VIII-2010; C. 116.088, resol. del 2-XI-2011; C. 116.507, resol. del 7-III-2012). Luego, el juez se halla habilitado para rechazar de oficio su competencia si constata -como en el caso- que en fraude a la ley la ejecución traída se encuentra causada por una operación financiera para consumo o de crédito para consumo (en sentido análogo, Molina Sandoval, Carlos, "Reformas sustanciales", en Suplemento Especial de la Ley de Defensa del Consumidor, L.L., 2008, pág. 105; también, Picasso - Vázquez Ferreyra, Directores, "Ley de Defensa del Consumidor, Comentada y anotada", Tomo I, L.L., Buenos Aires, 2009, pág. 436). Por el contrario, proveer la ejecución del pagaré ante tales circunstancias, en mi criterio, lejos de traducir un comportamiento funcional al ámbito jurídico, habría configurado un verdadero escamoteo de la aspiración de justicia que debe rezumar toda actuación procesal, y, en sentido lato, todo el ordenamiento formal y fondal (conf. mi voto en C. 109.193, cit.; C. 116.088, cit.). Es que habría quedado configurado así un claro supuesto de abuso de derecho, mediante la utilización del denominado fraude a la ley, resultando justamente de las circunstancias consideradas por el sentenciante que la validación de lo actuado por el ejecutante al acudir al recurso de instrumentar originariamente la deuda derivada de dicha operación crediticia con un consumidor, en un título cambiario, para luego presentarlo a ejecución en un domicilio distinto del real de éste, so pretexto de hacerlo en el establecido al efecto por el ordenamiento jurídico y bajo la condición de no poder cuestionarse el origen o causa del crédito, atento los conocidos caracteres de necesidad, formalidad, literalidad, completitud, autonomía y abstracción del título, habría importado contravenir palmariamente la finalidad específica de la tutela establecida por el orden público del consumo (arts. 36 y 65, Ley 24240, según texto Ley 26361; arg. arts. 21, 953, 1071, Cód. Civil; también Mosset Iturraspe, Jorge, "El fraude a la ley", en Revista de Derecho Privado y Comunitario, n° 4, Rubinzal - Culzoni, 1998, pág. 7 y ss.; conf. mi voto en C. 109.193, cit.; C. 116.088, cit.). No es posible aceptar que el esfuerzo normativo llevado a cabo por el legislador nacional, a través del establecimiento de una competencia territorial improrrogable en beneficio de la parte débil de la relación de consumo, con clara finalidad tuitiva, pueda ser olímpicamente dejado de lado por el simple recurso -ordinariamente observado- de acudirse a títulos cambiarios para instrumentar la deuda contraída por el consumidor con los profesionales del negocio del crédito para consumo (en sentido semejante el Dictamen de la Fiscal General que la Cámara hace suyo, en C.N.Com., sala D. in re "Compañía Financiera Argentina S.A. c/ Heredia, Rodolfo Martín", sent. del 26-V-2009, L.L., 2009-D-610). Por el contrario, media un evidente ejercicio abusivo del derecho cuando la conducta, si bien encuadraba formalmente con la norma legal, al encontrarse desviada del fin para el cual la ley concediera ese derecho, o ejercitarse en pugna con los principios de la buena fe, la moral o las buenas costumbres, en verdad se halla viciada y repudiada por el derecho (asimismo, Alegría, Héctor "El abuso de mayoría y minoría en las sociedades anónimas", en Revista de Derecho Privado y Comunitario, n° 16, Rubinzal - Culzoni, 1998, pág. 325), como cuando tales actos son realizados -como en el caso- al pretendido amparo del texto de una norma pero persiguiendo un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico (conf. definición dada por el art. 6.4 del Cód. Civil Español; mi voto en causas C. 109.193, cit.; C. 116.088, cit.). El comportamiento disvalioso no puede lograr el resultado buscado, contrario a la teleología de la normativa imperativa que se pretende vulnerar. Lo obrado por el ejecutante ha importado una clara violación de lo dispuesto por el nuevo texto del art. 36 de la Ley 24240 al amparo, sólo aparente, de una normativa prevista para definir la competencia jurisdiccional de esta clase de ejecuciones ante otras circunstancias (arts., 1, 4, 5 inc. 3, CPCC; arts. 101, 102, Cód. Civil, arts. 1 inc. 5, 41, 101, 102, 103, Dto.-ley 5965/63), por lo que ha sido actuada en la causa -al entablarse la ejecución- contraviniendo la finalidad para la cual fue dictada y con afrenta del imperativo de buena fe, situación que torna ostensible su carácter abusivo (cfr. Kemelmajer de Carlucci, Aída, "Principios y tendencias en torno al abuso del derecho", en Revista de Derecho Privado y Comunitario, n° 16, Rubinzal - Culzoni, 1998, pág. 278 y ss.). En el caso, a partir de lo establecido en el pagaré -por igual valor recibido en prestación de servicios-, el magistrado de primera instancia acudió a la causa de la obligación para concluir que se encontraba frente una operación financiera para consumo o de crédito para este fin entre el acreedor y el deudor y, por lo tanto se establece un vínculo entre las mismas que se encuentra comprendido bajo las normas de orden público de la Ley de Defensa del Consumidor (fs. 39/40). Dicha actuación no resulta del todo extraña al proceso ejecutivo, pues aún cuando el Código procesal Civil y Comercial veda examinar la legitimidad de la causa de la obligación en el marco de la excepción de inhabilidad del título (art. 542, inc. 4), el limitado ámbito de conocimiento del juicio ejecutivo no podría impedir que cualquier juez declarara en forma liminar y oficiosa tanto la inexistencia manifiesta de la deuda que se pretende ejecutar (arg. C.S.J.N., Fallos: 278:346; 298:626; 302:861; 318:1151; 324:2009; entre otros; esta Corte, Ac. 68.768, sent. del 15-XII-1999; Ac. 90.386, sent. del 6-XII-2006), como la manifiesta incompetencia territorial en fraude a la ley civil de orden público (arts. 4°, 529 y 542 inc. 1, CPCC; conf. mi voto en C. 109.193, cit.; C. 116.088 y C. 117.196, cits.). Así, la necesaria integración armónica entre los institutos del derecho mercantil y del consumo involucrados en este conflicto normativo (Ac. 80.375, sent. del 5-III-2003; entre tantas otras) propicia la hermenéutica que aquí se adopta, toda vez que los mencionados caracteres de necesidad, formalidad, literalidad, completitud, autonomía y abstracción del título, que posibilitan de ordinario el cumplimiento de sus funciones propias, económicas, jurídicas e incluso su rigor cambiario procesal, deben ser armonizados con las exigencias del interés público en la defensa del consumidor (conf. mi voto en C. 109.193, cit.; C. 116.088, cit.). Luego, sin perjuicio de la validez del domicilio de pago expuesto en el pagaré a los fines netamente cambiarios (arts. 40, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 89, 103, 104 y ccdtes. Dto.-ley 5965/63) y de que el mismo -o su sustituto- de ordinario fija la competencia territorial (arts. 1, 2, 101, 102, 103 y ccdtes. Dto.-ley 5965/63), no será posible atribuir a dicho domicilio esta última aptitud determinativa cuando el librador del título y ejecutado fuera consumidor de un crédito para consumo y su domicilio real estuviera indicado en el cartular, sin que -por las mismas razones dadas- una serie ininterrumpida de endosos pueda justificar una solución distinta (arg. art. 18 in fine, Dto.-ley 5965/63), bastando a quien pretenda una mayor agilidad en el pago o negociabilidad de un crédito para consumo, a todo evento, requerir del librador-consumidor la emisión de un pagaré cuyo domicilio de pago coincida con su domicilio real al tiempo de su otorgamiento (conf. mi voto en C. 109.193, cit.; C. 116.088, cit.)”.- 2.9.- Ha cuestionado también el recurrente el apercibimiento y más allá de lo dicho en relación a la amplitud de las facultades que como directores del proceso corresponde reconocer a los jueces, no advierto que las consecuencias prácticas pudieran variar adoptando otro apercibimiento. Y es que si la sentencia consideró inhábil el título y la ausencia de información que complemente aquél además de imposibilitar realizar el emplazamiento del ejecutado en debida forma, hará presumir o directamente demostrará que el mismo no cumple con los recaudos del art. 36 de la ley 24.240, vemos que por otra vía se llegará también a la necesidad de considerar al título nulo o inhábil para la ejecución. Así los efectos prácticos entre tenerle por desistido del recurso y/o hacer jugar el no acompañamiento de la documentación como una presunción en su contra es el mismo.- Y si no fuere el mismo, es porque podría resultar aún más gravoso para el recurrente la alternativa distinta a la establecida por la cámara, en tanto debiéramos presumir que se ha embarcado en una maniobra ilícita, actuando en fraude de la ley y el consumidor, con consecuencias que podrían ir más allá de la sola confirmación de la decisión de primera instancia.- 4.- De compartirse entonces los argumentos expuestos, correspondería rechazar el recurso de reposición deducido por el apoderado de la parte actora, lo que así propongo al acuerdo. Tal mi voto.- LA DRA. ADRIANA MARIANI DIJO: Que compartiendo los fundamentos expuestos por el Dr. MARTINEZ, VOTO EN IGUAL SENTIDO.- EL DR. VICTOR DARIO SOTO DIJO: Que atendiendo a la coincidencia de opinión de los dos primeros votantes, se abstiene de emitir su opinión (art.271 C.P.C.).- Por ello, y en mérito al Acuerdo que antecede, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería, RESUELVE:Rechazar el recurso de reposición deducido.- Regístrese y vuelvan.- GUSTAVO A. MARTINEZ ADRIANA MARIANI JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA VICTOR D. SOTO PRESIDENTE (EN ABSTENCION) Ante mi: PAULA CHIESA SECRETARIA |
| Dictamen | Buscar Dictamen |
| Texto Referencias Normativas | (sin datos) |
| Vía Acceso | (sin datos) |
| ¿Tiene Adjuntos? | NO |
| Voces | No posee voces. |
| Ver en el móvil |