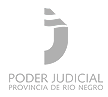Fallo Completo STJ
| Organismo | CÁMARA APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL, FAMILIA Y MINERÍA - GENERAL ROCA |
|---|---|
| Sentencia | 130 - 18/10/2022 - DEFINITIVA |
| Expediente | RO-70491-C-0000 - CAMPOS JONATHAN DAVID C/ CORVALAN JULIO TRISTAN S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (ORDINARIO) |
| Sumarios | No posee sumarios. |
| Texto Sentencia |
En la ciudad de General Roca, a los 18 de Octubre de 2022. Habiéndose reunido en Acuerdo los Sres. Jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento en esta ciudad, para dictar sentencia en los autos caratulados: "CAMPOS JONATHAN DAVID C/ CORVALAN JULIO TRISTAN S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (ORDINARIO)" (Expte.n RO-70491-C-0000), venidos de la Unidad Jurisdiccional UNO, previa discusión de la temática del fallo a dictar, procedieron a votar en el orden de sorteo practicado, transcribiéndose a continuación lo que expresaron:
EL SR. JUEZ DR. GUSTAVO ADRIAN MARTINEZ, DIJO: I.- Llega el expediente a los efectos de resolver los recursos interpuestos contra la sentencia definitiva de primera instancia de fecha 8 de Septiembre de 2021.
Apeló tanto el actor, como el demandado y su aseguradora, expresando agravios y contestando los traslados de estos, mediante sendos documentos digitales tempestivamente incorporados al SEON. Siendo que los jueces no estamos obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarnos acerca de aquellas que estimemos conducentes para sustentar nuestras conclusiones (CS, doctrina de fallos 272:225; 274:113; 276:132; 280:320) y por razones de brevedad, he de omitir transcribir o referenciar con precisión lo expuesto en las expresiones de agravios y sus contestaciones, remitiéndome a la lectura de los respectivos escritos. Haré sí, para el correcto entendimiento de mi propuesta, una sintética referencia a los agravios de cada parte. II.- Tratándose la causa sobre el reclamo indemnizatorio derivado de un accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de General Roca, en la intersección de Avda. Roca y Calle Brasil el día 28/07/2017 (aproximadamente a las 9.30 hs), por la sentencia se hizo lugar a la demanda en su mayor extensión, adjudicándose la total responsabilidad en el evento dañoso al demandado, ponderando esencialmente la prioridad de paso que le asistía. El actor transitaba como acompañante en una motocicleta marca Appia -dominio 479 HSW- por calle Av. Roca, con dirección y sentido de marcha Norte/Sur, mientras que el demandado lo hacía al comando de un vehículo marca Citroën Berlingo -dominio FKF 606- que circulaba por calle Brasil en sentido Este/Oeste. Cabe resaltar que mientras que el conductor de la motocicleta llevaba el caso protector, no contaba con tal medio de seguridad el actor. Mientras los agravios del actor se vinculan a las indemnizaciones concedidas e intereses reconocidos, el demandado y su aseguradora en una expresión de agravios común del letrado que les representa, introduce previo a cuestionar ciertos rubros indemnizatorios e intereses, agravios relativos al modo de resolver respecto de la responsabilidad en evento que peticiona se atribuya en partes iguales. Obviamente se impone tratar este primer agravio del demandado y la citada en garantía. ANÁLISIS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN DEL CASO – AGRAVIOS DE LA DEMANDADA Y SU ASEGURADORA: III.1.1.- Se expone en la obra dirigida por Ricardo Lorenzetti “Código Civil y Comercial de la Nación comentado”, citando al cimero tribunal de la Nación que “al damnificado le basta con probar el daño y el contacto con la dañosa, para que quede a cargo de la demandada, como dueña o guardiana del objeto riesgoso, demostrar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder” (op. cit., ed. Rubinzal-Culzoni, t°VIII pág. 483), agregándose más adelante: “incumbe al legitimado pasivo -dueño o guardián demandado o reconvenido- acreditar la concurrencia de eximentes de responsabilidad, lo que debe probar de modo fehaciente e indudable, dada la finalidad tuitiva de la norma. Por ello la falta de prueba perjudica al dueño o guardián demandado o reconvenido porque “la indefinición sobre la forma en que sucedió el accidente hace subsistir la responsabilidad objetiva que recae en el dueño o guardián de la cosa riesgosa cuando ésta interviene activamente en la producción del perjuicio” (op. cit., t°VIII, pág. 636). III.1.2.- El demandado y su aseguradora le atribuyeron exceso de velocidad a la motocicleta con una entidad tal como para fracturar parcialmente el nexo causal y solicitar se declare una responsabilidad paritaria (50% y 50%). Alegan asimismo que la motocicleta fue quien embistiera y lo hiciera cuando el Citroën había transpuesto el carril Este de la Avda. Roca, así como que la motocicleta concluyó su trayecto chocando con el otro vehículo que viniendo por la Brasil en dirección Oeste/Este se encontraba detenido en tal intersección. Solo citan en apoyo, la testimonial del conductor de este último vehículo quien dijera que la motocicleta venía ligero, lo que como expone la juzgadora es insuficiente para acreditar la alegada culpa del tercero (conductor de la motocicleta) que como dijimos debe probarse de forma fehaciente, indubitable. Al respecto, más allá que es un testigo único y no brinda mayores precisiones sobre la velocidad, pondero que es un testigo potencialmente interesado toda vez que su vehículo resultó finalmente afectado por la motocicleta a la que le adjudica mayor velocidad. Es menester poner de resalto en mi opinión que no solo estamos en presencia de una prioridad de paso de las previstas en la LNT -de quien viene por la derecha- con el alcance dirimente que le adjudica la doctrina legal obligatoria desarrollada en el citado precedente “PINO”, sino que además en nuestra ciudad y por previsión de la entonces vigente ordenanza de tránsito N° 4.713 (art. 36 inc. e) se reconoce la preferencia de quien circula por una calle de doble mano. En el caso, nada menos que la Avenida Roca, la principal avenida de ingreso a la ciudad. El demandado alega que quien embistiera fue la motocicleta, pero lo cierto es que las actuaciones penales no autorizan sostener ello. En este sentido son por demás elocuentes las fotografías de fs. 50 que muestran que la berlingo Citroën presenta esencialmente daños en su parte frontal, tal como lo consigna asimismo la autoridad policial al pie. Es de destacar además que el demandado y su aseguradora asumieron procesalmente un rol por demás pasivo a punto que desistieron de prueba pericial que podría haber sido de utilidad para acreditar la mecánica del accidente y el estado de los vehículos. En este sentido, si bien es cierto que en las diligencias no se relevaron huellas que de ordinario son las que permiten determinar velocidades, podría un experto haber ilustrado sobre a cual de los rodados se debe tener como el que colisionara y otros datos de interés a partir de la verificación del estado de los vehículos, abolladuras, raspones, corrimiento de pinturas. etc. Es de esperar incluso que especialmente las aseguradoras que están en mejores condiciones de realizar estas evaluaciones por sí o por terceros, se hubieren preocupado en hacerlo apenas tomaran conocimiento del hecho. No lo hicieron y por tanto deben asumir las consecuencias de tal conducta desinteresada de la prueba que está a su cargo. En este sentido coincido plenamente con el actor cuando al contestar los agravios expresa: “La parte demandada evidenció un completo desinterés en la prueba accidentológica a pesar de que fue reiteradamente intimada al pago del total del adelanto de gastos requerido por el perito, no acompañó un informe técnico de parte, y ni siquiera citó como testigo al conductor de la moto, o a la persona que declaró en sede penal, respecto de la cual tenía la obligación de hacerlo si lo quería hacer valer como prueba atento que la reproducción de ese testimonio en este proceso era indispensable para garantizar el derecho de defensa en juicio de esta parte. Tal proceder, en una entidad aseguradora de primera línea, aparece como inadmisible. No concuerda de ninguna manera con la conducta debida en las circunstancias. Tenía al momento del hecho y ahora también, el personal técnico suficiente para evaluar ese supuesto y no probado exceso de velocidad, y actuar en consecuencia. Las disposiciones del Reglamento General de la Actividad Aseguradora de la SSN establecen claramente la obligación de las Aseguradoras de evaluar el siniestro para así constituir el pasivo correspondiente, y ello implica necesariamente determinar tanto la responsabilidad o no del asegurado, como la extensión de los importes de condena. Es decir, NACION SEGUROS S.A. debió contar con los respectivos informes, y si no los acompañó, o no manifestó su interés en la prueba, por alguna razón fue. Se mantuvo en la pasividad absoluta, y entonces debe responder por sus actos y consecuencias, al no haber acreditado el eximente total alegado en oportunidad de contestar la demanda y citación en garantía, y ahora increíblemente y sin mediar nuevo hecho o circunstancia, pretende que sea parcial queriendo que la responsabilidad en el hecho se establezca de manera paritaria, poniendo de manifiesto una contradicción absoluta”. Ciertamente como también expresa el actor al contestar agravios, la decisión de primera instancia y la que aquí propugno, se corresponde con el criterio que adoptara esta Cámara en el caso “Guajardo” (sentencia de fecha 14/09/2021 correspondiente al Expte. Nº A-2RO-1442-C1-18) en el que con voto del Dr. Soto y adhesión del Dr. Maugeri se juzgó un accidente ocurrido en la misma esquina. Por su extensión y a fin de ser breve, me remito a la lectura de tal sentencia que doy aquí por reproducida. Este agravio no se sostiene. III.1.3.- También dentro de su primer agravio, el demandado y su aseguradora sostienen que no se ha ponderado la carencia de casco protector. Introduce así una defensa que no articuló al contestar la demanda, con lo que no podría ser abordada sin violentar el principio de congruencia. Sin perjuicio de ello, cabe advertir que el planteo es confuso y más aún cuando se introduce esta circunstancia como un factor genérico de atribución de responsabilidad y no como un factor con potencial para el agravamiento del daño. En este sentido recuerdo que venimos sosteniendo reiteradamente en consonancia con la doctrina y jurisprudencia prácticamente unánime, que la omisión del uso del casco, antiparras o de los cinturones de seguridad, como regla no influyen en el acaecimiento del hecho ilícito, aunque si suelen constituirse en factores que incrementan la gravedad o extensión del daño (Ver al respecto lo que dijera en el precedente ´Brizuela´ sentencia de 17/03/2014 correspondiente al Expte. CA-21301 y la doctrina y jurisprudencia referida allí en el punto 5). Y aclaramos ´como regla general´, en cuanto de modo excepcional podría la ausencia de casco con visor o antiparras, afectar la visibilidad del conductor y consecuentemente incidir causalmente en la producción del hecho, tal como lo expusimos en el expediente CA-20045 (sentencia de fecha 22/05/2013) donde la pericial acreditó que por las condiciones del tiempo (viento y frío) la ausencia de casco con visor o antiparras interfirió en la visión del conductor de una motocicleta. Obviamente que esto no puede alegarse en el caso de autos en que es al acompañante y no al conductor de la motocicleta, a quien se le reprocha el no uso del casco. Tampoco como agravamiento del daño cuando las lesiones son las extremidades. Este agravio tampoco se sostiene y propongo mantener la atribución de responsabilidad en un cien por ciento en favor del actor. III.2.- El agravio del demandado y su aseguradora vinculado a la indemnización acordada -segundo agravio- lo he de abordar junto con los agravios del actor que guardan vinculación con la fórmula utilizada para el cálculo de la indemnización y cuestiones conexas a la indemnización por el daño material derivado de las lesiones. III.3.1.- Finalmente el demandado y su aseguradora cuestionan los intereses determinados en la sentencia. Expresan al respecto -copio textual-: “Por último, provoca un gravamen a mi mandante la aplicación de tasas de interés sobre los rubros que se conceden, por resultar desproporcionados y contradictorios con los términos expuestos por el a quo. El magistrado al exponer sobre la procedencia de los rubros indemnizatorios, indica que "el principio de la reparación plena aconseja que la fijación del quantum indemnizatorio lo sea al momento de dictarse la sentencia, por ser este el más cercano a la efectiva reparación y consecuentemente más acorde con la naturaleza de las cosas y la equidad Dentro de los parámetros utilizados para realizar el cálculo, se estipula una tasa de interés compuesta que, en esencia tiende a adecuar las fórmulas a valores actuales. Es por ello que entendemos que la indemnización fijada lo es a valores actuales, y por lo tanto la aplicación de una tasa de interés que comprenda el periodo desde que el actor sufre el menoscabo físico, provoca que se aplique intereses sobre intereses, lo que se denomina anatocismo, que nuestro ordenamiento veta expresamente. En base a lo mencionado es que consideramos que el fallo atacado debe ser revisado y modificado, debiéndose intereses, a lo sumo desde la fecha del dictado de sentencia, ya que previo a ésta, no existía parámetro para poder realizar una correcta ponderación del perjuicio sufrido”. III.3.2.- No comparto lo que se expone y propicio también el rechazo de este agravio. Reiteradamente venimos explicando en consonancia con el cimero tribunal de la provincia que en casos como el que nos ocupa se utilizan dos tasas de interés distintas. Una tasa pura -8% anual- prevista para compensar la renta del dinero de la que se priva al acreedor como consecuencia de la mora y que aplicamos a las indemnizaciones cuantificadas a valores actuales (por caso la correspondiente al rubro daño moral) y otra -que ha ido variando- prevista para no solo cubrir tal pérdida del acreedor -la renta del capital- sino además sortear el problema del deterioro del signo monetario producido por la inflación (distintas tasas activas del Banco de la Nación Argentina que se fueron indicando en los precedentes Loza Longo, Jerez, Guichaqueo y Fleitas). Esta cuestión la hemos abordado en varias oportunidades fijando un criterio del que no nos hemos apartado, incluso para autorizar el cálculo de intereses a modo de actualización sobre el importe obtenido del cálculo de los intereses puros. No es esto estrictamente lo que aquí se discute pero los argumentos que al respecto hemos expuesto en tales oportunidades son útiles para el cuestionamiento que aquí se formulada. Probablemente caso ´Chavero c/ Federación Patronal´(sentencia de fecha 9/03/2020 correspondiente al Expte. A-2CH-70-C31-17) ha sido aquél en que más profundizamos el análisis del tema y nos extendimos en la correspondiente fundamentación. Expuse en tal oportunidad y cabe reiterar en ésta: “II.- Tenemos que la pretensión del deudor -acogida por la juzgadora- es que los intereses que a la tasa pura se fijaron en la sentencia definitiva de primera instancia queden congelados y no sean pasibles de actualización ni aplicación de otros intereses sobre el mismo, y la pretensión de la parte actora de aplicar las tasas activas del Banco de la Nación Argentina que ha establecido el cimero tribunal de la provincia como doctrina legal, para sortear los efectos del proceso inflacionario (precedentes ´Guichaqueo´ y ´Fleitas´) ....sin perjuicio de reconocer que la cuestión ha suscitado discrepancias tanto doctrinarias como jurisprudenciales, esta Cámara fue consolidando una posición favorable a la pretensión de la parte actora y, de modo particular frente a créditos como el que nos ocupa en los que rige el principio de reparación integral, así como también respecto de los créditos de consumidores o de otros colectivos vulnerables. Las prohibiciones de capitalización de intereses -anatocismo- no fueron previstas para perjudicar a éstos, sino todo lo contrario. Se han concebido en la lucha contra la usura y vienen a desalentar los abusos particularmente del sector financiero y otros afines. IV.3.- Recientemente en el caso ´Paz´ (sentencia de fecha 3/02/2020 correspondiente al Expte. N° 34350-J5-10), en voto al que adhiriera el Dr. Soto, me expedí en esa línea trayendo a colación otros precedentes. Dije en la ocasión en lo que aquí concierne: ´4.3.1.- Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, he de recordar que en mi opinión el cálculo de intereses sobre intereses en casos como el que nos ocupa, aun cuando el tribunal no hubiere practicado liquidación que los incluyera al dictar sentencia, no puede ser descalificado. Sí, por el contrario, contraría principios rectores del derecho que tienen sustento en derechos emergentes de bloque constitucional y convencional, la pretensión del deudor de beneficiarse con la mora a partir de mantener en su valor nominal la deuda de los intereses devengados hasta el dictado de la sentencia, licuándose dicho crédito por efecto del fenómeno inflacionario. 4.3.2.- De hecho y como un modo de evitar conflictos como el que aquí se presenta, ya hace un tiempo hemos venido indicando en nuestras sentencias que lo que reconocemos como daño moral llevará el 8% de interés puro desde el hecho hasta la sentencia y al resultado de la suma de capital e intereses, deberá calculársele desde la fecha de la sentencia hasta su efectivo pago, las tasas activas previstas en ´Guichaqueo´, ´Jerez´ y ´Fleitas´ desde la fecha de la sentencia hasta su efectivo pago (ver: ´Torres c/ Liberati´, sentencia del 20/08/2019 correspondiente al Expte. N° VRC-5347-J21-12, y ´Roder c/ Ñanco´, sentencia del 9/9/2019 correspondiente al Expte. N° 8126-J21-14). Dictada la sentencia al deudor le es exigible tanto el capital como los intereses, no resultando razonable que el mismo pretenda que tal importe se congele y se vaya licuando por efecto de la inflación. Lo contrario alentaría la mora y hasta el chicaneo, lo que se opone a principios rectores del derecho que no pueden ceder por normas que además de ser secundarias, han sido dictadas con una finalidad contraria y eminentemente moralizadora. 4.3.3.- Recientemente en el caso ´Di Pascual´ (sentencia de fecha 10/12/2019 correspondiente al Expte. B-2RO-67-C9-14) abordé esta temática y entiendo oportuno reiterar los siguientes conceptos que allí expuse: ´´Mientras no salgamos de la prohibición de actualización o ajuste a tono con el proceso inflacionario, permitiendo solo la aplicación de tasas de intereses para mitigar tal fenómeno, debemos ser muy cautelosos a la hora de juzgar la existencia de anatocismo y su eventual sanción. No podemos olvidar que la prohibición de aplicar intereses sobre intereses tiene como finalidad evitar un incremento desmedido de la obligación con perjuicio al deudor que de ordinario es el sujeto débil de la relación. Se impuso, como alguno de los integrantes de esta Cámara ha recordado citando a Lorenzetti, esencialmente para combatir la usura (ver del voto del Dr. Soto en ´Bahamondes´ -sentencia del 30/07/2018 correspondiente al Expte. 38164- citando a Lorenzetti: ´… importa en realidad, uno de los medios más refinados de usura. Tal es, según se ha dicho, la verdadera causa de la prohibición de su uso, esto es, el riesgo de que constituya en manos de los acreedores un medio para sorprender a los deudores o para extorsionarlos con anterioridad a la entrega de dinero. Se trata, en definitiva, de un mecanismo que aplicado indiscriminadamente distorsiona la deuda de dar dinero´). En modo alguno podrían utilizarse las previsiones legales al respecto, para perjudicar al acreedor permitiendo que el deudor obtenga provecho de la mora y la inflación. En este sentido en el citado precedente ´Bahamondes´, expuse en mi voto al adherir a la propuesta del Dr. Soto entre otros conceptos, lo siguiente: ´… cuando se habla de anatocismo, el mismo debe quedar estrictamente circunscripto al interés real. Es decir, aquel interés que supone concretamente una renta, y no al que se utiliza para sortear los efectos del proceso inflacionario, frente a la imposibilidad de utilizar otras vías para mantener incólume el capital como eran antiguamente los índices de incremento de precios generales. El cimero tribunal de justicia de la Provincia ha ido a lo largo de las dos últimas décadas, variando con criterio de jurisprudencia obligatoria, las tasas de interés (precedentes Calfín; Loza Longo, Jerez, Guichaqueo y Fleitas) que en esencia más que importar una renta, debido particularmente al acrecentamiento del fenómeno inflacionario, han procurado mantener el poder adquisitivo de la moneda. Consecuentemente, si por hipótesis se pretendiera que sobre lo que resultara de la aplicación de cualquiera de estas tasas, no pudiera calculársele las restantes, sin duda alguna se llegaría a situaciones de tremenda injusticia al mismo tiempo que se alentaría al deudor en mora a que no cumpla sus obligaciones para licuar o extinguir estas en su mayor extensión, lo que no puede tener cabida en el ordenamiento y mucho menos aún, en orden a las pautas de aplicación e interpretación de las normas previstas por los arts. 2 y 3 del Código Civil y Comercial´. Agregué en esa oportunidad también que la Comisión N° 2 de las XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, respecto de los intereses, tras considerar por mayoría que es facultad de los jueces determinar la tasa, por unanimidad en su conclusión N° 21 se expidió que ´Es necesario que al determinar la tasa de interés moratoria se fije aquella que aliente el cumplimiento en tiempo propio por el deudor´. Resalté asimismo que el cimero tribunal de la Provincia, en lo que constituye doctrina de observancia obligatoria, ha venido haciendo hincapié en la necesidad de observar tal criterio. Así por caso en el citado precedente ´Guichaqueo´ (sentencia del 18/08/2016 correspondiente al Expte. 27980/15-STJ, ha dicho: ´… compartimos en ese sentido que mantener como doctrina legal que los montos reconocidos en las sentencias judiciales se ajusten con una tasa que, lejos de resarcir el perjuicio derivado de la mora, sea incluso inferior a la evolución experimentada durante idéntico lapso por los índices de costos y precios, sólo sirve como aliento para conductas especulativas, reñidas con la buena fe que debe primar en el proceso. Porque a la sazón se evidencian aquí las dos caras del efecto distorsivo que provoca la condena al pago de un interés moratorio inadecuado por defecto: De un lado los deudores, que -aún a sabiendas de su falta de razón- no tendrán ninguna premura en finalizar el proceso y, lejos de ello, seguramente agotarán todas las vías recursivas a su alcance con el único propósito de alongar el trámite para así licuar, por el mero transcurso del tiempo, el capital adeudado. Del otro, los acreedores, que faltándoles la expectativa de obtener al final de un largo y estresante juicio una indemnización justa e integral, serán proclives a celebrar acuerdos desfavorables a sus intereses´. Remarqué, y vuelvo a hacerlo, que ´no debemos jamás prescindir de la realidad económica que como principio rector ha sido reconocido desde mucho tiempo por el cimero tribunal de la Nación, y asimismo recordar la necesidad de una interpretación sistémica del ordenamiento conforme las previsiones de los arts. 1 y 2 del Código Civil y Comercial. Ello especialmente cuando como en el caso estamos frente a créditos del consumidor cuyos derechos encuentran expreso amparo constitucional, o también en los casos bastante habituales de créditos de víctimas de ilícitos para quienes corresponde también una tutela efectiva con resguardo de una indemnización plena o integral; entre otros supuestos´. IV.4.- He de reiterar entonces los conceptos expuestos pues de otra forma se estaría enriqueciendo a la aseguradora, permitiéndose beneficiarse de su propia mora licuando el crédito. Aquel crédito de intereses debe mantenerse a resguardo del proceso inflacionario y, en consecuencia, mientras no sea posible ajustar el crédito por los antiguos índices de actualización u aplicando otras herramientas, lo razonable es que se le aplique la tasa activa hoy determinada en ´Fleitas´ desde su determinación hasta el efectivo pago. Ello tal como lo hemos dispuesto en los citados precedentes ´Torres c/ Liberati´, sentencia del 20/08/2019 correspondiente al Expte. N° VRC-5347-J21-12 (voto Martínez-Soto) y ´Roder c/ Ñanco´, sentencia del 9/9/2019 correspondiente al Expte. N° 8126-J21-14 (voto Martínez-Maugeri)”. (Todos los subrayados me pertenecen). III.4.1.- Abordaré los agravios del actor comenzando por el primero de ellos. Cuestiona aquí el actor el cálculo de los ingresos y el porcentual de incapacidad. En cuanto al cálculo de los ingresos sostiene que debiera adicionarse el Salario Mínimo Vital y Móvil -SMVM- un porcentual por zona desfavorable como se aplica a los demás haberes en la Patagonia y la asignación por hijo establecida en el art. 6° inc. a de la Ley 24.714 y que de acuerdo a la Resolución 299/2016 de la Administración Nacional de la Seguridad Social sería de $ 1.103.- Los argumentos son extensos por lo que reitero la remisión que hiciera para su lectura. III.4.2.- Aun cuando en lo personal discrepo con la utilización del SMVM -especialmente para el cálculo de indemnizaciones en aquellos que por su minoridad no es de esperar que trabajen o cumplan actividades rentables-, el carácter obligatorio de la jurisprudencia del STJ, no permite apartarnos de su utilización. No obstante ello, entiendo sí razonable se contemple la zona desfavorable pues de los contrario caeríamos en una mayor discriminación. Si respecto de los trabajadores en general se reconoce una mayor remuneración por las inclemencias y mayor costo de vida en ciertas zonas en las que cumplen sus actividades, es injusto que no calculemos tal adicional cuando si lo hacemos en estos casos. Si hubiere sido un juez o funcionario judicial, un policía, un docente, personal de salud, empleado de comercio, etc., no es solo el básico lo que se tendría en cuenta para la indemnización, sino también sus adicionales y en particular el correspondiente a zona desfavorable. Ergo si se utiliza el SMVM cabe también contemplar este adicional si como en el caso, pertenece a la zona en la que se lo liquida. Si bien no tengo presente hayamos aplicado este adicional con anterioridad, cabe señalar que nos hemos expresado favorablemente ya por lo menos en el caso “CARTES” (sentencia de fecha 29/03/2022 correspondiente al Expte. N° A-2RO-1466-C9-18), aunque a la postre prescindimos de la utilización del SMVM. Expuse en tal oportunidad: “.... advierto razonable el planteo de incremento de este por aplicación del diferencial de zona desfavorable. No podemos desentendernos del mayor costo que tiene la vida en la Patagonia, comparada con el AMBA y en general el resto del país. Allí los bienes y en especial los que integran la canasta básica tienen precios más bajos, siendo menor los gastos en gas, electricidad y combustibles. No por un acto gracioso es que se ha concedido y se mantiene un adicional por zona desfavorable en las remuneraciones del Estado y en los convenios colectivos de trabajo. El SMVM es una pauta para el establecimiento de estas remuneraciones que como se dijo, contemplan una adicional para la zona patagónica con lo que se coincide con el planteo de la actora...”. El SMVM no se trata de una pauta mínima para salarios brutos con todos sus adicionales, sino una pauta general para todo el País de salario básico. Por estas razones es que propongo hacer lugar al agravio en este tramo tomando como ingreso el SMVM al momento del hecho más el adicional de zona desfavorable. III.4.3.- No comparto el planteo vinculado a la asignación por hijo, que tiene un fundamento y origen muy distinto. Podría percibirlo tanto el padre como la madre sin vincularse con el trabajo o la actividad económica que es lo que se tiene en cuenta al calcular la indemnización que nos ocupa. III.4.4.- En cuanto a la pretensión del demandado y su aseguradora de variar el cálculo (medio SMVM) y hasta la fórmula misma, ciertamente ello importaría apartarnos de la doctrina legal que invariablemente viene siguiendo el cimero tribunal de la provincia lo que no nos es posible si no se invocan modificaciones en el plexo normativo que se tuvo en cuenta para la elaboración de aquella doctrina. Señalo sin perjuicio de ello y de mi consideración personal respecto a que el SMVM lejos está de posibilitar la indemnización integral o plena, que éste no está previsto solo para haberes con jornadas de 8 hs. como se sostiene, sino como una remuneración mínima por lo que no correspondería disminuirlo por el hecho que la jornada diaria no supere las 6 hs. III.4.5.1.- también cuestiona el actor en el marco del primero de sus agravios, el porcentual de incapacidad. Se queja por no haberse computado el daño o incapacidad psicológica, determinada en la pericia en el 20% que plantea que debe sumarse a la física sin hacerse uso del método de Balthazar o de capacidad restante extendiéndose en consideraciones y citas a las que nuevamente me remito. Siendo por otra parte que tal cómputo de incapacidad supera el 66%, plantea también que debe calcularse la indemnización como si fuera una incapacidad total y permanente (100%), de acuerdo con lo previsto por el art. 8 de la Ley de Riesgos de Trabajo Ley N° 24.557 y la doctrina de la Corte Suprema de la Nación por la que se sostiene que “…Resulta inconcebible que una indemnización civil que debe ser integral, ni siquiera alcance a las prestaciones mínimas que el sistema especial de reparación de los accidentes laborales asegura a todo trabajador con independencia de su nivel de ingreso salarial’ (Fallos: 340:1038). III.4.5.2.- Sobre el reclamo indemnizatorio con base en el daño psíquico esta Cámara tiene criterio afianzado a partir además de la doctrina legal emergente del precedente “Linares c/ Expreso dos ciudades” (sentencia de fecha 19/09/2028 correspondiente a Expte Nº CS1-308-STJ2017//29066/17-STJ). Cabe en tal sentido reiterar lo que expusiéramos en el caso ´Heredia´ (sentencia de fecha 5/06/2020 correspondiente al Expte. A-2RO-652-C9-15) y venimos reiterando hasta el presente. Expresé allí en torno a la incapacidad psíquica: ´´Por otra parte, si bien durante mucho tiempo se siguió una posición muy restrictiva respecto del daño psíquico, indemnizando el mismo como rubro material por el costo del tratamiento y moral en sus otros aspectos, ello ha ido variando en los últimos años y, además existe doctrina legal obligatoria (art. 42 de la ley 5.190). En este sentido entre otros pronunciamientos en ´Linares c/ Expreso Dos Ciudades´(sentencia del 19/09/2018 correspondiente Expte Nº CS1-308-STJ2017 // 29066/17-STJ) en el voto del Dr. Barotto sin disidencias, se expone: ´… el daño psicológico resulta parte del daño indemnizable contemplado en la consabida fórmula Pérez Barrientos, de este Cuerpo, porque a diferencia del daño moral, que afecta la dignidad y los afectos pero sin producir incapacidad, el daño psicológico tiene concreta incidencia incapacitante laboral, y por ende, claramente económica en la vida del trabajador afectado. Y se trata el mismo de un tipo de daño respecto del cual la Corte Suprema de Justicia Nacional tiene ya sentado que debe ser reparado de manera autónoma del moral en la medida que asuma condición permanente, es decir, que ´para la indemnización autónoma del daño psíquico respecto del moral, la incapacidad a resarcir es la permanente y no la transitoria, y debe producir una alteración a nivel psíquico que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso´ (CSJN, in re: ´Coco, Fabián Alejandro c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios´, sentencia del 29 de junio de 2.004)´. Agrego además que esta Cámara tuvo oportunidad de abordar un interesante caso en el que se tomó un Desorden Mental Orgánico Postraumático como factor para la determinación de la incapacidad y utilización de la fórmula que aplicamos como doctrina legal al efecto (´Pérez Barrientos´ y Pérez c/ Mansilla´). Refiero al caso ´Arias c/ Martínez´ (sentencia de fecha 21/06/2017 correspondiente al Expte. N° CA-20898)´´. III.4.5.3.- Ahora bien, en lo que atañe a la aplicación del método Balthazard o de capacidad restante, si bien reconozco que se desarrolla un argumento razonable y que cuenta con respaldo doctrinario, creo que la solución más adecuada es la que adoptara y fundara esta Cámara en el precedente “PINO C/ AMAYA” (sentencia de fecha correspondiente al Expte. A-2RO-597-C5-15)- Oportunidad en la que sostuvimos que el apartamiento del método de capacidad restante correspondería a casos de lesiones simultaneas en un mismo segmento y no cuando como en el presente, se trata de daño físico y psíquico. Con el fin de ser breve, teniendo en cuenta la extensión de los argumentos, me remito a los puntos 5.3.1, 5.3.2 y 5.3.3 de dicha sentencia. III.4.5.4.- Resulta también novedoso y reconozco sólido el argumento que se trae con cita de afianzada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el planteo por el que se pretende que al superar el porcentual del 66%, se indemnice a la víctima como afectado por una incapacidad total. De la compulsa de precedentes del cimero tribunal no hemos encontrado fallos en los que la cuestión haya sido tratada o al menos que lo haya sido en el marco de reclamos correspondientes al fuero civil. Sí se cuenta con numerosas causas en las que se han confirmado cálculos indemnizatorios con porcentuales que superan el 66% sin hacer aplicación del 100% previsto en el art. 8 de la ley 24.557. En el citado precedente “PINO C/ AMAYA”, rechazamos esta pretensión y aun reconociendo las dudas respecto de la justicia de tal decisión he de proponer mantener el rechazo. III.4.5.5.- De conformidad con lo que he venido exponiendo hasta aquí, propongo modificar el cálculo de la indemnización por la incapacidad psicofísica la que se establece en un porcentual del 68% (60% + 20% del 40% restante), tomándose como ingreso el SMVM más el cuarenta por ciento de zona desfavorable ($12.404.-), lo que aplicando la herramienta que a tal fin cuenta la página https://www.jusrionegro.gov.ar llega a la suma de Pesos Seis millones doscientos treinta mil trescientos ochenta y dos con sesenta ctvos. ($6.230.382,60). III.5.1.- El segundo de los agravios que desarrolla el actor es el concerniente al reclamo de una indemnización por frustración del proyecto de vida. La juzgadora niega la posibilidad de acogimiento al enrolarse en la tesis que solo hay dos rubros indemnizatorios (daño patrimonial o material y daño extrapatrimonial o moral o espiritual), negando en consecuencia la posibilidad su consideración con la autonomía que se pretende. En la expresión de agravios se recuerda que al demandar entre otros conceptos se expuso: “podrá observar luego de todo lo detallado, que el proyecto de familia de Jonathan, sus expectativas de futuro, sus aspiraciones, sus derechos y deberes como progenitor, su derecho a la libertad, su dignidad, los derechos y el interés superior de su hija, han quedado en la nada misma. Un acto negligente y antirreglamentario del sr. Corvalán, saqueó y despojó a mi mandante, del sentido de su vida y la razón de ser de su propia existencia”. Se considera ello probado y en tal sentido hace hincapié en el dictamen pericial médico en el que además de informarse una incapacidad del 60% el perito expresa que el actor difícilmente podrá pasar un preocupacional. Además, en el dictamen pericial psicológico que indica un 20% de incapacidad y se expone que el actor presenta “…signos de cansancio y agotamiento, apatía y falta de motivaciones reales que lo lleven a planificar metas/proyectos a futuro. El Sr. Campos se encuentra muy encerrado en su círculo familiar íntimo y evidencia cierto miedo al contacto interpersonal y dificultades para entablar nuevos vínculos interpersonales positivos”. Sostiene que está Cámara acogió este tipo de reclamos citando como ejemplos el caso “Albornoz c/ Bonventre” (sentencia de fecha 08/04/2021 correspondiente al Expte. N° A-2RO-1472-C9-18) y el caso “Martínez c/ Flores” (sentencia de fecha 17/07/2020 correspondiente al Expte. N° 9683-J21-15). Peticiona en definitiva que se haga lugar a esta indemnización por la suma de $2.500.000.- que expresara en el alegato o la que el tribunal estime razonable en más o en menos con intereses capitalizables. III.5.2.- A su turno las accionadas al contestar los agravios exponen que el hecho que no se acogiera el rubro no significa que el daño no hubiere sido indemnizado. En otro orden expresan -copio textual-: “No podemos dejar de mencionar que la actora además pide en su agravio que se haga lugar al mismo y que se le otorgue a la parte una suma sustancialmente diferente a la reclamada al iniciar la demanda, afectando así, nuevamente el derecho de defensa de mi mandante, cuestión que no podrá dejar de observar V.E. Este accionar del actor ha sido repetitivo durante todo el proceso, buscando introducir cuestiones que no han sido debatidas y de las que mi mandante no ha tenido posibilidad de defenderse, evidenciando la mala fe de la parte”. III.5.3.- Abordando este tema, por lo pronto me permito recordar que al sujetarse el reclamo a lo que en más o en menos surja de la prueba o lo determine el juez, queda abierta la posibilidad que el tribunal acuerde indemnizaciones por importes superiores a los que se expresaron en la demanda más allá que en cualquier caso no hay que hacer comparaciones meramente numéricas que prescindan del fenómeno inflacionario. Existe doctrina legal afianzada al respecto habiendo expresado el cimero tribunal provincial: “Finalmente, el agravio sobre violación del principio de congruencia (arts. 163 inc. 6º del CPCyC y 200 de la Constitución Provincial), en relación al monto otorgado en concepto de daño moral, tampoco puede prosperar. En lo relativo a la cuantificación de dicho daño los Jueces de mérito son soberanos para establecer las cuantías indemnizatorias y han expresado las razones sobre las cuales se adopta un determinado importe sin que se advierta irrazonabilidad alguna en dicha decisión, menos aun que se hayan apartado de lo reclamado por el actor en la demanda. Ello así pues, si bien por una parte como señala el recurrente en la demanda al momento de peticionar el rubro daño moral el actor no dejó librado su determinación "a lo que en más o menos resulte de la prueba"; por otra no se puede desconocer que en la parte final del punto IV -Indemnización reclamada por los daños-, informa que el monto total reclamado es estimativo y sujeto a lo que en más o menos resulte de las probanzas de autos". (caso “ESCUDO SEGUROS S.A. S/ QUEJA”, sentencia de fecha 20/04/2021 correspondiente al Expte. Nº PS2-1097-STJ2021). En otro orden la mora en la reparación del daño, de ordinario produce un agravamiento de éste; aunque más no fuere los derivados de la litigación. Asimismo no se advierte que se coloque en un estado de indefensión a las accionadas toda vez que al precisarse en el escrito de demanda los presupuestos fácticos del daño y particularmente todas las circunstancias del hecho y sus consecuencias, las accionadas no pueden alegar verse sorprendidas ni afectadas en su derecho de defensa. III.5.4.- Como expresa Federico Carestía, “una de las cuestiones más controvertidas del derecho actual de daños es la distinción entre las diversas partidas que conforman la cuenta indemnizatoria. El paso necesario de una responsabilidad civil meramente patrimonialista a una personalista, siendo el ser humano el epicentro del sistema jurídico, ha generado una incesante proliferación de nuevos rubros indemnizatorios. Entre ellos se ha destacado, sin lugar a dudas, el daño al proyecto de vida”. (Carestia, Federico S., “El daño al proyecto de vida. Su falta de autonomía como rubro indemnizatorio en el Código Civil y las dificultades en su cuantificación”, Publicado en: SJA 04/06/2014, 3 - Cita: TR LALEY AR/DOC/5227/2014). En doctrina y jurisprudencia se ha reconocido autonomía a este tipo de daño más allá de las variaciones en su denominación, aunque podría decirse que la mayor parte de la doctrina niega la autonomía. El prestigioso jurista peruano Fernández Sessarego que puede decirse que resulta cita obligada en esta materia, sostiene su existencia con independencia del daño moral y el daño material derivado de la incapacitación de la víctima. En nuestro país Fappiano es enfático cuando expresa: “El vigente Código Civil y Comercial ha incorporado como nuevo daño resarcible el daño al proyecto de vida. Efectivamente, su art. 1738 dispone: "La indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico operado de acuerdo con la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida" (Fappiano, Oscar L., El daño al proyecto de vida en el Código Civil y Comercial, LA LEY 25/07/2017, 1 - LA LEY2017-D, 930 - RCCyC 2018 (agosto), 177 - RCyS2019-I, 35 Cita: TR LALEY AR/DOC/1530/2017). Y agrega más adelante este autor en dicho artículo: “Si bien en esta oportunidad la propuesta ha tenido consagración legislativa, justo es reconocer que ya con anterioridad medió una iniciativa semejante en el proyecto de Código Civil de 1998; como también que nuestra Corte Suprema de Justicia, reconocía esta especie de daño en materia de accidentes de trabajo: "Un trance de tamaña gravedad como una discapacidad, sobre todo de las comprendidas por el art. 14.2.b de la ley 24557, llevará seguramente al trabajador —y, en su caso, a la familia de este— a una profunda reformulación de su proyecto de vida, para lo cual la indemnización a la que tenga derecho se presentará como un dato de importancia inocultable por mayúsculo y es precisamente por ello que el medio reparador, de ser inadecuado, puede añadir a la mentada frustración, una nueva, tal como sucede con el sistema originariamente previsto por la ley mencionada" (Mayoría, Petracchi, Boggiano, Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco)”. Pero como contrapartida, Galdós al comentar el citado art. 1738 en el “Código Civil y Comercial de la Nación comentado”, Dirigido por Lorenzetti (Rubinzal- Culzoni, t° VIII, pág. 486), expresa: “La norma sigue la tradición mayoritaria del derecho argentino y el daño es patrimonial y moral; uno y otro o uno u otro, ya que no existen terceras categorías de daños autónomamente resarcibles. Aunque la independencia conceptual (daño psicológico, daño estético, daño a las personas) tiene utilidad práctica para identificar el objeto de la lesión. Pero a la hora de su cuantificación el monto se deriva al daño patrimonial y al moral, a uno de ellos o a ambos conjuntamente (caso de la incapacidad permanente que repercute en el patrimonio y en la esfera moral)” . Creo que cualquiera sea el emplazamiento y consideración, como rubro independiente del moral y el material, o dentro del daño moral o el material, o considerando sus repercusiones en ambas categorías, lo importante es que la eventual afectación del proyecto de vida y el daño a la persona en su concepción más amplia no deje de hacerse en tanto la indemnización integral o plena como actualmente denomina el código unificado parte de la constitucionalización del derecho civil y la primacía de la persona como valor absoluto (conf. Galdós, obra y página citada). Ese es el criterio rector que ha seguido esta Cámara en los precedentes que trae el recurrente, resultando “Martínez c/ Flores” (sentencia de fecha 17/07/2020 correspondiente al Expte. N° 9683-J21-15) un caso que guarda bastante similitud con el que aquí nos ocupa, aunque el reclamo se canalizó como “pérdida de chance”. Expresé en aquella ocasión, entre otros conceptos los siguientes que entiendo apontocan la propuesta que aquí formularé: “Recordemos que la reparación a la víctima de un daño debe ser plena, y si bien dicho principio fue plasmado en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo 1740, ello era ya una manda constitucional que en varios precedentes de la Corte Suprema de la Nación así lo interpretaron, no fue más que un proceso de constitucionalización del derecho privado su incorporación particular al articulado. En este sentido se expone en el ´Código Civil y Comercial de la Nación, comentado´, dirigido por Ricardo Lorenzetti (ed. Rubinzal Culzoni, t° VIII, comentario art. 1740): ´El derecho de la víctima para acceder a la justicia para obtener compulsivamente de su deudor las indemnizaciones correspondientes (art. 730,inc. c), y que éstas sean completas proviene de la Constitución Nacional, del principio general de no dañar (art. 19, Const. Nac.), e incluso afirma que se trata de un derecho inferido de la garantía de la propiedad (art. 17) y de igualdad ante la ley (art. 16, CN) o un derecho constitucional autónomo emergente de los derechos implícitos (art. 33). Además, opera la constitucionalización del derecho civil privado patrimonial y de los derechos humanos fundamentales, especialmente después de la reforma constitucional de 1994 (art. 75 inc. 22, 23 y concs., Const. Nac.).… 2. La Corte nacional sostiene que ´la indemnización debe ser integral o justa [...] ya que si no lo fuera y quedara subsistente el daño en todo o en parte, no existiría tal indemnización´( CSJN, 21-9-2004, ´Aquino c/ Cargo Servicios Industriales S.A´, Fallos: 327:3573, L.L. 2005-A-230), ´puesto que indemnizar es eximir de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento, lo cual no se logra si el daño o el prejuicio subsisten en cualquier medida´ ( CSJN 26-6-67, ´Provincia de Santa Fe c/ Nicchi, Carlos Aurelio´, Fallos: 268:112, considerandos 4 y 5). También denominó al principio indemnización plena (CSJN, 23-11-89: ´Juncalán Forestal, Agropecuaria SA c/ Provincia de Buenos Aires´, Fallos: 312:2266; 15-7-97, ´Roig de Orge, Noemí Nélida c/ Provincia de Buenos Aires´), lo que invocó en ´Santa Coloma´, y en varios precedentes, y puso de relieve su jerarquía constitucional. Más recientemente reafirmó su vigencia al analizar su aplicación a las relaciones laborales y decretar la inconstitucionalidad de la ley que lo vulnera, abandonando la doctrina anterior más restrictiva. En la doctrina se afirma que el principio de la reparación integral supone: indemnizar el daño emergente y el lucro cesante; la necesidad de estimar los daños al momento de la sentencia, la fijación de intereses sobre la indemnización, la reparación del daño futuro y de la pérdida de las chances (Borda, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones cit., t. II, p. 495, y t. I, p. 162, N°150). En sentido concordante está difundido el criterio que la reparación íntegra se asienta en cuatro reglas fundamentales: el daño debe ser fijado al momento de la decisión; la indemnización no debe ser inferior al perjuicio; la apreciación debe formularse en concreto, y la reparación no debe ser superior al daño sufrido (Pizarro, Ramón D., ´El principio de la reparación plena del daño. Situación actual. Perspectiva´, Separata de la academia Nacional y Ciencias Sociales de Córdoba, 1998; Morello, ´Indemnización del daño contractual´, cit., p. 228)´. Por lo cual considero, y de compartirse mi criterio, corresponde declarar procedente la indemnización de este daño, ya que se han comprobado los extremos indispensables para tornar procedente una compensación como la existencia de la chance en sí misma, entendiendo que existe relación de causalidad con el evento dañoso tratado. No escapa a quien expone la discusión que fundamentalmente desde lo semántico genera lo que vengo exponiendo, más como hemos dicho en otras oportunidades no hay que perder de vista la necesidad de dar respuesta con una indemnización que sea efectivamente integral y en el caso, la misma sería insuficiente si solo tomara el 62.2% calculado del modo que lo hemos hecho, ya que la actora no se encuentra en condiciones de realizar otra actividad laboral, además de ver por demás limitada toda su vida de relación y actividades en el hogar. Se ha afectado su existencia y proyecto de vida en grado sumo y ello merece una respuesta, sin que quepa negar esta por cuestiones meramente semánticas. En sintonía con lo que vengo exponiendo vuelvo a citar el interesante trabajo de Carlos Fernández Sessarego, ´Deslinde conceptual entre Daño a la Persona, Daño al Proyecto de Vida y Daño Moral´ (págs. 80 y ssgtes.) y de modo particular la referencia a Mosset Iturraspe y Husserl que allí se hace”. El otro caso que cita la actora en su expresión de agravios (“Albornoz c/ Bonventre”. sentencia de fecha 08/04/2021 correspondiente al Expte. N° A-2RO-1472-C9-18), si bien no guarda tanta similitud con el que nos ocupa, podemos decir que en esencia el planteo y la respuesta de esta Cámara guardan similitud en tanto se plantea y se acoge una indemnización por perjuicios que no tienen respuesta en la clásica fórmula que se sigue para cuantificar el daño material derivado de la incapacidad y el daño moral. Entre otros conceptos expresé en esta otra oportunidad y estimo conveniente citar aquí: “6.7.1.- Reclama finalmente por lo que en un tramo (punto 7.2.2 de la demanda) denomina ´Interferencia en el proyecto de vida´ y en otro (punto 8, liquidación) ´Afección Vida de relación´. Sostiene que lo que pretende con este rubro no está cubierto por la indemnización de daño moral, extendiéndose en citas de Giuseppe Cassano, sobre ´Daño Existencial´, como tampoco obviamente en la indemnización que parte de sus ingresos laborales o rentísticos. Colaciona jurisprudencia sobre lo que se ha dado en llamar afectación a la vida de relación. Entiende que está previsto en la parte final del art. 1738 del CCyC y que la doctrina define como ´equivalente en algún modo al daño a la calidad de vida que no puede ser incluido en un daño a la salud´.6.7.2.- Desde la integración a la Cámara junto a la doctora Mariani, allá por el 2012 y luego sumado el Dr. Soto, hemos venido insistiendo que la indemnización debe ser integral y considerar también lo que se ha dado en llamar ´vida de relación´. Decíamos en este sentido que aún la fórmula ´Vuoto 2 o Méndez´ -la adoptada en ´Pérez Barrientos´- sigue manteniendo un cálculo de los ingresos de los que se habría visto privada la víctima como consecuencia de la incapacidad, dejando sin cubrir la afectación del hecho en todo lo que hace a la vida de relación de ésta. Consideramos que la exclusiva ponderación de los ingresos económicos y la indemnización por el dolor o daño moral no cubrían el daño producido. En este sentido recordábamos al respecto que la Corte Suprema de la Nación en el renombrado precedente ´Arostegui´ (Fallos 331:570), cuestionó la utilización de la fórmula cuyo uso entonces se encontraba extendido en la Cámara Nacional del Trabajo de la Capital conocida como ´Vuoto´ sosteniendo entre otras razones que compartíamos que ´En el contexto indemnizatorio del Cód. Civil, la incapacidad del trabajador, por un lado, suele producir a éste un serio perjuicio en su vida de relación, lo que repercute en sus relaciones sociales, deportivas, artísticas, etc., y, por el otro, debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable´. Sostuvo el alto cuerpo en dicha oportunidad que el criterio seguido por la Cámara ´… por lo reduccionista, resulta opuesto frontalmente al régimen jurídico que pretende aplicar, dada la comprensión plena del ser humano que informa a éste´, reiterando consolidada doctrina -de la que venimos haciéndonos eco en la materia- que señala que ´el valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales… no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres´. (doctrina CSJN de ´Aquino´ del 21/09/2004 y ´Díaz Timoteo´ del 7/03/2006). Luego se fue afianzando la práctica de utilizar la fórmula computando solo los ingresos al momento del hecho -cuestión que en mi opinión no podría más sostenerse en casos en que resultare de aplicación el CCyC-, sin acordar absolutamente nada por la repercusión del hecho causante de lesiones o muerte en las otras actividades no rentísticas de la víctima directa -caso de lesiones- o indirecta -caso de fallecimiento-. Y refiero incluso a algunas actividades que pueden repercutir seriamente en la economía de una familia, como las limitaciones para la crianza de los hijos y el mantenimiento y aseo de la vivienda resultantes del hecho dañoso. Claro está que esta práctica no tuvo como causa solo la aplicación de doctrina legal, sino además fundamentalmente la ausencia de demandas que permitieran reconocer ese rubro sin violentar el principio de congruencia al que hemos hecho ya mención. Es decir que la doctrina legal determinó el modo de cuantificar el daño por la pérdida de ingresos de la víctima, pero en modo alguno negó que se pudiere reclamar por aquél otro daño que no es ´moral´ y que algunos dan en llamar ´daño a la vida de relación´, o ´interferencias al proyecto de vida´ u otras denominaciones similares. No se reconocía porque no se reclamaba y en consecuencia mal puede otorgarse lo que no se pretende. 6.7.3.- En el caso se ha reclamado por ´Interferencia en el proyecto de vida´ o ´ afección a la vida de relación´-las dos denominaciones que utiliza- y el reclamo tiene cabida en las disposiciones del CCyC (arts. 1738, 1740), resultando además la reparación integral de base constitucional y convencional”. III.5.5.- Repasando la cuestión y a modo de evitar que estas discusiones doctrinarias afecten el principio de reparación plena, integral o completa, o que en el otro extremo, concluyan en la duplicación de indemnizaciones y el consiguiente enriquecimiento incausado, creo que es menester aferrarnos a aquellos principios en los que coincide la doctrina y que bien ha sintetizado Zavala de González al expresar: “La justicia resarcitoria se supedita a las siguientes directivas: a) No dejar de indemnizar ninguna proyección nociva si se integran sus recaudos genéricos, como la certeza del menoscabo y su proveniencia lesiva contra un interés respetable. También corresponde evitar que algunas víctimas de daños injustos sean privadas de derechos indemnizatorios, en comparación con otras a quienes sí reconocen en situaciones parecidas. b) Tampoco procede resarcir más de una vez, repitiendo indebidamente los mismos rubros bajo diversos rótulos. c) El importe indemnizatorio debe cumplir un rol compensador para la víctima, sin desmesura contra el responsable. d) Su pago debe lograrse con la mayor prontitud posible. e) Es necesario mantener intangible el poder adquisitivo de la indemnización, hasta que sea cancelada. f) Debe procurarse coherencia entre montos indemnizatorios, sin desigualdades irritantes para víctimas de daños similares; como simple contrapartida, procede elevar o disminuir las sumas ante perjuicios disímiles” (Matilde Zavala de González, “La responsabilidad civil en el nuevo código”. Tomo II , pág 689) Como consigna esta autora más adelante en la obra citada: “7. No dejar daños sin resarcir. En ciertas construcciones técnicas, algunos rubros son absorbidos por otros o minimizados hasta el punto de desaparecer como entidades a las que debería corresponder alguna suma indemnizatoria Por eso, cualquiera sea el criterio acorde con el cual se rotulen y clasifiquen los daños, debe enfatizarse el imperativo de que existan a los fines prácticos”. El actor ha reclamado una indemnización plena que más allá de la reparación del denominado daño moral y el daño material que se viene indemnizando con la fórmula indicada por el STJ en “Pérez Barrientos” con las modificaciones de “Pérez c/ Mansilla”, atienda la afectación a lo que se ha dado en llamar la vida de relación, como así también la afectación al proyecto de vida. Reclamó incluso que se tomara como incapacidad el 100% con el fundamento legal que hemos comentado y el dictamen del experto que refiere a la escasa posibilidad que pase un control preocupacional lo que evidentemente lo deja sin posibilidades de trabajo efectivo, ni de mayor colaboración en las demás actividades no rentadas que todos cumplimos especialmente cuando tenemos familia. Y si vemos lo que se ha indemnizado por daño material, tenemos que es muy poco ya que además de no contemplar el valor de estas actividades no rentísticas, solo computa un porcentual de un ingreso que además lejos esta de cubrir las necesidades básicas para no estar en la indigencia. Por otra parte, la indemnización por daño moral está muy por debajo de lo que viene reconociendo esta Cámara en casos que guardan mayor similitud con el que nos ocupa, tal como lo veremos más adelante. No puede sostenerse entonces que se esté reconociendo una indemnización plena y, como dijera Zavala de González en la obra citada, “cualquiera sea el criterio acorde con el cual se rotulen y clasifiquen los daños, debe enfatizarse el imperativo de que existan a los fines prácticos”. En esta inteligencia y atendiendo a los argumentos centrales desarrollados por el actor y que comparto, entiendo razonable incrementar la indemnización con fundamento en esta gran afectación en la suma de Pesos Dos millones quinientos mil ($2.500.000.-), a lo que se agregará intereses a la tasa pura desde el hecho dañoso hasta la sentencia de primera instancia para luego calcular intereses desde dicha sentencia hasta su efectivo pago a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina siguiendo el criterio expuesto en el citado precedente “Chavero c/ Federación Patronal” (sentencia de fecha 9/03/2020 correspondiente al Expte. A-2CH-70-C31-17). III.6.1.- Como había anticipado, el tercero de los agravios que trae el actor se vincula con la cuantía de la indemnización acordada en concepto de daño moral. Considera insignificante el monto acordado en tal concepto, que a su entender no se corresponde con la entidad y gravedad de las lesiones padecidas y los lógicos y consecuentes sufrimientos que padeció. Expresa entre otros conceptos ”Si la magistrada consideró como probados los múltiples y gravísimos padecimientos que debió y deberá soportar mi mandante durante toda su existencia a causa del accidente, no se llega a comprender cómo pudo haber otorgado la irrisoria suma de $ 800.000 por este rubro, citando precedentes de esta Alzada de fecha muy anterior al pronunciamiento y sin actualizarlos, realizando comparaciones con ellos, particularmente con el caso “Roder”: “…la Alzada ha otorgado la suma de $ 1.200.000,00 a favor de un hombre de 36 años -valor determinado al 9/09/19-, con una incapacidad física del 36 %, que ha estado en reposo prolongado, con una incapacidad en el plano psíquico del 20% -incapacidad psíquica”, resultando ciertamente inexplicable e inentendible como en el caso con una persona de 17 años, 80% de incapacidad (60 % física y 20 $ psicológica), le ha dado la cantidad de $ 800.000. En modo alguno el monto reconocido resarce en lo más mínimo el inmenso daño moral sufrido, suficientemente acreditado con la pericial médica y psicológica, entre otras pruebas. La magnitud del accidente, las múltiples secuelas físicas y psíquicas de carácter permanente e irreversible que el mismo le dejó, los diversos tratamientos e intervenciones médicas a las que fue sometido y el prolongado tiempo de curación, el cambio que en todos y cada uno de los ámbitos de su vida le provocó el accidente, indudablemente justifican la concesión de una suma considerablemente superior, más aun teniendo en cuenta los precedentes existentes en la materia por parte de esta Excma. Cámara y que directamente la magistrada ha omitido por completo”. Expresa también más adelante: “En relación a los bienes que podrían eventualmente apaciguar el daño moral de mi mandante, los que por supuesto no deben considerarse como uno solo por cuanto esa necesidad de atenuar su incalculable y eterno dolor se proyecta sobre la totalidad de la vida del Sr. CAMPOS, atento que la índole de los padecimientos sufridos convirtieron su existencia en un absoluto tormento hasta el día de su fallecimiento, por lo que es necesario el otorgamiento de una indemnización que le permita la adquisición de bienes que le brinden un mínimo de satisfacción hasta la finalización de su existencia, podemos mencionar que una casa modesta ubicada en Chula Vista al 1900 cotiza en 8.500.000.- La irrazonabilidad de la suma otorgada se advierte también si al tomar como parámetro la esperanza de vida de 80 años y la edad de 17 años a la fecha del hecho, esa suma representa para el actor $ 1.058 mensuales o $ 35,27 diarios como “precio del consuelo” confortando “el padecimiento con bienes idóneos para consolarlo, o sea para proporcionarle alegría, gozo, alivio, descanso de la pena”. Es decir si sólo tomáramos en cuenta que el Sr. CAMPOS destinara su indemnización –ni siquiera para adquirir bienes como el referido anteriormente- sino para la realización de actividades recreativas, artísticas, sociales, de esparcimiento que le confieran consuelo, deleites, contentamientos para compensar e indemnizar el padecimiento, inquietud, dolor, sufrimiento, o sea para restaurar las repercusiones que minoran la esfera no patrimonial de la persona, la suma otorgada no le alcanzaría siquiera para comprar un helado por día, ni una comida semanal en un restaurante, etc, etc. También debe tenerse en cuenta la índole y gravedad de los padecimientos sufridos, cómo ellos influyeron además en la esfera económica del actor y especialmente en este caso en el cual el deterioro corporal lo colocó en un estado de extrema necesidad y vulnerabilidad al habérsele afectado la única fuente generadora de ingresos que poseía como es su aptitud física (Lo que no ocurre en otros casos en los que la capacidad intelectual es la generadora del empleo). Esta Excma. Cámara en relación a esta cuestión decidió: “…Sino que, por el contrario, el impacto de este tipo de hechos suele ser mucho mayor en las personas de menores ingresos, porque precisamente la falta de recursos económicos limita las posibilidades de asistencia y contención, lo que en gran medida se verifica en el caso que nos ocupa…”, "CANDA CECILIA BEATRIZ C/ REMIREZ CLARA NELLY Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario)" (Expte. N° A-2RO-721-C9-15), sentencia del 31/10/2019. Reiterándolo en “Martínez”, refiriéndose en esa oportunidad al caso Brusaín, en el que acertadamente diferenció la situación económica del mencionado profesional, con el de la Sra. Martínez, y a partir de allí evaluó la extensión de la indemnización a favor de esta última. Debe tenerse presente también al momento de tratar los agravios y dictarse sentencia el tiempo que ha insumido este proceso y cómo ello afecto al actor al no poder percibir en tiempo y forma la indemnización –como hubiera correspondido- y de esta manera por la reprobable conducta omisiva de la demandada y de la citada en garantía, se lo condeno a la indigencia por más de 4 años al no poder siquiera satisfacer las necesidades básicas de alimentación, vestimenta, etc., etc. de él y de su pequeña hija, profundizando así el impacto negativo que sufrió por el accidente en sí”. Sigue luego extendiéndose en otras consideraciones a cuya lectura vuelvo a remitirme por las razones ya expuestas. III.6.2.- Al evacuar el traslado de estos agravios, las accionadas cuestionan al actor en esencia la constante elevación de los importes, negando no hubieren tenido voluntad de acordar. En otro orden también, entre otros argumentos que exponen, expresan que el actor parte de un grado de incapacidad (80%) que no es el que corresponde en el caso. 3.6.3.- Como venimos reiterando la indemnización por daño moral es una tarea extremadamente difícil, porque de manera precisa el dolor y las afecciones de orden espiritual, no resultan por esencia medibles económicamente. Hay siempre una gran dosis de discrecionalidad en la decisión jurisdiccional, que desde mucho tiempo se viene tratando de acotar, procurando acordar mayor objetividad y consecuente legitimidad a la decisión, atendiendo a lo decidido con anterioridad en casos que pudieran ser de algún modo asimilables. En nuestra jurisdicción desde el viejo precedente ´Painemilla c/ Trevisán´ (Jurisprudencia Condensada, t° IX, pág.9-31), se ha sostenido que ´no es dable cuantificar el dolor ya que la discreción puede llegar a convertirse en arbitrio concluyéndose en cuanto a la tabulación concreta de este rubro, que su estimación es discrecional para el Juzgador y poca objetividad pueden tener las razones que se invoquen para fundamentar una cifra u otra. Es más, el prurito de no pecar de arbitrario que la efectiva invocación de fundamentos objetivos, lo que lleva a abundar en razones que preceden a la estimación de la cifra final. La única razón objetiva que debe tener en cuenta el Juzgador para emitir en cada caso un pronunciamiento justo, es además del dictado de su conciencia, la necesidad de velar por un trato igualitario para situaciones parecidas... Por cierto, nunca habrá de agotarse en la realidad, pero la orientación emprendida en esta tarea, el catálogo de las posibilidades que nos pone de manifiesto la realidad…´ (´El daño moral en las acciones derivadas de cuasidelitos´, Félix E. Sosa y Mercedes Laplacette, pág. 6). La Cámara cuenta y tiene a disposición de todos los operadores del Servicio de Justicia, un registro con las indemnizaciones acordadas en concepto de daño moral y punitivo desde algunos años atrás, por lo que hemos de buscar en el mismo. En tal sentido, verificando algunos casos que serían de utilidad en el presente, se tiene: # En el caso ´BRUSAIN´ (sentencia del 24/05/2013 correspondiente al Expte. Nº CA-20759), reconocimos por una incapacidad física determinada en 55% con relación a lesiones graves, en un hombre adulto, la suma de $ 300.000.- al 10/08/2011, importe que actualizado aproximadamente a la fecha de la sentencia aquí apelada ascendería aproximadamente a la suma de $ 6.008.000.- # El el caso ´CARRASCO´ (sentencia del 07/02/2018 correspondiente al Expte. N° A-2RO-73-C3-13), reconocimos por una incapacidad determinada en el 66%, en un hombre de 47 años, la suma de $ 750.000.- al 11/08/2017, importe que actualizado al mes de septiembre 2021 ascendería aproximadamente a la suma de $ 3.364.000.-, aunque es importante señalar aquí que el actor había limitado a la Cámara al pretender tal importe en la instancia recursiva. # En el caso ´VERGARA´ (sentencia del 14/04/2016, correspondiente al Expte. A-2RO-2-2013), reconocimos a una adolescente de 15 años con una incapacidad del 60,64% la suma de $ 810.000.- a valores del 07/05/2015, importe que actualizado a la fecha de la sentencia apelada ascendería aproximadamente a $ 6.490.000.- # En el caso ´MARTÍNEZ c. FLORES´ (sentencia del 17/07/2020 correspondiente al Expte. 9683-J21-15) con una incapacidad del 62,2% reconocimos una indemnización a valores de julio 2020 de $4.000.000.- que actualizados a la fecha de la sentencia que aquí viene apelada ascendería aproximadamente a $ 6.350.000.- # En el caso ´RODRÍGUEZ C. VELÁZQUEZ´ (sentencia de fecha 1/06/2020 correspondiente al Expte. A-2RO-771-C3-15) con una incapacidad del 70% se reconoció a valores de la sentencia de Cámara la suma de $4.800.000.- que actualizados a la fecha de la sentencia que aquí viene apelada ascendería aproximadamente a $7.900.000.- El caso “Carrasco” no es válido como parangón en tanto entendíamos que correspondía una indemnización mayor, viéndonos limitados por los términos de la relación procesal. En cuanto a la relación con el caso “Brusain”, aquí el sufrimiento aparece como mayor y su impacto en el futuro es de presumir siga siendo mayor. Y es que además de las diferencias en el porcentual de incapacidad, la situación económica y social de la víctima, así como la formación universitaria en aquél caso, le permitieron tener otras perspectivas a futuro y actuaron como factores de mayor contención, lo que aquí no ocurre. El presente se ubicaría en mi opinión en una situación intermedia entre los casos “Vergara” y “Rodríguez c/ Velázquez”. Conforme lo que vengo exponiendo se tiene entonces que el importe reclamado de $ 6.879.384,12 solicitado en la expresión de agravios, no resulta elevado, por lo que propongo su recepción. Según mi propuesta entonces la indemnización por daño moral se elevaría a la suma de Pesos Seis millones ochocientos ochenta mil 6.880.000.- He redondeado el importe peticionado por necesidades de la estadística que lleva el tribunal. III.6.4.- Con el importe propuesto se reafirma el criterio que viene siguiendo esta Cámara, no violentándose en modo alguno el principio de congruencia y la defensa en juicio conforme la doctrina legal que hemos citado. Es cierto que si dividimos la suma reconocida por la cantidad de días que es de presumir pueda vivir el actor, lo que se da como compensación podría resultar ínfimo, pero ha de ponderarse que estamos reconociendo también una indemnización de $2.500.000.- por la afectación al proyecto de vida y que el propio actor en definitiva solicitó tal importe al expresar agravios oportunidad en la que pudo ponderar adecuadamente tanto el impacto del proceso inflacionario como el daño producido en toda su extensión. III.7.1.- En su cuarto agravio expone el actor que le agravia “que sobre las sumas concedidas sobre las obligaciones de dar sumas de dinero la Sra. Magistrada haya dispuesto adicionarle intereses desde el hecho de acuerdo con la doctrinal legal del Superior Tribunal de Justicia sentada en autos JEREZ, GUICHAQUEO y FLEITAS, y en relación a la deuda de valor (Daño Moral) intereses a la misma tasa desde la fecha del pronunciamiento. Los hechos económicos acaecidos desde el accidente y la estrepitosa inflación justifican y autorizan a modificar dicha tasa, en tanto la misma de ninguna manera cumple con la función compensatoria y resarcitoria a la que está destinada por constituir una tasa negativa, y al mismo tiempo concede un indebido premio al deudor moroso, que por obvias razones no puede ser justamente otorgado por la Magistratura”. Se extiende luego en consideraciones y citas doctrinarias y jurisprudenciales sobre esta cuestión, mostrando en números el desfasaje al que apunta. Pretende que la Cámara solucione el problema modificando “la tasa de interés fijada en el pronunciamiento cuestionado a por lo menos dos veces la tasa de interés libre destino del Banco de la Nación Argentina establecida en los precedentes JEREZ, GUICHAQUEO y FLEITAS (49/60 meses y 72 meses respectivamente)”. III.7.2.- Esta Cámara ha venido advirtiendo sobre la situación que nos trae aquí el recurrente realizando cuentas similares que muestran que al calcularse la indemnización a valores del hecho y no de la sentencia, con aplicación de la herramienta que al efecto del cálculo de los intereses tiene la página oficial https://www.jusrionegro.gov.ar/, aquello de la indemnización plena, así como tutela efectiva, etc., etc. pasan a ser meras declamaciones que no se reflejan en las indemnizaciones permitiendo además que quienes debieran indemnizar, saquen provecho de la mora en perjuicio de las víctimas. Pusimos énfasis además en que en nuestra opinión, la doctrina legal no finca tanto en tal o cual tasa de interés sino en los argumentos dados por el Superior Tribunal para elegir dicha tasa. En este sentido por caso me explaye en la causa “Piergentili c/ González´ (sentencia de fecha 13/12/2021 correspondiente al Expte. 35971-J5-12), expresando: ´´.... 4.3.6.- En otro orden cabe decir que más que un interés en particular -tal o cual tasa activa-, la doctrina legal en torno a la resolución de este tipo de situaciones pasa por la necesidad de asegurar que el fenómeno inflacionario no afecte el derecho constitucional a una indemnización integral, así como también velar por la moralidad en el proceso premiando la mora. Esto ha quedado claro en el precedente ´LOZA LONGO´ y en la actual integración del Superior Tribunal de la Provincia se ha reiterado, en ´JEREZ´, ´GUICHAQUEO´ y ´FLEITAS´. Así en ´LOZA LONGO´ (sentencia de fecha 27/05/2010 correspondiente al Expte. N° 23987/09-STJ), entre otros conceptos se expuso: ´´... se impone como primera premisa para cumplir con el mandato constitucional de la reparación integral, adoptar una tasa de interés que cumpla adecuadamente su función resarcitoria, compensatoria del daño sufrido por el acreedor al verse privado del capital que debió pagársele en tiempo oportuno. Ello, como antes dije, presupone que resulte positiva, o sea que mantenga la integridad del capital frente a la corrosión inflacionaria; y que, con esa base, compense además el daño experimentado por el acreedor al verse privado de ese capital. Sólo así la tasa de interés podrá cumplir la mentada finalidad resarcitoria. Es que la finalidad de la indemnización es volver las cosas al estado anterior al incumplimiento del deudor, de modo que el monto admitido por todo concepto implique la reparación integral de los daños. Este fin está presente cuando nos referimos a los intereses moratorios porque, ante el retardo en el cumplimiento de la obligación imputable al deudor, el acreedor damnificado experimenta un daño moratorio. La demora en el cumplimiento genera, entonces, una pérdida adicional resarcible a título de interés que los Jueces no pueden desconocer sin privar al damnificado del legítimo derecho a la reparación integral del perjuicio (conf. Borda, Guillermo, ´Tratado de Derecho Civil. Obligaciones´ T. I, pág. 192 y ss., T II, pág. 493 y ss. La Ley, 2008; TSCórdoba, 12/12/86, in re: ´Carie, Héctor M. c/ Superior Gobierno de la Peía, s/daños y perjuicios – Rec. Revisión´, 68-S, Protocolo t. I, año 1986, folio 555). Es que como señala TRIGO REPRESAS, los intereses de la indemnización de daños y perjuicios derivados de un hecho ilícito cumplen una indiscutible función indemnizatoria, cual es la de procurar brindar al damnificado la reparación integral a que tiene derecho, evitándole el mayor perjuicio que pudiera significarle la demora en obtenerla. Por lo que bien se ha dicho en muchas oportunidades, que los intereses integran el ´concepto de daños y perjuicios´. (TRIGO REPRESAS, Félix A., El plenario de la Cámara Nacional en lo Civil, que se enrola en la tendencia que aplica la tasa “activa” de interés, Publicado en Sup. La nueva tasa de interés judicial 2009 (mayo), 65-DJ 27/05/2009, 1449; BUSSO, Eduardo B., ´Código Civil anotado´, Bs. As., Ediar, 1951, T° IV, ps. 321, n° 246 y 322, n° 255; TRIGO REPRESAS, Félix A. - LOPEZ MESA, Marcelo J., ´Tratado de la responsabilidad civil´, Bs. As., LA LEY, 2004, T° IV, ps. 835 y sigtes., letra F; Cám. Nac. Civil, Sala C, 22-5-62, ´Gómez c. Doff Silverman´, LA LEY, 108-598 y JA, 1962-VI-296; Cám. Nac. Comercial, Sala A, 27-3-62, ´Oizer Szward c. Myers e Hijos´, LA LEY, 108-324; Cám. 2a Civ. y Com. La Plata, Sala II, 19-10-60, ´Rodríguez c. Peía, de Buenos Aires´, LA LEY, 122-23; id. 4-12-59, ´Pessah Hnos. c. Lies Textil´, D.J.B.A. 59201; S.C. San Juan, 6-4-60, Jurispr. San Juan 1961-1-59). En ese cometido, esto es lograr la reparación integral, si a partir de julio de 2004 se compara la evolución de las tasas activas cobradas por el Banco de la Nación Argentina con la evolución del índice de precios al consumidor que publica el INDEC, se advierte que aquellas resultan positivas en una medida que, a su vez, puede estimarse suficientemente compensatoria de la privación del capital. Que además, en vistas de la realidad económica financiera imperante, estoy convencido de que con la aplicación de la Tasa Mix como interés moratorio, es el acreedor quien en definitiva financia la ganancia de su deudor con su propia postergación. En tales condiciones, el que debe pagar no tendrá ningún incentivo en hacerlo a tiempo ni mucho menos acortar la duración de los juicios, lapso durante el cual hace un mejor negocio con su morosidad. Esa situación se refleja en el aumento del índice de litigiosidad, desalienta la mediación, la conciliación prejudicial y provoca la saturación de los recursos de la justicia. A la vez, el acreedor o damnificado -con una legítima expectativa a cobrar lo que se le debe- se ve paradigmáticamente enfrentado no sólo al desgaste y demora que le ocasiona un pleito, sino a recibir el capital -indebidamente retenido por el deudor- con un interés inferior al del mercado. Las consecuencias desfavorables que se ocasionan a quien reclama por un daño injusto se expanden así a la comunidad en general, proyectándose negativamente a la vida económica del país. Al estimular los incumplimientos se encarece el crédito y la prolongación voluntaria de pleitos revela un comportamiento social disvalioso que conspira contra la eficiencia de la justicia. A su vez ya en la actual integración en ´GUICHAQUEO´ (sentencia de fecha 18/08/2016 correspondiente al Expte. 27980/15-STJ), entre otros conceptos se expresó: ´´No obstante lo anterior, entendemos necesario revisar a futuro la doctrina legal de este Cuerpo en materia de intereses recién citada; aunque ello por los mismos fundamentos que la inspiraran. En efecto, recordemos que en la causa ´KRZYLOWSKI´ (STJRNS3 Se. 31/2015) se sostuvo que la tasa fijada en el precedente ´Loza Longo´ ya no reparaba de manera suficiente los daños derivados del atraso en el cumplimiento de las obligaciones, ni -menos aún- cumplía con la función ´moralizadora´ del proceso tenida en mira al establecer su aplicación a partir del mes de mayo del año 2010 […] compartimos en ese sentido que mantener como doctrina legal que los montos reconocidos en las sentencias judiciales se ajusten con una tasa que, lejos de resarcir el perjuicio derivado de la mora, sea incluso inferior a la evolución experimentada durante idéntico lapso por los índices de costos y precios, sólo sirve como aliento para conductas especulativas, reñidas con la buena fe que debe primar en el proceso. Porque a la sazón se evidencian aquí las dos caras del efecto distorsivo que provoca la condena al pago de un interés moratorio inadecuado por defecto: De un lado los deudores, que -aún a sabiendas de su falta de razón- no tendrán ninguna premura en finalizar el proceso y, lejos de ello, seguramente agotarán todas las vías recursivas a su alcance con el único propósito de alongar el trámite para así licuar, por el mero transcurso del tiempo, el capital adeudado. Del otro, los acreedores, que faltándoles la expectativa de obtener al final de un largo y estresante juicio una indemnización justa e integral, serán proclives a celebrar acuerdos desfavorables a sus intereses. En consecuencia, tal como dijera este Superior Tribunal de Justicia en el precedente ´LOZA LONGO´, y también la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en el plenario ´Samudio´ (20.4.2009), la tasa de interés debe cumplir, además, una función moralizadora evitando que el deudor se vea premiado o compensado con una tasa mínima, porque implica un premio indebido a una conducta socialmente reprochable. Fue así que, considerando la vigencia del principio de reparación plena (cf. Art. 1740 CCyC) se estimó en la aludida causa ´JEREZ´ que la tasa adoptada por el Banco de la Nación Argentina para operaciones de crédito libre destino y cartera general por el plazo de 49 a 60 meses era la que indemnizaba adecuadamente el daño producido por la mora; pues esa tasa -según se dijo- era la que mejor representaba en ese momento el verdadero perjuicio que experimenta el acreedor de la obligación en mora, en la hipótesis de tener que acudir al mercado financiero para procurarse el dinero que le es adeudado. Así, salvo situaciones de excepción, como regla general se considera que la indemnización que se debe abonar por la inejecución de las obligaciones de dar sumas de dinero se circunscribe al cobro de tal interés. ´Es prácticamente universal tal sistema a forfait de reparación del perjuicio moratorio en las obligaciones pecuniarias, en razón del carácter esencialmente fructífero del dinero, y, de otra parte, de que el acreedor impago puede siempre recurrir al crédito, para hacerse de la suma que esperaba recibir de su deudor, pagando el mismo interés que habrá luego de percibir como indemnización´ (cf. Trigo Represas - Compagnucci de Caso, Código Civil Comentado, Obligaciones, Tomo I, p. 494, Editorial Rubinzal Culzoni). Pero debido a esta inercia, y a nueve meses del dictado del fallo ´JEREZ´, el Banco de la Nación Argentina en virtud de las vicisitudes experimentadas en la vida política y económica del país desde entonces, ha dejado vigente una única opción para el otorgamiento de nuevas operaciones de préstamos personales libre destino y la misma consiste en operaciones a un plazo máximo de 36 meses (www.bna.com.ar/Personas/en efectivo). De tal suerte, en atención al debido respeto del fundamento conceptual y normativo de la doctrina legal establecida en el precedente´JEREZ´, se impone -y así lo entendemos pertinente- adecuar la tasa de interés a la nueva realidad vigente para las operaciones de crédito en el Banco de la Nación Argentina. Finalmente en ´FLEITAS´(sentencia de fecha 03/07/2018 correspondiente al Expte. N° H-2RO-2082-L2015 // 29826/18-STJ) se dijo: ´Como se recordará, el criterio sostenido por este Superior Tribunal de Justicia a partir del precedente ´LOZA LONGO´ (STJRNS1 Se. 43/10) y, con la actual integración, luego (STJRNS3 Se. 105/15), es el de establecer como doctrina legal un interés que cumpla, además, una función moralizadora evitando que el deudor se vea premiado o compensado con una tasa mínima, porque implica un premio indebido a una conducta socialmente reprochable´. (todos los subrayados me pertenecen). No puede premiarse al deudor moroso y mucho menos a expensas de las víctimas o de los asegurados. Y es menester que esto no quede en un discurso divorciado de la decisión que se adopta. Necesariamente debe la decisión judicial ser coherente con los criterios que se sostiene que deben observarse en el caso. Está claro como ha sido la evolución de la inflación y cual el resultado de liquidar los intereses con aplicación de la herramienta prevista en la página del poder judicial. El cálculo de dichos intereses ni siquiera cubre el proceso inflacionario y mucho menos aún reconoce la renta de la que se ve privado el acreedor como consecuencia de la mora que para los rubros que son actualizados se viene calculando en un 8% anual. Ergo se impone una solución que respete efectivamente lo que se sostiene es lo medular de la doctrina legal y además y por sobre todo, lo que garantiza la tutela de los derechos constitucionales en juego´´. (todos los subrayados me pertenecen). III.7.3.- Las grandes diferencias en perjuicio de las víctimas por la aplicación de estas tasas, que evidencia sin más el computo de la inflación más la tasa pura, nos llama a una pronta revisión que tal vez pase por la adopción de otras tasas o del modo en que se calculan (sin capitalización alguna), o por declarar la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar que en la actualidad no encuentra justificación más allá de posibilitar una diferencia abismal entre el común de la gente y particularmente las víctimas y consumidores,, con los bancos, aseguradoras y grandes empresas. Aquellos -el débil al que deberíamos proteger por mandato constitucional- no pueden sujetar sus créditos a otras tasas de interés, mientras estos últimos prevén en sus contratos tasas mucho más rentables e incluso como hemos visto particularmente en los contratos de ahorro de las automotrices, tasas diferencias que les permiten obtener pingues ganancias de la mora e incumplimientos contractuales. También obviamente queda la alternativa de rever el momento en que se cuantificará la indemnización, no pareciendo que en la actualidad la doctrina legal que hace distinción al respecto entre el daño patrimonial y el moral encuentre sustento en el nuevo código. En este sentido puede decirse que habría consenso doctrinario en cuanto a que la indemnización es deuda de valor y su cuantificación debe hacerse al momento de la sentencia o momento más próximo al pago. En este sentido por caso, Galdós con la claridad que le caracteriza expone: “...la obligación resarcitoria constituye una deuda de valor, categoría prevista en el artículo 772 del CCCN que dispone expresamente que “si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real del momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda...”. Sobre el tema en las XXV Jornadas de Derecho de 2015 se estableció que “Deben encuadrarse como obligaciones de valor las indemnizaciones de daños, la obligación de alimentos y el valor colacionable”; agregándose por unanimidad que “el momento para la cuantificación de la deuda de valor será el determinado por las partes en el contrato en la sentencia en caso de deudas judiciales” y que “al cuantificarse la deuda de valor se le aplican las disposiciones de dar dinero”. Por otro lado, la cuantificación del daño corresponde a una “consecuencia” de la relación jurídica en la medida que no se haya consumado. En tal sentido afirma Zavala de González que “determinar el valor del daño es definir su entidad económica o significación pecuniaria a fin de precisar la medida justa en que debe se indemnizado, y al indagar sobre su valor, nos traslada a la consecuencia jurídica; el resultado preparatorio”. Esta posición tiene cabida en el nuevo Código que discrimina entre daño-evento y el daño-consecuencia (arts. 1737 y1738). En suma: la oportunidad de la valuación, cuantificación o determinación de la medida del daño, esto es, de su quantum, corresponde a la fecha de la sentencia”. Puede leerse además entre otros en esa línea Código Civil y Comercial de la Nación, comentado”, dirigido por Lorenzetti, t°V, pág. 156). III.7.4.- Ahora bien sabido es que la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial por la ley 5.190 hizo que la doctrina legal dejara de ser de observancia obligatoria, para ser directamente obligatoria, haciendo ver el STJ que no está dispuesto a que se cuestione o no aplique su jurisprudencia aun cuando las Cámaras o Juzgados adviertan razones para apartarse en el caso concreto. Por tal razón, he de proponer resolver por aplicación de la doctrina legal obligatoria, debiendo el recurrente llevar sus cuestionamientos al Cimero tribunal de la Provincia. Solo por estos motivos entonces, en mi opinión el agravio no es de recibo. III.8.1.- Como un quinto agravio, el actor cuestiona la sentencia en cuanto no se acogió su pedido de imposición de una multa por malicia procesal. Entre otros conceptos expone el actor en su expresión de agravios: “Agravia a mi mandante que en la sentencia se haya rechazado la sanción que por malicia procesal había requerido esta parte, desarrollándose en el alegato los fundamentos fácticos, jurídicos y jurisprudenciales que justificaban obrar en tal sentido. Para desestimarlo, indicó en la sentencia “…Ponderando que la conducta de la aseguradora implicó el ejercicio amplio su derecho de defensa, entiendo que no se dan en el supuesto los recaudos para la aplicación de lo normado en el art. 45 del CPCyC y el que por otro es de aplicación restrictiva. Por ende, corresponde rechazar la sanción solicitada”. Tamaña generalidad no satisface de manera alguna el requisito de la debida fundamentación de las sentencias. Evidentemente no existió una debida y razonada respuesta del órgano jurisdiccional frente a la petición de esta parte, al mismo tiempo que resignó la Sra. Magistrada de hacer uso de los derechos –y deberes- regulados en los artículos 34 inc. 6, 45 y 163 inc. 8 del CPCC. La prolongación innecesaria del pago de la indemnización a que tenía derecho mi mandante, el hacerlo transitar por todo un proceso judicial cuando la citada en garantía sabía perfectamente de la plena responsabilidad del conductor del vehículo y de las lesiones padecidas por el Sr. CAMPOS (A la fecha del hecho ya había sido dictado el Fallo PINO por el STJ sobre prioridad de paso absoluta), el someterlo a la imposibilidad de satisfacer sus necesidades básicas desde el hecho y hasta que perciba la indemnización minorando al extremo su dignidad como persona, el tener una hija recién nacida a quien tampoco pudo procurarle sus básicas necesidades, la circunstancia de que NACION SEGUROS S.A. al contestar la citación manifestara que la responsabilidad era plena del actor, y sin mediar hecho o circunstancia alguna durante el trámite del expediente –no produjo testimonial y manifestó un evidente desinterés en la producción de la pericial accidentológica al no depositar siquiera el adelanto de gastos-, y ahora al expresar agravios dice que “…el fallo resulta arbitrario, subjetivo y debe ser modificado imputándose la responsabilidad en iguales proporciones a cada parte…”, pone al descubierto una conducta y proceder completamente inmoral que no puede pasar desapercibido para el órgano jurisdiccional, tal como lamentablemente ocurrió, menos aun considerando que la función social del seguro la obligaba a actuar de otra manera. Priorizamos el rol social del seguro, entendiéndolo como una herramienta clave para el desarrollo económico y el progreso social. En esa línea, la CNCOM, Sala C, dijo: “Importa actitud maliciosa, la conducta de la compañía de seguros que litigo sin razón valedera y sin causa alguna, incurriendo en incumplimiento injustificado y voluntario de una obligación, forzando así al acreedor a seguir un trámite judicial de más de dos años para lograr la legitima satisfacción de su derecho. Las compañías de seguros deben actuar con seriedad y presteza en el cumplimiento de las obligaciones con los asegurados…” (La Ley, 120-818). En el mismo sentido, también este Tribunal resolvió: “En mi opinión se ha verificado especialmente en todo el trámite recursivo, una conducta maliciosa y temeraria en los términos previstos por el art. 45 del CPCyC, motivada probablemente por las altas utilidades que las empresas están obteniendo en el mercado financiero con tasas que superan las que deben abonar judicialmente por la mora en el cumplimiento de las obligaciones, incluyendo las sentencias. Y ello más allá de la posibilidad siempre latente de forzar a los justiciables que con menores recursos y sí mayores urgencias, a que se vean obligados a abandonar sus reclamos o avenirse a acuerdos injustos, por el desgaste que la litigación produce y que en ellos siempre es mayor, lo que no pocas veces a la postre vemos que ocurre.” Cámara de Apelaciones de General Roca, "GARCIA MARIA CONSUELO C/ SWISS MEDICAL S.A. S/ SUMARISIMO " (Expte. N° B-2RO-297-C9-18), 04/09/2019.”. III.8.2.- El citado caso “García c/Swiss Medical”, no es aislado, sino que desde esta Cámara venimos reiteradamente adoptando un criterio similar cuando advertimos litigación sin razón, en perjuicio de víctimas y consumidores particularmente. Esa sentencia tiene significación pues fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia que rechazó el recurso intentado por Swiss Medical S.A. Así como el caso que venimos comentando, en los expedientes N° 35971-J5-12 y N° 36.030- j5-12 (sentencias de fecha 13/12/2021) también impusimos de oficio multas del art. 45. Expresé en la ocasión entre otros argumentos: ´´... Ha venido litigando sin razón, por cuanto aún cuando pudiere admitirse el cuestionamiento o discrepancia con el reclamo y luego con la sentencia de primera instancia en algún punto, es claro que en lo sustancial no, mas sin embargo no se allanó ni parcialmente, como tampoco ha pagado un solo peso. Es claro además que tal conducta es intencional y tiene como motivación las ganancias que tal comportamiento le reporta, actuando con total indiferencia por los perjuicios que ocasiona a los actores y que son proporcionales. Las cuentas que hice al tratar el límite del seguro, computando los índices inflacionarios (siempre utilizando la página https://calculadoradeinflacion.com/), así como la cotización del dólar estadounidense y la cotización del BCRA del Argentino Oro, son demostrativas de ello. He de proponer la imposición de una multa de conformidad a lo previsto por el art. 34 inc. 6 del CPCyC. 4.4.2.- Enseñan Colombo y Kiper que ´La doctrina ha equiparado el concepto de temeridad al de mala fe o culpa grave, manifestando que hay mala fe cuando el litigador es de tal manera improbus que nutre la conciencia de carecer de razón´, agregando más adelante que ´el legislador al hablar de mala fe y de culpa grave lo que en definitiva ha querido decir es que el dolo del litigante temerario se concreta en la conciencia de la falta de razón y no es necesario que se evidencie el espíritu vejatorio, el deliberado propósito de producir daño´ (Carlos J. Colombo – Claudio M. Kiper, ´Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación´, Ed. La Ley 2011, t° I pág. 359) Agregan asimismo los citados autores ´La norma del art. 45 y sus concordantes se funda en el propósito de adecuar el proceso a la naturaleza de sus fines, evitando dilaciones arbitrarias o artificiales. La doctrina desde hace mucho tiempo ha puesto de manifiesto la necesidad de moralizar el proceso. Esta invocación de la moral es pertinente porque si los preceptos de todas las demás leyes, comenzando por las sustanciales, con la referencia a las ´buenas costumbres´ u otras equivalentes, no permiten la eventual protección de la inmoralidad en cuanto se oponga a la esencia jurídica de las instituciones, resultaría aberrante que el Código Procesal creara un régimen opuesto justamente cuando se recurre y se actúa ante el Poder Judicial, o permaneciera indiferente ante maniobras que evidencien deslealtad, improbidad o, en general, mala fe procesales´ (Colombo y Kiper, op. cit., pág. 366). Con claridad también expone Abreut de Begher: ´La normativa del art. 45 del cód. cit. tutela el principio de moralidad, basamento fundamental de la actuación procesal, la cual debe ser observada por las partes, siendo el deber de los jueces velar que la misma no sea burlada. La norma precitada tipifica la inconducta procesal genérica que es la observada a través de la sustanciación de un litigio, que impone una multa que obedece exclusivamente a la actitud temeraria o maliciosa asumida por el vencido o por su letrado patrocinante. Esa doble causa se observa en el caso de la temeridad cuando se tuvo o debió tener conocimiento de la carencia de motivos para accionar, y no obstante ello se entabló o resistió la demanda abusando de la jurisdicción, resultando evidente el conocimiento de la sinrazón, ´la conciencia de la indiscutibilidad por parte del que litiga´ y en el supuesto de la malicia, cuando se utilizaron arbitrariamente los actos procesales en su conjunto, así como las facultades que la ley otorga a las partes, obstruyendo su curso y en violación a los deberes de lealtad, probidad y buena fe, con el objeto de dilatar indebidamente el cumplimiento de las obligaciones y deberes cuya existencia reconoce la sentencia´. (Abreut de Begher, Liliana, ´Temeridad y malicia´, publicado en La Ley 1990-B. 263, cita online: TR LALEY AR/DOC/12885/2001). Colombo y kiper en la obra citada nos traen la siguiente jurisprudencia: ´Importa actitud maliciosa, la conducta de la compañía de seguros que litigó sin razón valedera y sin causa alguna, incurriendo en el incumplimiento injustificado y voluntario de una obligación, forzando así al acreedor a seguir un trámite judicial de más de dos años para lograr la legítima satisfacción de su derecho. La compañía de seguros deben actuar con seriedad y presteza en el cumplimiento de las obligaciones con los asegurados, tanto más si se trata de un seguro de vida´ (op. Cit., pág. 361). 4.4.3.- Velar por la moralidad del proceso y realización de la justicia, más que facultades de los jueces, son deberes y las previsiones de los art. 34 inc. 6 y 163 inc. 8 del CPCyC no dejan duda alguna en cuanto a la procedencia de la imposición oficiosa de la multa prevista por el art. 45 del mismo cuerpo legal. La cuestión está fuera de discusión en doctrina (ver Colombo y Kiper, op. cit., pág. 373; Abreut de Begher, op. Cit.). Como expresa Gozaíni ´La buena fe y rectitud son exigibles, en el ejercicio de cualquier acción y de cualquier derecho. Este principio fundamenta todo nuestro ordenamiento jurídico, tanto público como privado, al enraizarlo con las más sólidas tradiciones éticas y sociales de nuestra cultura´. (Gozaíni, Osvaldo Alfredo, ´Temeridad y malicia en el proceso´, publicación virtual en www.gozaini.com). 4.4.4.- Desarrollando el instituto italiano de la responsabilidad agravada, nos dice Morello: ´Es evidente que en una época de profunda crisis de la justicia civil y de los valores que abandona la sociedad sin reponer otros de parecida virtualidad, la excesiva duración de cada causa es vista por la gente -el justiciable- con fastidio y disfavor; es por eso que no deja de porfiar por cambios sustanciales que corrijan tan disvaliosas rémoras. De tal suerte, un instituto de aplicación práctica modesta (como los avatares de nuestro art. 45, CPCN), la jurisprudencia lo adapta a los nuevos vientos y lo reviste de amplia potencialidad para el control y sanción del comportamiento abusivo o temerario de la parte. Con la consecuencia de facilitar al órgano judicial actuante de primer grado que,de modo equitativo y razonable, proceda a liquidar ese daño aun de oficio´. ( Morello Augusto M., ´El Nuevo Horizonte Del Derecho Procesal´, cap. II ´La responsabilidad agravada...´, Rubinzal-Culzoni, pág.122). Con la agudeza que le caracteriza el maestro platense nos muestra así la posibilidad que nuestro viejo instituto procesal de la multa temeridad y malicia, opere como una herramienta que contrarreste los efectos nocivos de este tipo de situaciones, permitiendo además con ello desalentar prácticas absolutamente perniciosas e inmorales. Especialmente la aseguradora que aquí ha tenido la conducción del proceso, es plenamente consciente de la sinrazón de su resistencia a la demanda indemnizatoria llegando al extremo de recurrir la sentencia de primera instancia trayendo una absurda pretensión que su responsabilidad se limite al límite nominal del seguro, así como cuestionando el daño moral, conociendo no solamente la doctrina que hemos citado, sino además el inveterado criterio de tomar como referencia las indemnizaciones concedidas en casos similares (al respecto por citar solo algunas de las causas en las que han sido parte y se siguió tal criterio, puede consultarse ´Comparini c/ Painevil´ Expte.42633 y ´Vidal c/ Painevil´Expte. A-2RO-253-C3-13). Es plenamente consciente además la aseguradora, de la gran diferencia económica que está haciendo a su favor demorando el pago y actúa en consecuencia con absoluto desprecio por los derechos de la víctima. Se verifica así también el típico dolo obligacional que no puede soslayarse ni mucho menos premiarse, juntamente con un enriquecimiento más que incausado; institutos estos que también convergen y justifican esta respuesta´´. No he de transcribir las cuentas realizadas en tal caso, mas no difieren mayormente de las que se podrían hacer en el que aquí nos ocupa, siendo claro que la resistencia al cumplimiento de las obligaciones indemnizatorias por la licuación de los créditos que permite el proceso inflacionario y la crisis de nuestro sistema financiero, perjudica a las víctimas en beneficio de la aseguradora. III.8.3.- Ahora bien, no advierto, al menos con la nitidez que sí lo hicimos en los precedentes citados, que en el caso haya existido una resistencia maliciosa de la aseguradora, al menos en los primeros tramos del proceso. Las partes han reconocido asimismo la existencia de tratativas conciliatorias. Donde sí claramente se ha mostrado absoluta sinrazón es al negarse a pagar por los rubros que consintiera al apelar habiendo esta Cámara tenido que autorizar la liberación de fondos al respecto con su oposición (sentencia de fecha 17/05/2022 en autos “CAMPOS JONATHAN DAVID C/ CORVALAN JULIO TRISTAN S/ INCIDENTE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA", Expte.n Q-2RO-352-C1-21). Como se expuso en tal sentencia hubo una oposición injustificada no solo al pago, sino incluso al retiro de los fondos depositados en la cuenta de autos para ello. Tal conducta no puede pasar desapercibida y entiendo que al respecto cabe la aplicación de la multa con fundamento en la doctrina expuesta aunque mitigada en el caso en tanto no involucró la totalidad de los fondos, como así también resulta de indubitable malicia recién en la última etapa. Propongo por tanto que la multa sea del 15% y sobre el importe de las condenas que se juzgaron consentidas en nuestra citada sentencia del 17/05/2022. Conforme lo previsto por el art. 45 del CPCyC, la multa es impuesta a la citada en garantía en favor del actor. III.9.1.- El sexto y último agravio del actor, versa sobre el límite de la cobertura. Se expone al respecto en la expresión de agravios: “Agravia a esta parte que en la sentencia se haya condenado a la aseguradora a abonar los importes allí reconocidos en “los términos y condiciones del seguro”. Lo decidido en este sentido no se ajusta a la realidad del expediente, y debe ser dejado sin efecto. En oportunidad de alegar y realizar el mérito de la prueba indique que correspondía extender la responsabilidad de la aseguradora a la totalidad de las sumas y costas por la cual prosperase la demanda, pretensión que ni siquiera fue analizada en la sentencia. Y ello tuvo su razón de ser en que en oportunidad de contestar la citación en garantía NACION SEGUROS S.A. indicó que el vehículo en el que se conducía el demandado poseía cobertura asegurativa, y que el contrato se había instrumentado por Póliza nro. 1336806, la que no fue acompañada en esa oportunidad ni tampoco se opuso límite de cobertura alguno. Al requerimiento de esta parte consistente en que acompañase la Póliza de seguros vigente al momento del accidente bajo apercibimiento de lo establecido en el art. 388 del CPCC adjuntó una póliza, pero del frente de ella se advierte que tiene una vigencia desde el 22.12.16 hasta el 22.04.17, y el hecho ocurrió el 28.07.17. Tampoco hay endoso de dicha póliza del cual eventualmente podría considerarse que existió una prórroga de ese contrato, en los mismos términos, alcances y condiciones que el originario. En función de ello solicito se revoque la sentencia de primera instancia y se establezca que al no haber acreditado NACION SEGUROS S.A. el límite de la suma asegurada al no adjuntar la póliza vigente al momento del hecho – Que evidentemente y atento los términos de la contestación de la citación en garantía ninguna duda hay que existía- se determine que ella debe afrontar la totalidad de los importes que se reconozcan en el pronunciamiento a dictarse, incluyendo capital, intereses, capitalización de intereses, sanción por temeridad, etc., y las costas”. III.9.2.- A su turno la citada en garantía se limita a expresar: “La actora pretende hacernos creer que no debe tenerse por acreditado el límite de la cobertura contratada por el asegurado. No obstante, pretende que si se tenga por valido el contrato de seguro, pero no los términos del mismo. De la póliza acompaña se despende que el límite de la cobertura asciende a la suma de $ 6.000.000 por evento. Estos límites no son caprichosamente establecidos por mi mandante, sino que es el organismo regulador, en este caso la Superintendencia de Seguros de la Nación quien impone y actualiza estos límites, hecho que no puede ser desconocido por la aquí actora. Si pretende invocar el contrato de seguros, debe atenerse a lo que allí se establezca. Por otro lado, la actora tampoco ha desconocido los términos del contrato de seguros y por consecuencia, los términos del contrato de seguros ha quedado reconocido por el actor”. III.9.3.- Por lo pronto estimo importante recordar que la cuestión atinente al límite de cobertura no es solo un conflicto entre el actor y la aseguradora, sino también entre ésta y el asegurado. Si por la limitación de las obligaciones derivadas del seguro resultara que este no cubre la totalidad de los importes de condena (incluido capital, intereses y costas), se verá de lleno afectado el patrimonio del asegurado. Toda vez que debe presumirse la existencia de una relación de consumo que por otra parte en el caso parece incuestionable, corresponde a la jurisdicción actuar aún oficiosamente a fin de hacer valer el sistema tuitivo de los consumidores. Más aún cuando la aseguradora optó por una sola asistencia letrada para ambos, negando a su aseguradora el ejercicio del derecho de defensa en este punto en el que hay conflicto de intereses. De resulta de ello, el solo hecho de no haber permitido al asegurado ejercer su defensa, entiendo que no deja otra alternativa que considerar que no hay límite en el caso, sin perjuicio de la eventual acción de repetición contra el asegurado si se acreditara que el límite es el sostenido por la aseguradora y se considerara que le asiste razón al respecto. III.9.4.- Pero más allá de ello, asiste razón al actor en cuanto a que se acompañó la póliza correspondiente a un período contractual anterior y no la posterior vigente al momento del siniestro. Debía la aseguradora probar el límite y obviamente con el contrato vigente y no uno uno vencido varios meses antes. Al no haber acompañado el contrato vigente no es posible tener por acreditado el límite alegado y ni siquiera la existencia de límite alguno. Si obviamente que hay seguro, pero no que el seguro vigente tuviere límite o que de tenerlo, este sea inferior a los importes de condena. Es de aplicación el régimen tuitivo de los consumidores, más allá que en el caso en oportunidad de la audiencia cuya acta se incorporara a fs. 107 se intimara a la aseguradora a acompañar la póliza vigente bajo apercibimiento de lo previsto por el art. 388 del CPCyC. Como hemos dicho en otras oportunidades, siendo de aplicación el sistema de protección de los consumidores que encuentra su base en el art. 42 de la Constitución Nacional y se estructura fundamentalmente en las nuevas disposiciones que sobre la materia contiene el Código Civil y Comercial (arts. 1092, 1093, 1094 y 1095 y cctes.), así como la ley 24.240 y sus modificatorias, ante la duda debemos estar en favor del consumidor. Repárese en tal sentido especialmente en el art. 1094 del CCyC que reafirma y perfecciona el principio que ya había reconocido el art. 3 de la ley 24.240 al disponer que ´Las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable. En caso de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor´. Y repárese también en el art 1095 del referido código en cuanto respecto de la interpretación de los contratos de consumo, dispone que ´se interpreta en el sentido más favorable para el consumidor´, agregando que ´Cuando existen dudas sobre los alcances de su obligación, se adopta la que sea menos gravosa´. Refiero al nuevo código unificado porque más allá que el contrato se celebró con mucha anterioridad a su sanción, las normas parcialmente transcriptas no son sino la expresión de lo que se conoce como el principio protectorio que emerge del citado art. 42 de la Constitución Nacional y en general se ha sostenido que se vertebra en tres reglas: a) la regla ´in dubio pro consumidor´, la duda favorece al consumidor; b) la regla de la norma más favorable al consumidor; y c) la regla de la condición más beneficiosa o ventajosa, especialmente en la interpretación de los contratos. La regla ´in dubio pro consumidor´ se extiende también fundamentalmente al ámbito de los hechos y la prueba. Esa ha sido la práctica judicial más extendida de la que participa esta cámara, contando con apoyo doctrinario muy calificado, que luego se plasma en la Ley de Defensa del Consumidor con la modificaciones introducidas por la ley 26.361 al disponer la obligación de los proveedores de ´aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio´. (art. 53, tercer párrafo). (Ver ´Manual de Derecho del Consumidor´ por Jorge M. Bru, Inés D’Argenio, Belén Japaze, Roberto Pagés Lloveras, Diego H. Zentner, dirigida por Dante D. Rusconi, segunda edición, págs. 147 y sgtes.). Cabe en consecuencia hacer lugar a este agravio, considerando que no existe límite de cobertura sin perjuicio de la acción de repetición a la que hiciera referencia precedentemente. IV.1.- Habiéndose modificado sustancialmente la sentencia de primera instancia corresponde proceder a una nueva regulación por tal estadio del proceso, deviniendo abstractos los recursos arancelarios deducidos. En función de lo previsto por el art. 77 del CPCyC, más la doctrina legal emergente de lo decidido por el cimero tribunal de la provincia en el precedente “MAZZUCHELLI” (sentencia de fecha 3/05/2017, correspondiente al Expte. Nº 28038/15-STJ), he de limitar la sumatoria de los honorarios por la asistencia del actor e intervención de peritos al 25% de los importes de condena con sus intereses. Por razones prácticas propondré la regulación en porcentuales sobre dicho monto base y ante la imposibilidad de regular en plenitud, fijar un 9% para distribuir entre los peritos en partes iguales, y el 16% restante por la asistencia letrada del actor. Es decir regular los honorarios de primera instancia por la actuación del Dr. Ariel Balladini, doble carácter en tres etapas del proceso, en el 16% y los perito médico Dr. Jorge A. Bazzo e perita psicóloga Lic. Gladys Hernández en un 4,50%, que se calcularan sobre los importes de condena y sus intereses. De los honorarios del Dr. Ariel Balladini se detraerá el valor equivalente a tres (3) Jus para la Dra. Noe Macarena Ríos, por su asistencia a la audiencia preliminar. En cuanto a los honorarios de primera instancia por la asistencia del demandado y la aseguradora, teniendo en cuenta la escala del art. 8 de la ley 2.212 y las pautas de mérito del art. 6 de esta, propongo regular los honorarios a los Dres. Daniel Alonso y Adriana Rodríguez Carriquiriborde -en conjunto-, dos etapas del proceso, en un 13% del referido monto base. (arts. 6,8 y 10 ley 2.212 y ley 5.060). Respecto a las costas de segunda instancia, conforme el principio objetivo de la derrota propongo se carguen al demandado y su aseguradora, regulando los honorarios del Dr. Ariel Balladini en el 35% y los de los Dres. Daniel Alonso y Adriana Rodríguez Carriquiriborde -en conjunto- en un 25%, a calcular en ambos casos sobre los respectivos honorarios de primera instancia. IV.2.- Resumiendo, conforme los argumentos desarrollados, propongo al acuerdo: a) rechazar el recurso de apelación interpuesto por el demandado y su aseguradora y hacer lugar en su mayor extensión al recurso interpuesto por el actor, con costas de esta instancia al demandado y su aseguradora; b) Con el alcance expuesto en el punto III.4.5.5 de este voto, elevar la indemnización por la incapacidad psicofísica a la suma de Pesos Seis millones doscientos treinta mil trescientos ochenta y dos con sesenta ctvos. ($6.230.382,60); c) Elevar la indemnización por daño moral a la suma de Pesos Seis millones ochocientos ochenta mil 6.880.000.-; d) Hacer lugar a la indemnización que se identificara como frustración del proyecto de vida con el alcance expuesto en el punto III.5.5 de este voto; e) Dejar sin efecto la limitación del seguro conforme se expone en el punto III.9.4 de este voto; f) Imponer a la citada en garantía una multa en los términos expuestos en el punto III.8.3 de este voto, la que deberá ser abonada en el mismo plazo que los demás importes de condena previéndose iguales intereses para el supuesto de mora; g) Dejar sin efecto la regulación de honorarios hecha en la sentencia apelada y proceder a una nueva regulación conforme se desarrolla en el punto IV.1 de este voto: h) Por la labor en la instancia recursiva, regular honorarios conforme se expone en el punto IV.1 de este voto. TAL MI VOTO. EL SR. JUEZ DR. DINO DANIEL MAUGERI, DIJO:
1.-He de disentir con el colega que me precede en el orden de votación en los aspectos que a continuación expongo, compartiendo el mismo en los restantes en lo sustancial y en lo que constituye específicamente la materia de los recursos, ampliando a tal fin los argumentos. 2.-En principio y en cuanto a las pretensiones recursivas del actor de que se pondere en el ingreso considerado (SMVM) a los fines del cálculo de la incapacidad sobreviniente (fórmula de matemática financiera utilizada) el adicional por zona desfavorable y que se haga lugar al daño psíquico, las mismas deben ser desestimadas con apego a lo expresamente dispuesto por los arts. 271 y 277 del CPCC. En su demanda el actor expuso que “trabajaba como jardinero por lo que percibía aproximadamente la suma de $ 10.000 mensuales” (ver fs. 30/43, punto 6.1). Del desarrollo del mencionado punto no se extrae consideración alguna respecto de la necesidad de adicionar al ingreso que menciona (ni a ningún otro que se pondere) el adicional que ahora tardíamente reclama. Idéntico criterio vale para el daño psíquico aquí pretendido toda vez que en su demanda se ha limitado al reclamo de los gastos por tratamiento psicoterapeútico (ver punto 6.3 de su demanda). Expone allí:”A consecuencia del hecho mi mandante indudablemente necesitará de asistencia psicológica, en virtud del impacto psíquico y emocional que ha tenido lo acontecido sobre él...Para la demostración de la procedencia de la indemnización pretendida, se ha solicitado la designación de un perito psicólogo, el que sin dudas acreditará -de manera fehaciente- la existencia real de la necesidad de tratamiento psicológico, así como también de medicación. Se ha requerido a este profesional que indique la necesidad de mi mandante de realizar una terapia rehabilitante, intensidad y costo del tratamiento por profesionales privados. Por lo expuesto, se solicita a V.S. Le otorgue a nuestro mandante un resarcimiento para poder costear el tratamiento psicológico que se le recomiende”. En nada modifica la cuestión que luego al ofrecer la prueba pericial interrogue al perito sobre la presencia de daño psíquico, toda vez que ese rubro no ha formado parte de su pretensión y por ende de los hechos de la controversia. En esas circunstancias, habilitar su otorgamiento importaría permitirle a las partes en los procesos ir contorneando los alcances de su pretensión de conformidad a lo que surja de la prueba y no de su demanda. Las normas citas nos indican claramente el límite de nuestra actuación disponiendo la primera de ellas que “La sentencia se dictará por mayoría y en ella se examinarán las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del Juez de Primera Instancia que hubiesen sido materia de agravios” y la segunda que “El tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del Juez de Primera Instancia”. Es claro en consecuencia que el fallo de alzada posee dos limitantes: guardar coherencia con los hechos constitutivos del proceso y los agravios que tengan relación con esos hechos, no con otros. Tal como autorizada doctrina ha sostenido: “La piedra basilar del remedio en estudio radica, sin duda, en la restricción que tiene la Alzada, por la medida del recurso; en paralelo -como apuntamos ya- con la capacidad decisoria que le da al juez de primera instancia el pedimento hecho por la actora al incoar la demanda (art. 163 inciso 6°, 1° parte, del Código Procesal de la Nación). La Cámara puede abrir sus compuertas cognoscitivas en la medida del agravio traído por el quejoso que, de ese modo, le fija indeleblemente los límites dentro de los cuales debe moverse el organismo. Desde este punto vista, y conforme con lo que hemos puntualizado reiteradamente, el artículo 271 del Código Procesal de la Nación edicta que la sentencia de segundo grado ´se dictará por mayoría y en ella se examinarán las cuestiones de hecho y derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que hubiesen sido materia de agravios´ (la bastardilla es nuestra)” (“Técnica de los recursos ordinarios”, Juan Carlos Hitters, Librería Editora Platense, pág. 425). El autor GUILLERMO JORGE ENDERLE, en su obra ya citada "La congruencia procesal", expone con toda claridad acerca del principio dispositivo en las páginas 2867/287: "16.2. Capítulos no propuestos: Jurisprudencia. La segunda restricción que posee rango privilegiado es aquélla por la cual el tribunal ad quem no puede ingresar en el análisis, so color de caer en incongruencia, de capítulos que no fueran propuestos por cualquiera de los sujetos procesales -actor, demandado, tercero- en la baja instancia (art. 271). Si el tribunal de apelación ingresa en estas cuestiones -elementos de la pretensión u oposición- que no fueron discutidos en la instancia inferior, inficionará al pronunciamiento a dictarse, de incongruencia. De tal suerte, y como bien lo recalcan Azpelicueta y Tessone, que tanto los capítulos no propuestos como las cuestiones esenciales remiten ontológicamente a los elementos de la pretensión y oposición. El primer concepto en el área de la incongruencia por exceso y el segundo operando en el campo de la incongruencia por defecto, aluden a los sujetos, objeto y causa de la pretensión y oposición." Por último, en lo que constituye doctrina legal para este Tribunal (art. 42 Ley 5069), el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ha dicho con toda claridad: “La llamada ‘litis contestatio’ que en la moderna doctrina ha sido reemplazada por la “relación procesal”, es el fundamento y principio del juicio; esto es, la columna del proceso, base y piedra angular del juicio. Dicha relación procesal, con prescindencia de situaciones especiales, se integra con los actos fundamentales de la “demanda” y su “contestación”. En tanto el primero de ellos determina la persona llamada a la causa en calidad de demandado, la naturaleza de la pretensión puesta en movimiento y los hechos en que ésta se funda (art. 330, Código Procesal), el segundo delimita el “thema decidendum” y concreta los hechos sobre los que deberá versar la prueba (art. 356, Código citado), quedando de tal modo precisada la esfera en la que ha de moverse la sentencia (arts. 34, inc. 4* y 163, inc. 6* del mismo cuerpo legal). Integrada la relación procesal, el Juez conserva sin embargo plenas facultades para determinar el derecho aplicable; porque su pronunciamiento debe decidir la viabilidad de las pretensiones deducidas en el juicio “calificadas según correspondiere por ley” (art. 163 inc. 6*, cit.). Esto es que, en tanto no se alteren los presupuestos de hecho de la causa, al Juez incumbe determinar el derecho aplicable, inclusive con prescindencia de los planteos efectuados por las partes, como lo resume el proloquio latino “iuria curia novit” (conf. Corte Suprema, Fallos: 273:358; 274:192, 459; 276:299; 278:313,346, entre muchos otros). Sin embargo, lo que no puede hacer el juzgador es, so pretexto de suplir el derecho erróneamente invocado, introducir de oficio cuestiones o defensas no planteadas (Fallos: 300:1015; 306:1271, entre otros), o introducidas tardíamente. Bien se ha precisado que la facultad-deber de los Jueces de determinar el régimen pertinente -con prescindencia de los argumentos jurídicos expresados por las partes- “ha sido reconocida en tanto no se modifiquen los elementos del objeto de la demanda o de la oposición” (Fallos: 307:1487, La Ley, 1986-A, 363); principio que se complementa con la doctrina de base constitucional que establece que la sentencia, en materia civil, no puede exceder el alcance de lo reclamado en la demanda (Fallos: 256:363; 258:15; 259:40; 261:193; 262:195; 268:7, y muchos otros). Es por ello que si la demandada (y la citada en garantía) pretenden ampliar y/o modificar en el alegato y en la expresión de agravios los hechos argumentados en la contestación de la demanda como defensa al progreso de la acción, los Jueces no pueden, aún cuando considerasen que tales hechos tardíamente alegados reflejan la realidad de los acontecimientos sucedidos, alterar los límites de los presupuestos en la causa, pues de tal modo se violaría el principio de congruencia y la garantía constitucional de la defensa en juicio de la contraparte. Esto último es lo que ha ocurrido en autos, pues como esgrimiera la recurrente, la sentencia de Cámara, al fundar su decisión en los hechos recién invocados en el alegato y en la expresión de agravios, convalidó el intento de la demandaday la citada en garantía de trocar el verdadero alcance de las defensas introducidas por ellas en la contestación de demanda; olvidando que ya se había determinado el “thema decidendum”.La violación del principio de congruencia surge evidente del cotejo de la sentencia impugnada con la “litis contestatio”; esto es, con la relación procesal trabada en función de la pretensión de la actora (volcada en el escrito de demanda) que constituye el objeto del proceso, más la oposición de la demandada (contestación de la demanda) en cuanto delimitan ese objeto (ESCANCIANO Y RODRIGUEZ, Rubén Darío c/FELLEY, Carlos Alberto y Otra s/ORDINARIO -DAÑOS Y PERJUICIOS- s/CASACION”, Expte. N* 27014/14-STJ-, Sentencia N1 43 del 29/07/2014). Dicho criterio ha sido ratificado en un precedente más reciente: “Lo que no puede hacer el juzgador es, so pretexto de suplir el derecho erróneamente invocado, introducir de oficio cuestiones o defensas no planteadas (Fallos:300:1015; 306:1271, entre otros), o introducidas tardíamente. Bien se ha precisado que la facultad/deber de los Jueces de determinar el régimen legal pertinente -con prescindencia de los argumentos jurídicos expresados por las partes- ‘ha sido reconocida en tanto no se modifiquen los elementos del objeto de la demanda o de la oposición’ (Fallos:307:1487, La Ley, 1986-A, 363); principio que se complementa con la doctrina de base constitucional que establece que la sentencia, en materia civil, no puede exceder el alcance de lo reclamado en la demanda (Fallos: 256:363; 258:15; 259:40; 261:193; 262:195; 268:7, y muchos otros). Es por ello que si cualquiera de las partes pretende ampliar y/o modificar los hechos argumentados en la demanda y/o en su contestación como sustento de sus posiciones, los Jueces no pueden alterar los límites de los presupuestos fácticos en la causa, pues de tal modo se violaría el principio de congruencia y la garantía constitucional de la defensa en juicio de la contraparte. Y claro está, mucho menos pueden los Jueces de oficio, considerar hechos no invocados ni probados por las partes como fundamentos de la sentencia. Y esto último es lo que ha ocurrido en autos, pues como esgrimieran los recurrentes, la sentencia de Cámara fundó su decisión en hechos o circunstancias no invocadas por ninguna de las partes, alterando las bases de hechos de la causa y con ello, el verdadero alcance tanto de las defensas introducidas en la contestación de la demanda del Sr. Painevil y su aseguradora, como la posición de la actora en sustento de su acción, soslayando el -thema decidendum- ya establecido. La violación del principio de congruencia surge evidente del cotejo de la sentencia impugnada con la relación procesal trabada en función de la pretensión de la actora (volcada en el escrito de demanda) que constituye el objeto del proceso, más la oposición de los demandados (contestación de la demanda), en cuanto delimitaron ese objeto” (COMPARINI, Liliana Graciela c/PAINEVIL, Hugo Mario y Otros s/DAÑOS Y PERJUICIOS -Ordinario- s/CASACION, Expte. Nº 29763/18-STJ). Criterio que ha sido expuesto en forma reiterada, hasta la fecha, por nuestro máximo tribunal provincial. De modo que el argumento recursivo en cuanto a los dos rubros mencionados (zona desfavorable y daño psíquico) no puede ser atendido, lo que importa entonces, que deviene innecesario referirme en abstracto en el caso a la procedencia o no de los mismos. 3.-Con referencia a la admisión del demandado daño extrapatrimonial denominado “Daño al proyecto de vida”, se lee en la demanda: “Si hago hincapié en los prolegómenos, es porque la situación amerita hacerle saber a V.S. que mi mandante Jonathan, en los tiempos previos al accidente convivía con su novia Agustina Briones, los dos solos en una casa que les había facilitado su mamá ubicada en Los Cisnes N° 1352 para que ambos pudieran cumplir con el proyecto de vida en común al que habían apostado, tanto es así, que unos meses antes del siniestro se anoticiaron de la próxima llegada de un hijo a sus vidas, con la vorágine de emociones que ello implica. El día 28 de julio de 2017 el Sr. Corvalán le arrebató por completo todas sus ilusiones, su familia se desintegró, dejando truncos sus proyectos. En ese instante tuvo que dejar de ser todo lo que había decidido ser y hacer en la vida, representando esto uno de los mayores desastres que puede atravesar una persona. Luego del alta médica, sin dejar de mencionar el hecho que tuvo dos operaciones y aun le resta una más, Jonathan no pudo retomar el trabajo que le permitía sustentar su núcleo familiar inmediato, tuvo que volver a los cuidados de su madre y padre afín, dependiendo de sus acompañamientos afectivos y económicos debido a las secuelas incapacitantes permanentes que su lesión le dejó. Así las cosas en fecha 28/08/2017, tan solo un mes después del accidente, nació su pequeña hija Zoe Valentina Campos, con la cual nunca va a poder compartir la calidad y cantidad de tiempo que un hijo necesita y merece. Con la cual no va a poder cumplir ninguno de sus deberes y derechos de progenitor…” Concluyendo en que “V.E podrá observar luego de todo lo detallado, que el proyecto de familia de Jonathan, sus expectativas de futuro, sus aspiraciones, sus derechos y deberes como progenitor, su derecho a la libertad, su dignidad, los derechos y el interés superior de su hija, han quedado en la nada misma. Un acto negligente y antirreglamentario del sr. Corvalán, saqueó y despojó a mi mandante, del sentido de su vida y la razón de ser de su propia existencia.” Es claro que del modo en que se ha reclamado se aproxima y superpone el rubro reclamado con el daño moral también exigido. Afirman Zavala de González y Pizarro que el daño moral es una modificación disvaliosa, anímicamente perjudicial del espíritu, que se traduce en un modo de estar la persona diferente de aquel en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste (PIZARRO, Ramón, "Reflexiones en torno al daño moral y a su reparación", en JA 1986-II-900). Esto precisamente se advierte en el caso de autos a tenor del modo en que ha sido reclamado y de las conclusiones que se extraen de la prueba producida (pericial psicológica). Por otra parte, no se ha indicado con claridad en que consiste o consistía el proyecto de vida de la actora que considera frustrado o interferido a consecuencia del accidente de autos ni se advierte que las dolencias físicas detectadas -aun cuando graves- puedan acarrear tamaña modificación. Tampoco se colige de la pericial psicológica producida en autos la existencia de tal interferencia; si el modo de estar diferente del actor luego del accidente sufrido. Sin ánimo de abundar he de citar la conclusión a la que arriba el autor Fappiano, Oscar L. en su meduloso trabajo titulado EL DAÑO AL PROYECTO DE VIDA EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL, Publicado en: LA LEY 25/07/2017, 1 , LA LEY 2017-D , 930 • RCCyC 2018 (agosto) , 177 • RCyS 2019-I , 35, Cita Online: AR/DOC/1530/2017: “Por ello, resulta a todas luces valioso que el Código Civil y Comercial haya incorporado un precepto que obligue al ofensor a indemnizar el daño inferido al proyecto de vida de su víctima, que sufriera agravio a su derecho a la integridad personal en la medida que las lesiones causadas se hayan erigido en "imposibilidades" que obstan a alcanzar una forma de vida determinada a la que su vocación la convocara a realizarla y a la que se sintiera llamada a ello”. También expone allí refiriéndose a un fallo de la CIDH: “En ese sentido es de colacionar el caso "Gutiérrez Soler c. Colombia", de 2005, donde el Tribunal Interamericano sistematiza la noción de proyecto de vida. En dicho asunto, el Estado fue demandado por la detención arbitraria y las torturas infringidas a Wilson Gutiérrez Soler, las que le causaron secuelas persistentes y perturbaciones psíquicas permanentes. La Comisión Interamericana alegó que el proyecto de vida de Gutiérrez Soler fue destruido a raíz de la impunidad de sus autores y de la falta de reparación del daño en las instancias nacionales. Los representantes del demandante postularon que los hechos de que fue víctima significaron un cambio radical en la vida cotidiana de su asistido al provocar el quiebre de su personalidad y la pérdida de sus lazos familiares. Al respecto, la Corte IDH consideró que los hechos "impidieron la realización de sus expectativas de desarrollo personal y vocacional, factibles en condiciones normales, y causaron daños irreparables a su vida, obligándolo a truncar sus lazos familiares y trasladarse al extranjero, en condiciones de soledad, penuria económica y quebranto físico y psicológico... Asimismo, está probado que la forma específica de tortura que la víctima sufrió no solo ha dejado cicatrices físicas, sino también ha disminuido de manera permanente su autoestima y su capacidad de realizar y gozar de relaciones afectivas íntimas". No obstante reconocer el daño al proyecto de vida, estimó que no es posible cuantificarlo en términos económicos argumentado que, por tratarse de un daño de naturaleza compleja e íntegra, requiere como respuesta medidas de satisfacción y garantía de no repetición, que sobrepasan la esfera de lo estrictamente pecuniario y que "ninguna forma de reparación podría devolverle o proporcionarle las opciones de realización personal de las que se vio injustamente privado". El pronunciamiento mayoritario del Tribunal tuvo voces disidentes. Así, en su voto razonado el juez Oliver Jackman planteó sus reservas acerca de este concepto no compartiendo la creación de una nueva categoría de daño distinta al daño moral o inmaterial: "Los extensos precedentes que la Corte ha establecido en su jurisprudencia le permiten, sin necesidad de crear un nuevo rubro de reparaciones, evaluar el daño al que se ha hecho referencia y ordenar las medidas pertinentes de acuerdo con el art. 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos...". Sostiene que la consideración del daño al proyecto de vida es "artificial y una creación que no responde a una necesidad jurídica identificable". Podemos sintetizar su postura expresando que las situaciones fácticas que se engloban en este concepto ya están protegidas por otros rótulos diferentes, por lo que polemizar a su respecto sería inscribirse en la llamada "guerra de etiquetas". A su turno, en su voto razonado el juez Antonio Cançado Trindade disiente con la mayoría argumentando: "Después de los avances jurisprudenciales sobre el concepto del derecho al ´proyecto´ de vida... tenía la Corte la ocasión de avanzar en su construcción al respecto, pero la falta de consenso en el seno de la misma sobre qué rumbo tomar, imposibilitó un nuevo avance. Sin embargo, pienso que la Corte, aun sin unanimidad, debería haber dado un paso adelante en cuanto a su construcción jurisprudencial al respecto, sobre todo ante el paso positivo dado por el Estado demandado de haber aceptado su responsabilidad internacional en el ´cas d´espéce´ y de haber pedido perdón a la víctima y sus familiares... El concepto de proyecto de vida tiene, así, un valor esencialmente existencial, atendiéndose a la idea de realización personal integral. Es decir, en el marco transitorio de la vida, a cada uno cabe proceder a las opciones que le parecen acertadas, en el ejercicio de la plena libertad personal, para alcanzar la realización de sus ideales. La búsqueda de la realización del proyecto de vida desvela, pues, un alto valor existencial, capaz de dar sentido a la vida de cada uno". Asevera que cuando se produce una ruptura forzada, por factores ajenos a la voluntad de la víctima, que destruye su proyecto de vida de manera injusta y arbitraria, el Derecho no puede guardar silencio, más aún cuando este daño suele ser irreparable. Reputa que al amparo del art. 1.1 de la Convención Americana, corresponde al Estado respetar y asegurar a todas las personas sujetas a su jurisdicción "la plena vigencia de los derechos protegidos, esencial para la realización del proyecto de vida de cada uno". Añade que la publicación parcial de la sentencia ordenada por la Corte, como medida de satisfacción adicional para reparar el daño al proyecto de vida y honra de la víctima y sus familiares, podía haber sido seguida de la adopción de nuevas medidas que implicaran "un avance del concepto de derecho al proyecto de vida", cuyo daño "coexiste con el daño moral". La CIDH ha expuesto en diversos precedentes: “147. Por lo que respecta a la reclamación de daño al “proyecto de vida”, conviene manifestar que este concepto ha sido materia de análisis por parte de la doctrina y la jurisprudencia recientes. Se trata de una noción distinta del “daño emergente” y el “lucro cesante”. Ciertamente no corresponde a la afectación patrimonial derivada inmediata y directamente de los hechos, como sucede en el “daño emergente”. Por lo que hace al “lucro cesante”, corresponde señalar que mientras éste se refiere en forma exclusiva a la pérdida de ingresos económicos futuros, que es posible cuantificar a partir de ciertos indicadores mensurables y objetivos, el denominado “proyecto de vida” atiende a la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas. 148.El “proyecto de vida” se asocia al concepto de realización personal, que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone. En rigor, las opciones son la expresión y garantía de la libertad. Difícilmente se podría decir que una persona es verdaderamente libre si carece de opciones para encaminar su existencia y llevarla a su natural culminación. Esas opciones poseen, en sí mismas, un alto valor existencial. Por lo tanto, su cancelación o menoscabo implican la reducción objetiva de la libertad y la pérdida de un valor que no puede ser ajeno a la observación de esta Corte. 149. En el caso que se examina, no se trata de un resultado seguro, que haya de presentarse necesariamente, sino de una situación probable --no meramente posible-- dentro del natural y previsible desenvolvimiento del sujeto, que resulta interrumpido y contrariado por hechos violatorios de sus derechos humanos. Esos hechos cambian drásticamente el curso de la vida, imponen circunstancias nuevas y adversas y modifican los planes y proyectos que una persona formula a la luz de las condiciones ordinarias en que se desenvuelve su existencia y de sus propias aptitudes para llevarlos a cabo con probabilidades de éxito. 150. En al virtud, es razonable afirmar que los hechos violatorios de derechos impiden u obstruyen seriamente la obtención del resultado previsto y esperado, y por ende alteran en forma sustancial el desarrollo del individuo. En otros términos, el “daño al proyecto de vida”, entendido como una expectativa razonable y accesible en el caso concreto, implica la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal, en forma irreparable o muy difícilmente reparable. Así, la existencia de una persona se ve alterada por factores ajenos a ella, que le son impuestos en forma injusta y arbitraria, con violación de las normas vigentes y de la confianza que pudo depositar en órganos del poder público obligados a protegerla y a brindarle seguridad para el ejercicio de sus derechos y la satisfacción de sus legítimos intereses. 151.Por todo ello, es perfectamente admisible la pretensión de que se repare, en la medida posible y con los medios adecuados para ello, la pérdida de opciones por parte de la víctima, causada por el hecho ilícito. De esta manera la reparación se acerca más aún a la situación deseable, que satisface las exigencias de la justicia: plena atención a los perjuicios causados ilícitamente, o bien, puesto en otros términos, se aproxima al ideal de la restitutio in integrum. 152. En el caso de la víctima, es evidente que los hechos violatorios en su contra impidieron la realización de sus expectativas de desarrollo personal y profesional, factibles en condiciones normales, y causaron daños irreparables a su vida, obligándola a interrumpir sus estudios y trasladarse al extranjero, lejos del medio en el que se había desenvuelto, en condiciones de soledad, penuria económica y severo quebranto físico y psicológico. Obviamente, este conjunto de circunstancias, directamente atribuibles a los hechos violatorios que ha examinado esta Corte, han alterado en forma grave y probablemente irreparable la vida de la señora Loayza Tamayo, e impedido que ésta alcance las metas de carácter personal, familiar y profesional que razonablemente pudo fijarse. 153.La Corte reconoce la existencia de un grave daño al “proyecto de vida” de María Elena Loayza Tamayo, derivado de la violación de sus derechos humanos. Sin embargo, la evolución de la jurisprudencia y la doctrina hasta la fecha no permite traducir este reconocimiento en términos económicos, y por ello el Tribunal se abstiene de cuantificarlo. Advierte, no obstante, que el acceso mismo de la víctima a la jurisdicción internacional y la emisión de la sentencia correspondiente implican un principio de satisfacción en este orden de consideraciones. 154. La condena que se hace en otros puntos de la presente sentencia acerca de los daños materiales y morales contribuye a compensar a la víctima, en cierta medida, por las afectaciones sufridas a causa de los hechos violatorios, aunque difícilmente podría devolverle o proporcionarle las opciones de realización personal de las que se vio injustamente privada” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Loayza Tamayo Vs. Perú Sentencia de 27 de noviembre de 1998, Reparaciones y Costas). “Entendemos que el proyecto de vida se encuentra indisolublemente vinculado a la libertad, como derecho de cada persona a elegir su propio destino. Así lo ha conceptualizado correctamente la Corte en la presente Sentencia, al advertir que "difícilmente se podría decir que una persona es verdaderamente libre si carece de opciones para encaminar su existencia y llevarla a su natural culminación. Esas opciones poseen, en sí mismas, un alto valor existencial. Por lo tanto, su cancelación o menoscabo implican la reducción objetiva de la libertad y la pérdida de un valor que no puede ser ajeno a la observación de esta Corte" (CIDH, Loayza Tamayo versus Perú, VOTO RAZONADO CONJUNTO DE LOS JUECES A.A. CANÇADO TRINDADE Y A. ABREU BURELLI). “60. Es, por otra parte, evidente para la Corte, que los hechos de este caso ocasionaron una grave alteración del curso que normalmente habría seguido la vida de Luis Alberto Cantoral Benavides. Los trastornos que esos hechos le impusieron, impidieron la realización de la vocación, las aspiraciones y potencialidades de la víctima, en particular, por lo que respecta a su formación y a su trabajo como profesional. Todo esto ha representado un serio menoscabo para su “proyecto de vida”. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, Sentencia de 3 de diciembre de 2001, Reparaciones y Costas). “88. El Tribunal considera que los hechos violatorios en contra del señor Wilson Gutiérrez Soler impidieron la realización de sus expectativas de desarrollo personal y vocacional, factibles en condiciones normales, y causaron daños irreparables a su vida, obligándolo a truncar sus lazos familiares y trasladarse al extranjero, en condiciones de soledad, penuria económica y quebranto físico y psicológico…89. Por las anteriores consideraciones, la Corte reconoce la ocurrencia de un daño al “proyecto de vida” del señor Wilson Gutiérrez Soler, derivado de la violación de sus derechos humanos. Como en otros casos, no obstante, el Tribunal decide no cuantificarlo en términos económicos, ya que la condena que se hace en otros puntos de la presente Sentencia contribuye a compensar al señor Wilson Gutiérrez Soler por sus daños materiales e inmateriales (supra párrs. 76, 78, 84.a y 85.a)” (CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO GUTIÉRREZ SOLER VS. COLOMBIA, SENTENCIA DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2005). Como vemos tanto en estos como en otros casos (CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO MANUEL CEPEDA VARGAS VS. COLOMBIA, SENTENCIA DE 26 DE MAYO DE 2010) la Corte entiende a dicho daño como integrante del daño inmaterial siendo retribuido en la mayoría de los casos conjuntamente con el rubro daño moral y en algunos con medidas de reparación o de satisfacción (el deber de investigar, garantías de no repetición, publicación de la sentencia, etc.), siendo claro que para la procedencia de su reparación se requiere exponer con claridad cual era el proyecto de vida la víctima y de qué modo ha sido coartado. Nada de ello ha ocurrido en autos. De la anamnesis realizada por la perito psicóloga y que obra en su dictamen (ver fs. 330/333) surge que el actor convive con su pareja desde hace dos años (desde la fecha del dictamen) y con la hija de ambos y que trabaja en el sector rural haciendo changas ocupando unas seis horas diarias, manifestando que le gustaría trabajar en una empresa o manejar camiones lo que por su condición física no puede. De modo que, a tenor de lo que surge de esa prueba -no cuestionada- no se encuentra acreditado que su familia se haya desintegrado, es más manifiesta convivir con su pareja y su hija. Tampoco se evidenció al demandar en forma concreta y precisa en qué consistía el proyecto de vida que el accidente le cegó. Todos tenemos expectativas en la vida, pero entiendo que esta partida exige otra demostración, la de un propósito existencial que el evento abortó y que era factible que se produjera. A tenor de lo que he expresado es claro no comparto que este rubro pueda ser indemnizado por fuera del daño extrapatrimonial y como autónomo. Es que en el esquema legal de reparación que prevé nuestro sistema legal (CCC) el daño resarcible no es la lesión en si misma sino las consecuencias (daño consecuencia; arg. Arts. 1726, 1727, 1738, 1741 CCC) que la misma ocasiona y ellas se ubican sea en el ámbito o esfera patrimonial o extrapatrimonial, no existiendo un tercer género, circunstancia ésta afirmada por la doctrina mayoritaria. De modo que, de verificarse un daño al proyecto de vida, habría que evaluar si el mismo ha producido consecuencias sea en un área o en ambas. El otorgarle autonomía como rubro solo aporta confusión y nos acerca peligrosamente a la situación de retribuir dos veces el mismo rubro. Precisamente, uno de los recaudos que asegura la justicia de la reparación plena es la verificación de que no debe resarcirse un mismo daño, bajo distintos rótulos o nombres jurídicos, más de una vez (ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde M., "La responsabilidad civil en el nuevo Código", Ed. Advoctus, Córdoba, 2016, t. II, p. 688, nro. 6). Traigo a colación las palabras de Hugo Acciarri quien con meridiana claridad expone: “VII.1.6. El concepto jurídico de daño y las categorías relevantes en el nuevo Código Civil y Comercial argentino de 2014. En primer lugar, las nociones de daño relevantes para la operatividad de las instituciones contenidas en el Capítulo I del Título 5º del Libro 3º del Código exceden el concepto único y tradicional de daño resarcible. Las acciones de prevención específica incluidas en ese capítulo, por ejemplo, no requieren que el daño se verifique como un requisito actual para su procedencia. Podría entenderse, no obstante, que igualmente exigen la previsión un daño resarcible potencial. Que, para estos fines preventivos debería mediar la probabilidad de acaecimiento un daño de tales características y no su actualidad, pero nada relevante habría variado en cuanto a la caracterización del concepto de daño relevante en sí, que seguiría siendo aquel daño resarcible clásico. Pero esta afirmación tampoco sería correcta. Al contrario, dichas acciones de prevención específica pueden tener éxito sin que medie la probabilidad de un daño que, de producirse, vaya a generar un deber de indemnizar, es decir, una clásica obligación de pagar una cantidad de dinero. Al contrario, pueden proceder ante el riesgo de que acaezca un daño que dé lugar, exclusivamente, al deber de recomposición de bienes sobre los que incidan intereses colectivos. Y ese no será un escenario marginal, sino uno de los prioritarios para la procedencia de dichas acciones. La posibilidad interpretativa más simple y directa, en consecuencia, es sencillamente entender que la noción relevante de daño a los fines del nuevo Código, es diferente y más abarcativa que la noción clásica a la que se aludía con el término daño resarcible. Esta tesis se correlaciona sin dificultades con el texto del artículo 1737 que define al daño (jurídico), en general sin que lo acote la calificación de resarcible. ARTÍCULO 1737. Concepto de daño. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva. La lectura del texto inclina a pensar en el triunfo de la tesis de daño-lesión en el nuevo sistema. Y se podría consentir sin dificultades esa afirmación, si se refiere a la idea de daño jurídico en general, en los términos antes sugeridos. Es decir, a la noción de daño relevante para disparar alguna de las consecuencias previstas por el sistema vigente de Derecho de Daños. Sea tal consecuencia el deber de recomponer, la reparación en especie en general o la indemnización, cuando el daño se hubiera verificado, u obligaciones de dar, de hacer o no hacer, cuando procedan las acciones de prevención específica, porque el daño fuera meramente -pero suficientemente- probable. Ahora bien: en lo que hace a las propiedades requeridas para que se derive algún deber de indemnizar del acaecimiento del daño la lógica del nuevo Código parece haber acogido con claridad la tesis prevaleciente de daño-consecuencia. El texto de los artículos 1738, que prescribe la indemnizabilidad de las consecuencias de la violación de derechos personalísimos, integridad, salud psicofísica, afecciones e interferencia al proyecto de vida y el 1741 que se refiere a la indemnización de las consecuencias no patrimoniales, parece dar bases suficientes para pensar de ese modo (Dice la Comisión Redactora en sus Fundamentos: “...Con la intención de disminuir esos efectos litigiosos, se adopta una definición amplia y lo más clara posible. Este Anteproyecto distingue entre daño e indemnización sobre la base de los siguientes criterios: El daño causa una lesión a un derecho o a un interés que no sea contrario al ordenamiento. Cuando ese derecho o interés es individual recae sobre la persona o el patrimonio, y esto significa que los derechos tienen un objeto, como se señala en el Título Preliminar. También están incluidos los de incidencia colectiva. Esta caracterización hace que distingamos entre la definición del daño-lesión y la indemnización, lo que aporta más claridad en la redacción. La responsabilidad es uno de los instrumentos de protección de los mencionados derechos, siendo una de sus funciones la reposición al estado anterior al hecho generador o la indemnización. Por lo tanto, la indemnización es una consecuencia de la lesión...”). El modo negativo de caracterizar este tipo de consecuencias (no patrimoniales), a su vez, permite realizar una partición de primer grado entre las consecuencias indemnizables de un hecho dañoso. Esto es: tales consecuencias pueden ser patrimoniales o no patrimoniales, sin margen para encontrar terceros géneros (Abundante literatura autoral y jurisprudencial sostenía la idea de que la clasificación primitiva (de primer orden), exhaustiva y excluyente de consecuencias indemnizables se da entre aquellas patrimoniales y extrapatrimoniales. Entre ellas, Conclusiones del II Congreso Internacional de Derecho de Daños -Buenos Aires, 1991-, por la mayoría. Es conocida la posición de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires al respecto. Sostuvo por ejemplo refiriéndose al daño patrimonial -“material”- y extrapatrimonial -“moral”- que se trata de “...los dos campos básicos en los cuales se concretan los menoscabos de cualesquiera de las hipótesis que generan el derecho de obtener indemnización...”, in re Ac. 58.505, “Brabenec de Rodríguez Príncipe, N. S. c C. de Giuli, M. y ots” con voto iniciador del Dr. Pettigiani que siguió unánimemente el tribunal. El mismo párrafo en casos anteriores había sido exclusivo de su voto). Sencillamente, porque se trata de categorías conjuntamente exhaustivas: sobre cualquier cosa del mundo puede predicarse que es o bien que no es una consecuencia patrimonial perjudicial de un hecho dado, sin que quede nada que pueda escapar de una de tales calificaciones. Y también, categorías mutuamente excluyentes: nada puede incluirse en una clase y a la vez, en la restante. En esta concepción de daño, como categoría conceptual relevante para la generación de deberes indemnizatorios, por tanto, no parece apropiado distinguir conceptos tales como daño a la salud psicofísica ni daño al proyecto de vida y cuantificarlos autónomamente. Lo correcto, en términos técnicos y dentro del sistema, parece ser aislar las consecuencias patrimoniales de tales vulneraciones, por una parte, y sus consecuencias no patrimoniales, por otra y cuantificarlas de modo independiente. Esta interpretación parece plausible por dos órdenes de razones. Por una parte, por razones dogmáticas. En este aspecto cabe agregar a lo dicho que, en el sistema del nuevo Código -al igual que en el precedente-, la legitimación para reclamar la indemnización de una clase de consecuencias es diferente a la requerida para reclamar una reparación por su complementaria. Por otra parte, se dan también razones de orden pragmático: las dificultades para cuantificar consecuencias patrimoniales son diferentes a aquellas que se presentan a la hora de cuantificar consecuencias no patrimoniales. Ambos tipos de argumentos podrían ser objeto de una discusión que excedería los propósitos de este capítulo. En cuanto al primero, precisamente la intención de descubrir terceros géneros de la misma jerarquía que el daño patrimonial y no patrimonial, o de relegar esta partición a una jerarquía de segundo orden respecto de otra prioritaria, suele tener como finalidad escapar de las restricciones que, para la legitimación activa o para la indemnizabilidad del caso, prescriben los ordenamientos jurídicos. Es muy conocido lo acontecido al respecto, con las particularidades de cada caso, en los sistemas italiano, alemán y el argentino previo a la vigencia del nuevo Código” (“Elementos del análisis económico del derecho de daños”, Thomson Reuters, páginas 196/199). Luego, agregando claridad a lo expuesto, se ha dicho: “Como ya se dijo, no existen terceras categorías de daños con autonomía indemnizable. La indemnización admite sólo dos especies: patrimonial y extrapatrimonial. Ello, sin perjuicio de la independencia conceptual que cada rubro posea, que hace, en definitiva, a la identificación del objeto de la lesión, pero a la hora de su cuantificación, cada uno se deriva en las partidas patrimonial y/o moral, para lo cual debe tenerse en cuanta en qué medida cada ítem integra un daño de índole pecuniaria o bien moral. En otras palabras, cada uno de los rubros indemnizatorios que seguidamente serán tratados goza de autonomía conceptual, en cuanto al tipo de consecuencias dañosas que sobre la víctima puede generar un hecho dañoso, lo que no necesariamente debe ser interpretado como una autonomía resarcitoria; esto es, que se tengan que indemnizar separadamente. Por ende, en nuestro sistema el daño sólo puede ser patrimonial o moral, pues las nuevas categorías que se hallen por fuera de ello carecen de bases normativas (Pizarro, Ramón Daniel, Daño moral, Hammurabi, Buenos Aires, 2004, ps. 72 y ss.). La razón de ello radica en tratar de evitar la sobreindemnización, esto es, resarcir un mismo perjuicio dos veces o más, o bien resarcir por más de lo que fue la lesión real y efectivamente sufrida”. Agregando con referencia específicamente al daño al proyecto de vida: “En definitiva, frente al interrogante de cómo se indemniza, se ha postulado que este rubro no debe escapar a la clásica división de las esferas patrimonial y moral. Así, se ha dicho que: "el daño al proyecto de vida menoscaba a la persona misma en su integridad espiritual y, por tanto, constituye una vertiente agravadora de perjuicios morales, los cuales no deben restringirse a sufrimientos, sino comprender con amplitud los desequilibrios existenciales (Zavala de González, Matilde, "Daño a Proyectos de vida", Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, La Ley, n. 4, Año 7, abril de 2005)” (SISTEMATIZACIÓN DE LOS RUBROS INDEMNIZATORIOS EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, Fiol, Gerardo, Cita Online: AP/DOC/740/2016). Es por lo expuesto que a mi juicio el agravio referente al proyecto de vida debiera ser desestimado. 4.-La prioridad de paso ha sido definida como la regla de oro de la circulación vehicular, estableciendo una presunción legal de responsabilidad, y si bien como también lo ha dicho la jurisprudencia no puede transformarse en una carta de indemnidad, se advierte que si la misma se respetara podrían evitarse múltiples accidentes. Me remito a las consideraciones que he expuesto en anteriores pronunciamientos ("RODRIGUEZ JUAN DIEGO C/PASCUALI GERARDO S/DAÑOS Y PERJUICIOS -Ordinario-", Expte. N° A-2CH-15-C31-17; "PEDIS FERNANDO DAVID C/ P. S. A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS -Ordinario- ", Expte. N° A-2RO-849-C5-16; entre otros) en el entendimiento de que nuestro máximo tribunal provincial se ha enrolado (“PINO”) en la postura estricta respecto de la interpretación de la prioridad de paso de quien circula por la derecha, en los términos del art. 41 de la Ley de Tránsito. En ese contexto en obra de reciente aparición, el autor CLAUDIO KIPER, “Accidentes de automotores”, Rubinzal-Culzoni Editores, T° I, pag. 129 se lee: “En resumen, las interpretaciones sobre la prioridad de paso cobran relevancia a la hora de analizar la carga de la prueba de los partícipes en un accidente y será diferente según que el vehículo del sindicado como responsable arribe a la intersección por la derecha o por la izquierda. En el contexto de la teoría restringida, si el vehículo del demandado dueño o guardián es el que circula por la derecha, sólo ese extremo debería acreditar para eximirse de responsabilidad, ya que la prioridad del que circula por la derecha, en ese pensamiento, es absoluta. Es decir, probado el hecho de que se trataba de una intersección con vías de igual jerarquía y que su vehículo es el que circulaba por la derecha, se presume la interrupción del nexo causal por ser la víctima quien, al no contar con prioridad de paso, ha causado el daño que pretende le sea resarcido. En este caso, a esta última solo le cabe la posibilidad de probar alguno de los supuestos previstos en los incisos del artículo 41 de la ley 24.449 para destruir la presunción (por ejemplo, que había un cartel de Pare en la arteria por la que circulaba el demandado). Para la interpretación estricta, insistimos, se encuentra vedado a la víctima destruir la presunción de interrupción del nexo causal probando que ella se encontraba más adelantada en el cruce a pesar de circular por la izquierda”. De todo lo expuesto es claro que descarto una relativización de la regla de la prioridad de paso de quien circula por la derecha establecida por el art. 41 y su reglamentación, afincada en la pretendida demostración de quien arriba primero a la encrucijada en cuestión, lo que importa en los hechos desvirtuar la expresa solución normativa avalada además en forma clara y contundente por la doctrina legal obligatoria de nuestro superior tribunal. Es por ello que estimo debemos ser enérgicos en destacar la claridad de la solución normativa antes expuesta. 5.-Comparto la perspectiva expuesta por el vocal que me antecede en cuanto a la imposibilidad de oponer en autos el límite de la suma asegurada toda vez que la propia interesada no ha aportado la póliza vigente al momento del siniestro. La comparto, fundamentalmente, toda vez que la conducta que le reprocha a la aseguradora, en el marco del contrato de seguro, se expone como más gravosa aun para con su propio contratante, más que presumiblemente consumidor de seguros. De conformidad a lo dispuesto en el art. 1 del CCyC “Los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma...”, agregando el art. 2 que “La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento”. Se lee en la exposición de motivos de la Ley 17.418, en el Título XIV: “1.- El contrato de seguro debe darle rápidamente a quien sufre el siniestro (asegurado o beneficiario) los medios materiales para reparar sus consecuencias. La celeridad de la determinación de la indemnización y de su pago, no debe ser sólo preocupación de los acreedores (asegurado o beneficiario), sino también del Estado y de los aseguradores: 1) del Estado, porque permite reponer los elementos de producción y abrevia los lapsos de no producción o de disminución de ésta; 2) de los aseguradores, porque al cumplir diligentemente, no sólo satisfacen lealmente la función económico social del contrato, sino que afianzan en el concepto público la idoneidad del sistema para afrontar los riesgos cubiertos. En las secciones XII y XV se han regulado detalladamente estos aspectos de la ejecución del contrato”. Con referencia al elemento interpretativo finalidad se ha dicho: “2)Finalidad. Los arts. 1° y 2° se refieren también a la finalidad de la norma y de la ley. Se trata de la pauta ´teleológica´. La norma debe ser interpretada en el sentido que mejor responda a la realización de sus fines. El legislador sanciona una ley en el entendimiento de satisfacer determinados objetivos. Puede ocurrir que la ley alcance el resultado propuesto, pero también puede suceder que el medio elegido para el logro de los fines no sea satisfactorio o razonable. La pauta que atiende a la finalidad -partiendo de la adecuada comprobación de ellos- pretende seguir la línea de pensamiento del autor real de la norma, infiriéndolos en la individualización de la norma para el caso concreto” (Interpretación y aplicación del Código Civil y Comercial, Amós Arturo Grajales y Nicolás Jorge Negri, Editorial Astrea, pags. 57/58). Desde la perspectiva aludida que surge de la finalidad de la norma, expuesta con claridad por el legislador (darle rápidamente a quien sufre el siniestro -asegurado o beneficiario- los medios materiales para reparar sus consecuencias, debiendo ser una preocupación de los aseguradores porque al cumplir diligentemente, no sólo satisfacen lealmente la función económico social del contrato, sino que afianzan en el concepto público la idoneidad del sistema para afrontar los riesgos cubiertos), la conducta lamentablemente habitual -y diría general- de las aseguradoras, que advertimos en los pleitos, consistente en su elongación aun cuando no existan razones para ese proceder, derriba no solo la finalidad de la norma y el sistema, sino que además resulta una afrenta a las propias disposiciones del seguro de responsabilidad civil desvirtuando claramente su objetivo o finalidad. En efecto por obra de lo dispuesto en el art. 109 de la LS “El asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato, a consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido”. ¿Cómo podría compatibilizarse esa obligación de mantener la indemnidad patrimonial con la elongación del pleito hasta licuar prácticamente el límite de la suma asegurada, suma asegurada cuya administración y disposición, hasta el momento del pago, posee la aseguradora? Ese obrar injustificado y contrario a la finalidad y al objeto del régimen legal se ve más agravado aun cuando, como en el caso, la representación letrada del asegurado es ejercida por igual representación que la de la aseguradora desentendiéndose del verdadero conflicto de intereses involucrado y sin acreditarse haber ejercido debidamente para con su contratante el derecho a la información. Se produciría entonces, como lógica consecuencia, un desplazamiento patrimonial sin causa alguna (art. 1794 CCyC) en beneficio de la aseguradora y en claro perjuicio de su contratante, quien por lo demás por lo general resulta ser un consumidor, sujeto de preferente tutela constitucional (art. 42 CN). Se produce asimismo una afrenta a la buena fe y diligencia puesta por el asegurado al contratar, toda vez que el seguro oportunamente contratado que eventualmente podría mantenerlo indemne es desnaturalizado y fulminado en su objeto y prestación esencial a cargo del asegurador (arg. Art. 1084, inc. b), CCyC), con el paso del tiempo. No pueden desconocer las aseguradoras las circunstancias que resultan de público y notorio conocimiento. En efecto, vivimos en un país con una inflación alarmante hace ya varias décadas, de modo que en apenas dos o tres años (y digo apenas porque lamentablemente ese lapso resulta breve frente al que normalmente insumen los pleitos) la suma asegurada es directa y nominalmente fulminada. Aquí, desde el accidente a la fecha, transcurrieron más de cinco años. Debo destacar que esta problemática se nos presenta cada vez con mayor asiduidad lo que seguramente nos obligará a analizar profundamente el tema. Ha recobrado plena actualidad aquél señero Plenario de la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL, “Mussa de Gómez de la Vega, María M. c. La Defensa Cía. de seguros”, 29/11/1978, Cita: TR LALEY AR/JUR/5430/1978, donde con el lúcido voto del Dr. Juan Carlos Morandi, se expuso: “1 - En el seguro de responsabilidad civil, el asegurador es responsable por el daño que su conducta ocasione a su asegurado, ya sea que provenga de su obrar culposo o negligente, sea en ocasión de transar, de rechazar una transacción, de conducir el litigio, de resistir las pretensiones del tercero o de provocar o prolongar la litis. (Del voto del doctor Morandi). 2 - El incumplimiento por el asegurador de la obligación de dirigir el proceso, libera al asegurado de todas las restricciones contractuales, y obliga al primero a resarcir los perjuicios que con su actitud cause al segundo, incluidos los gastos judiciales necesarios para su defensa que excedan el monto asegurado, salvo que el asegurador se haya eximido de esa obligación de acuerdo a lo previsto en el art. 110, párrafo 1°, de la ley 17.418 (Adla, XXVII-B, 1677). (Del voto del doctor Morandi). 3 - Cuando en el seguro de responsabilidad civil el asegurador rechaza una propuesta de transacción por una suma inferior o igual a la fijada en el máximo de la póliza -decidiendo por ende afrontar el álea de un juicio para tratar de disminuir el quantum del resarcimiento pretendido por el damnificado-, el pleito concluye de un modo desfavorable a sus intereses y la suma a resarcir se ha convertido -por aplicación de la desvalorización de la moneda- en un importe muy superior al originariamente demandado, debe aquél reparar los daños causados al asegurado. Dichos daños estarán determinados por la diferencia existente entre lo que éste ha debido contribuir al resarcimiento del tercero por el hecho del asegurador, y lo que habría estado obligado a pagar si no hubiese mediado dicha culpa o negligencia. (Del voto del doctor Morandi). 4 - La obligación del asegurador en el seguro de responsabilidad civil se presenta, respecto del asegurado, como una liberación que se traduce en responder directamente frente al tercero por los daños por él ocasionados, manteniéndolo indemne a través de un comportamiento contractual y legal que se manifiesta en una obligación del asegurador hacia el tercero. La citada obligación no es solidaria con la del asegurado y origina en cabeza del damnificado un derecho contra el asegurador, que le permite ejercitar una acción que emerge de los fundamentos del seguro de que se trata y de los términos en que está consagrado el derecho de la víctima en la primera parte del art. 118 de la ley 17.418 —Adla, XXVII-B, 1677—. (Del voto del doctor Morandi). 5 - El carácter contractual de la obligación de indemnizar del asegurador cuando se produce el evento incierto establecido expresamente en el contrato, funciona durante toda la vigencia de la relación de seguro, como una tutela o protección del asegurado, procurándole -a cambio del pago de la prima- la certeza de que en caso de siniestro aquél asumirá por éste las consecuencias dañosas del evento. (Del voto del doctor Morandi). 6 - La obligación del asegurador de indemnizar al asegurado tiene la función de otorgarle certeza de que en caso de siniestro, aquél asumirá por éste las consecuencias dañosas del evento. Dicha certeza, por ende, posee un valor actual al momento de la concertación del contrato, cumpliendo aquella obligación una función económica concreta frente al asegurado. (Del voto del doctor Morandi). 7 - Cuando el asegurador no observa la obligación de liquidar el daño con toda diligencia y procede a su determinación recurriendo a una conducta dilatoria o negligente, debe resarcir al asegurado los mayores daños derivados de su incorrecto proceder, pues el incumplimiento contractual es fuente de responsabilidad y aquél estará obligado a pagar, en caso de inejecución en tiempo oportuno, no sólo la indemnización proveniente del siniestro sino también el resarcimiento de los daños causados al asegurado por su culpa. (Del voto del doctor Morandi). 8 - El daño proveniente de la depreciación monetaria operada desde el momento en que el asegurador debió "razonablemente" liquidar y pagar la indemnización al asegurado y hasta el momento en que dicho pago es efectivizado, debe asimilarse al mayor daño sufrido por el asegurado, pues en la especie se trata de un perjuicio económico padecido por quien debe obtener una reparación tendiente a colocarlo en la misma situación en que se hubiere encontrado de haber obrado en tiempo, ya que esa es la finalidad que tuvo en cuenta al contratar. (Del voto del doctor Morandi). 9 - La culpa del asegurador en la liquidación del daño, que torna procedente el pago de una indemnización en favor del asegurado con motivo de los daños causados por su incorrecto proceder, debe establecerse no sólo juzgando si el retardo o la demora exceden los límites aceptables por el curso normal de las diligencias a llevarse a cabo, sino también valorando la conducta específica del asegurador en el caso concreto, con referencia a las particulares modalidades de tiempo, modo y lugar en que la obligación debió ser cumplida. (Del voto del doctor Morandi). 10 - La mora del asegurador en la liquidación del siniestro no se produce, en principio, mientras ignore el monto de la indemnización que le corresponde pagar al asegurado. Empero, ello sólo es aplicable en cuanto aquél no haya obrado con culpa y no se encuentre en estado de incumplimiento como consecuencia de su propia conducta. (Del voto del doctor Morandi). 11 - El asegurado debe colaborar con el asegurador en la determinación y liquidación de los daños. Por ende, el resarcimiento de los mayores daños derivados de la mora del asegurador se disminuirá si a ellos hubiese concurrido el hecho culposo del asegurado, de acuerdo con la gravedad de su culpa y a la importancia de los daños que de ella provengan, extremos todos éstos que deberá probar el asegurador. (Del voto del doctor Morandi). 12 - El asegurador que en la liquidación del daño se vale del hecho u obrar de un tercero responde por el dolo y culpa de este último, aun cuando sea dependiente suyo, sin que pueda excusar su obligación de resarcimiento invocando la inexistencia de un vínculo de dependencia. (Del voto del doctor Morandi). 13 - Para clasificar la responsabilidad del asegurador por los daños sufridos por el asegurado en el seguro de responsabilidad civil, con motivo del obrar negligente y culposo del primero, deben tenerse en cuenta: a) las cuestiones de hecho, b) el confín de los intereses contrapuestos, c) la conducta del asegurador en la emergencia, d) las pautas del art. 512 del Cód. Civil y e) su experiencia como asegurador. (Del voto del doctor Morandi). 14 - El asegurador puede exigir al asegurado que cumpla con la carga de informar acerca del siniestro, siempre que: a) no se haya agotado su razonable necesidad de conocer sobre la existencia y las circunstancias del evento, así como acerca de los daños y su extensión y b) el asegurado tenga la posibilidad razonable de proporcionarle esas referencias. (Del voto del doctor Morandi). 15 - La necesidad real y concreta del asegurador de requerir al asegurado informes acerca del siniestro, la razonabilidad del pedido y la posibilidad de satisfacerlo, constituyen extremos de hecho que deben ser valorados en cada caso particular según las circunstancias fácticas existentes y las personales del asegurado. (Del voto del doctor Morandi)”. Autorizada doctrina ha expuesto: “El principio de reparación integral del daño requiere de necesarios aditamentos, sin los cuales no se concreta con justicia en su plenitud (ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde M., "La responsabilidad civil en el nuevo Código", Ed. Advoctus, Córdoba, 2016, t. II, p. 688, nro. 6, quien realiza un análisis muy apropiado del tema) ...1) No se debe dejar de resarcir ninguna proyección disvaliosa del hecho dañoso, si se dan los recaudos para ello. 2) No debe resarcirse un mismo daño, bajo distintos rótulos o nomen iuris, más de una vez. 3) El monto indemnizatorio debe ser justo; ni escaso, ni exagerado. 4) La indemnización no debe perder de vista los criterios de realidad económica y preservar la acreencia del envilecimiento del signo monetario hasta que la deuda sea cancelada. 5) Deben evitarse desigualdades intolerables a la hora de cuantificar la reparación de daños patrimoniales y morales similares. 6) La reparación del daño debe alcanzarse de manera oportuna, en tiempos razonables. "No sirve una suma cuantiosa si su percepción es tardía, cuando los daños que se procuraba reparar son ya irreversibles y por eso no hay reparación ninguna (ZAVALA DE GONZÁLEZ, "La responsabilidad civil en el nuevo Código", t. II, p 692)” (EL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL DESDE LA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL, Pizarro, Ramón D., Publicado en: LA LEY 23/08/2017, 6, Cita Online: AR/DOC/2234/2017). Como ha expuesto la CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE MAR DEL PLATA, SALA II, en un reciente pronunciamiento (Díaz, Lila del Carmen c. Transporte 25 de Mayo SRL y ot. s/ Daños y perjuicios 08/03/2022, Cita: TR LALEY AR/JUR/21775/2022) “La ´financiación por vía judicial´ no es otra cosa que un abuso del proceso, ya que detrás de un ejercicio aparentemente legítimo del derecho de defensa en juicio por parte de la proveedora de bienes y servicios se esconde una voluntad pérfida dirigida a sacar un provecho económico derivado de los tiempos y la demora que conlleva el pleito judicial, lo que expone un apartamiento de los fines que el ordenamiento jurídico asigna a los institutos procesales y los límites que imponen la buena fe, la moral y las buenas costumbres, generando un perjuicio a la contraria y al avance regular del proceso”. A más de lo expuesto y como ya he expuesto se ha evidenciado un conflicto de intereses entre la aseguradora y el demandado asegurado a poco de advertirse que se demandaba un importe mayor al de la suma en apariencia asegurada (aun cuando no corresponda a la vigente al momento del siniestro). De modo que la empresa aseguradora debió informar con claridad a su contratante de los riesgos que corría, el significado de esa limitación, advirtiéndole que podría hacerse representar por un profesional de su confianza. Nada de ello se ha acreditado en autos. Traigo a colación un reciente trabajo doctrinario del prestigioso jurista Miguel Piedecasas, titulado “Dirección del proceso”, Publicado en: RCCyC 2022 (agosto), 11/08/2022, 90, Cita: TR LALEY AR/DOC/2021/2022: “XV. Conflicto de intereses. En los supuesto donde las/los profesionales que fueron instituidos/as como apoderados/as del asegurado/a y a la vez representan a la aseguradora citada en garantía, se pueden plantear diversos conflictos de intereses, de manera tal que inicialmente hay que cumplir por parte de la ES y de los/las profesionales intervinientes con el deber de información, obligación que tiene su asidero legal no solo en las normas generales que hacen a la buena fe, la confianza especial, la lealtad que se deben las partes, sino que en función del art. 1324 inc. c) y el art. 1325 del Cód. Civ. y Com., el mandatario profesional debe informar sin demora al mandante de todo conflicto de intereses y de toda otra circunstancia que pueda motivar la modificación o la revocación del mandato y en su caso, el mandatario deberá posponer los suyos en la ejecución del mandato o renunciar (23). Este tema se da especialmente en los supuestos de franquicias y demandas que superan notoriamente la suma asegurada, en cuyo caso, la aseguradora y el/la profesional apoderada, deberá hacer saber (conforme cláusula usual), que el asegurado (mandante) puede participar también de la defensa con él o los profesionales que designen al efecto. Si esta carga contractual no es cumplida, la aseguradora y el/la profesional pueden ver comprometida su responsabilidad disciplinaria (por el mero incumplimiento) o patrimonial (si se ha causado un daño). De manera tal que es obligación de la aseguradora informar adecuada y cabalmente, de manera clara y comprensible, al asegurado/a, sobre lo que implica la carga de dirección del proceso y lo que puede suceder cuando existen limitaciones cualitativas o cuantitativas en el contrato de SRC y la posibilidad que tiene el/la asegurado/a, ante las particularidades del contrato y del caso y debería obtenerse un consentimiento informado de la conducta a seguir, cuando esta posible colisión de intereses pueda configurarse. Ello, sin perjuicio de los deberes de conducta y las obligaciones de origen legal y contractual que pesan sobre la abogada o abogado que representa al asegurado/a y a la aseguradora. "Si hay choque de intereses entre el asegurador y el asegurado, aquel debe obrar de buena fe y dar preferencia a los intereses del asegurado, avisándole la existencia de ese conflicto de intereses para que tome las medidas necesarias, aun cuando el asegurado quede obligado hacia la víctima por los actos cumplidos por el asegurador, sin perjuicio de la responsabilidad de este por su negligencia" (HALPERÍN, Isaac, "Seguros", Ed. Depalma, Buenos Aires, 1986, t. I, p. 482.). La SCBA se ha pronunciado muy claramente sobre algunas de estas situaciones y se ha señalado que "nos encontramos ante un claramente reprochable desempeño de los letrados en defensa de los intereses de su patrocinado, máxime cuando tales intereses han venido a contraponerse en concreta medida a los respectivos de la compañía aseguradora a la que los mencionados profesionales venían representando (...) debo especialmente agregar que el evidente conflicto de intereses suscitado entre la compañía de seguros y su asegurado -en cuanto ha pretendido la primera ceñir su responsabilidad a los contornos numéricos de una cobertura mínima, frente a la presumible vocación de total indemnidad patrimonial de la segunda- no debió ser soslayado por los profesionales circunstancialmente a cargo de la defensa técnica de ambas partes. En todo caso, debieron los mismos declinar -y no lo hicieron- la representación o el patrocinio ejercidos en favor de una u otra de las partes cuyos intereses se vieron claramente confrontados (...). Dicho todo lo anterior, vaya entonces una especial recomendación a los referidos letrados patrocinantes, que hago extensiva -en la medida de lo señalado- a los jueces de grado intervinientes en este proceso, para que, en el futuro, en sus respectivos ámbitos de actuación, extremen la diligencia técnica necesaria a fin de evitar situaciones que, como la de autos, conlleven un claro menoscabo de la debida defensa en juicio de los principales protagonistas del proceso (SCBA, 21/08/2020, "Albarracín, Fernando E. c. Ruiz Díaz, Cristian D. s/ daños y perjuicios", C. 122.594, y con el mismo criterio, antes en "Puga", causa 120.534, sent. del 11/03/2020) y (Se puede ampliar el tratamiento del tema en SOBRINO, Waldo, "La contradicción de intereses del abogado de la compañía de seguros que también es apoderado del asegurado", RCyS 2018-VII-281; también puede verse el fallo CNCiv., sala D, 23/08/2018, "Márquez López c. Desteffani s/ daños y perjuicios", LA LEY, 2018-E, 479)”. Pues entonces entiendo que la solución adoptada se concilia con la finalidad de la ley de seguros y, en particular, con el objetivo y finalidad del contrato de seguro de responsabilidad civil, entendiendo que la sanción impuesta encuentra fundamento en la demora injustificada -e incluso la resistencia- en el pago de la condena en los aspectos que han quedado firmes, de manera tal de asegurar la mentada indemnidad y cumplir con la finalidad de la contratación. Desde la perspectiva que he expuesto no puedo más que compartir la sanción impuesta en el caso. 6.-Resumiendo mi postura, propicio entonces se rechace la procedencia del agravio referido a la adición al SMVM de la zona desfavorable, el rubro psíquico y el rubro identificado como daño al proyecto de vida, compartiendo en lo restante -y en lo sustancial, como ya he expuesto- el voto de mi colega. Así lo voto. EL SR. JUEZ DR. VICTOR DARIO SOTO, DIJO:
Atento el estado de autos, corresponde me expida para dirimir las diferencias en la resolución que se aprecian en los votos de mis estimados colegas.- 1.- El primero de los puntos en que no hay acuerdo, es en el referido al ingreso considerado (SMVM) a los fines del cálculo de la incapacidad sobreviniente (fórmula de matemática financiera utilizada) en cuanto a la aplicación del adicional por zona desfavorable.- El segundo tema en el que no se ha logrado acuerdo es en lo relativo a si el daño psíquico ha sido reclamado o no en la demanda, como presupuesto de la congruencia con que debe regirse este Cuerpo en su resolución.- Por último, en relación a la procedencia del resarcimiento autónomo de la frustración al proyecto de vida.- 2.- Ingresando así en el tratamiento de los temas en disenso, en lo que hace al cómputo de la zona desfavorable como adicional del salario mínimo vital y móvil para el cálculo de la incapacidad psicofísica, se aprecia del voto disidente que "... el actor expuso que “trabajaba como jardinero por lo que percibía aproximadamente la suma de $ 10.000 mensuales” (ver fs. 30/43, punto 6.1). Del desarrollo del mencionado punto no se extrae consideración alguna respecto de la necesidad de adicionar al ingreso que menciona (ni a ningún otro que se pondere) el adicional que ahora tardíamente reclama...".- Analizando los contenidos de la demanda, puedo constatar que efectivamente en los términos que surgen del párrafo precedente, es que se ha planteado el reclamo; con lo cual entiendo lleva razón el voto disidente, en función de preservar la congruencia, tal como ha sido recepcionada en la doctrina legal de aplicación obligatoria de nuestro S.T.J., como se desprende del fallo El 30 de julio de 2012, ha dicho el STJ en autos “GRANDE, MIGUEL ALBERTO C/ HIDDEN LAKE S.A. S/ SUMARIO S/INAPLICABILIDAD DE LEY” (Expte Nº 24963/10-STJ)3.- que "... En orden a la solución que corresponde adoptar ahora, considero que se impone distinguir previamente las dos cuestiones relevantes que polarizan el interés jurídico de la presente causa: por un lado, la cuestión adjetiva, esto es, la endilgada violación del principio de congruencia en que habría incurrido el fallo y que lo convertiría en un pronunciamiento extra petita, en desmedro del derecho de defensa en juicio y del debido proceso; por la otra, la cuestión sustancial sobre la procedencia o no del cuestionado adicional por zona desfavorable.- En cuanto a la primera cuestión, a tenor de las constancias de fs. 7/8 vlta. y 54/vlta., esto es, del escrito inicial y del alegato del actor respectivamente, no surge que este haya reclamado especialmente, ni haya tampoco introducido luego en su alegato –lo cual no dejaría de vulnerar la congruencia procesal debida- el cuestionado adicional por zona desfavorable. Por ende, en autos no ha sido salvada la debida congruencia objetiva, al incursionarse en un desajuste entre las pretensiones formuladas en la demanda y la decisión jurisdiccional dirimente, en concreto, por exceso –extra petita-, al conceder más de lo reclamado (cfr. Mabel Alicia De los Santos, “La Flexibilización de la Congruencia”, en Cuestiones Procesales Modernas, Director: Jorge W. Peyrano, La Ley 70 Aniversario 1935-2005).- Advierto entonces, de acuerdo con la doctrina de este Superior Tribunal, que en la resolución cuestionada se observa la configuración primaria y evidente de una anomalía formal que vicia el pronunciamiento como acto sentencial. Dicha circunstancia obstaculiza de modo determinante la subsistencia de la decisión, que ha de ser anulada, porque se trata de un vicio en las formas del acto jurisdiccional, extremo que supone un grave quebrantamiento de las normas legales que determinan el modo en que las Cámaras deben emitir sus sentencias (cf. arts. 200 de la Const. Prov.; 34 inc. 4, 163 y ccdtes. del CPCCm; 49 inc. 2 y 55 de la Ley P N° 1504 y 39 y 46 de la Ley K N° 2430, entre otras), con igualmente grave compromiso de las garantías del debido proceso y la defensa en juicio (cf. art. 18 de la Const. Nac.).- En este orden de ideas, conviene reparar en la doctrina jurisprudencial de los órganos casatorios, comenzando por la casación constitucional, donde se denotan claras líneas interpretativas. Así es que la Corte Federal ha descalificado, bien que excepcionalmente, diversos pronunciamientos en casos en los que consideró que habían mediado irregularidades en el procedimiento de expedición de las sentencias que importaban un grave quebrantamiento de las normas legales que determinan el modo en que ellas deben emitirse, causando, por consiguiente, agravio a la defensa en juicio, tal como los publicados en Fallos 156:283; 308:2188; 312:139; 314:1846 (Cf. Roberto O. Berizonce, “La casación por quebrantamiento de las formas sustanciales del juicio en la doctrina jurisprudencial. Su recepción en el proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires de 1998”, en Medios de Impugnación. Recursos – I, Revista de Derecho Procesal 2, Rubinzal Culzoni Editores, v. algunas cuestiones relevantes en la doctrina de los tribunales superiores, pág. 335).- Como se anticipó, ello habría de conducir a la anulación de la sentencia y al reenvío de las actuaciones para el dictado de un nuevo pronunciamiento en el que no podría abordarse la cuestión de fondo aquí discutida, lo que tornaría a dicho reenvío en un mero formalismo. Asimismo, resulta insoslayable considerar el hecho de que la cuestión de fondo ya ha sido objeto de análisis y de pronunciamiento por parte de este Cuerpo en la causa “Romero, Sebastián de Dios c/ Julio Oscar Saenz S.A. y Expofrut S.A. s/ Reclamo s/ Inaplicabilidad de Ley” (Expte. N° 25.3265/11-STJ), sentencia a la cual cabe remitir por razones de brevedad, toda vez que en ella se han confrontado, de modo detenido y explícito, las posturas jurídicas adoptadas tanto por la Cámara del Trabajo de Bariloche en esta causa como por la Sala II de la Cámara del Trabajo de General Roca -en sentido contrario y sobre supuesto análogo- en el precedente citado.- En consecuencia, tanto sea porque aquí no fue demandado como porque este Cuerpo ya ha decidido sobre la cuestión en sentido adverso al reconocimiento del adicional por zona en el caso de los trabajadores rurales de la provincia de Río Negro en el estado actual del sistema normativo vigente, por elementales razones de economía procesal, corresponde hacer lugar al recurso y revocar la sentencia de Cámara en cuanto admite dicho rubro sin causa que lo fundamente (cf. art. 499 del Cód. Civ.)...".- Respecto a la postura que nuestro S.T.J. mantiene en torno al principio de congruencia, en su doctrina legal, puede citarse también lo dicho en autos “ESCANCIANO Y RODRIGUEZ, Rubén Darío c/FELLEY, Carlos Alberto y Otra s/ORDINARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) s/CASACION” (Expte. Nº 27014/14-STJ-). en el fallo del 29 de julio de 2014, oportunidad que desde el voto rector del Dr. Ricardo Apcarián, se dijo "... La llamada “litis contestatio” que en la moderna doctrina ha sido reemplazada por la “relación procesal”, es el fundamento y principio del juicio; esto es, la columna del proceso, base y piedra angular del juicio.- Dicha relación procesal, con prescindencia de situaciones especiales, se integra con los actos fundamentales de la “demanda” y su “contestación”. En tanto el primero de ellos determina la persona llamada a la causa en calidad de demandado, la naturaleza de la pretensión puesta en movimiento y los hechos en que ésta se funda (art. 330, Código Procesal), el segundo delimita el “thema decidendum” y concreta los hechos sobre los que deberá versar la prueba (art. 356, Código citado), quedando de tal modo precisada la esfera en la que ha de moverse la sentencia (arts. 34, inc. 4* y 163, inc. 6* del mismo cuerpo legal).- Integrada la relación procesal, el Juez conserva sin embargo plenas facultades para determinar el derecho aplicable; porque su pronunciamiento debe decidir la viabilidad de las pretensiones deducidas en el juicio “calificadas según correspondiere por ley” (art. 163 inc. 6*, cit.). Esto es que, en tanto no se alteren los presupuestos de hecho de la causa, al Juez incumbe determinar el derecho aplicable, inclusive con prescindencia de los planteos efectuados por las partes, como lo resume el proloquio latino “iuria curia novit” (conf. Corte Suprema, Fallos: 273:358; 274:192, 459; 276:299; 278:313,///.- ///10.-346, entre muchos otros).- Sin embargo, lo que no puede hacer el juzgador es, so pretexto de suplir el derecho erróneamente invocado, introducir de oficio cuestiones o defensas no planteadas (Fallos: 300:1015; 306:1271, entre otros), o introducidas tardíamente. Bien se ha precisado que la facultad-deber de los Jueces de determinar el régimen pertinente -con prescindencia de los argumentos jurídicos expresados por las partes- “ha sido reconocida en tanto no se modifiquen los elementos del objeto de la demanda o de la oposición” (Fallos: 307:1487, La Ley, 1986-A, 363); principio que se complementa con la doctrina de base constitucional que establece que la sentencia, en materia civil, no puede exceder el alcance de lo reclamado en la demanda (Fallos: 256:363; 258:15; 259:40; 261:193; 262:195; 268:7, y muchos otros)...".- Por otra parte, en los autos “TORRES, Liliana María y Otro c/MINISTERIO DE SALUD DE LA PCIA. DE RIO NEGRO y Otra s/ORDINARIO s/CASACION” (Expte. N* 28407/16-STJ-), en el fallo del dìa 20 de diciembre de 2016, a partir del voto del Dr. Sergio Barotto, se dijo que "... El determinar como parámetro para la fijación del daño material (incapacidad sobreviniente) el salario mínimo, vital y móvil posee sólido respaldo jurisprudencial, que justifica esta solución en la circunstancia que tal monto constituye el umbral inferior de retribución de la ocupación más humilde en el mercado laboral. Así, se ha dicho que “Para el cálculo de la indemnización por la incapacidad permanente de un menor, es razonable efectuarlo sobre la base de multiplicar el salario mínimo vital correspondiente al mes en curso (...). Se tiene en cuenta, al así estimar, el perjuicio mínimo que, desde la perspectiva patrimonial trasciende en una incapacidad laboral permanente e irremisible siendo que es imposible intentar otro tipo de prognosis acerca de los ingresos futuros del menor.” (CNACiv., voto del Dr. Zannoni, Se. del 06/10/1986, in re: “Consorcio de Propietarios”). También que “El porcentaje de incapacidad y la edad del menor al momento del accidente no se discuten; en cuanto al salario mínimo, vital y móvil esta Sala II ha sostenido que esta remuneración es la que corresponde tener en cuenta cuando no se conocen los ingresos de la víctima, como en este caso por ser el menor salario que debe percibir todo trabajador, cualquiera sea su condición, por una jornada laboral normal en todo el territorio del país. Cualquier otra estimación que se haga de los ingresos que podría tener T.I. en el futuro no pasa de ser una conjetura, ya que se desconoce absolutamente si va a cursar estudios universitarios o terciarios, si va atener un título profesional, trabajos que pueda obtener etc..” (CaCiv., Com., Lab., y Minería de Neuquén, Sala II, Se. del 27/11/2012, in re. “C., C. B. y otro”). Sintentizando, y para concluir, entiendo, al igual que el voto precedente, que la sentencia en análisis ha efectuado una errónea cuantificación del rubro incapacidad sobreviniente, por lo que en la instancia pertinente deberá realizarse una nueva valoración y cuantificación del mencionado daño, pero -y en esto disiento con la doctora Adriana Cecilia Zaratiegui- teniendo en cuenta como base de cálculo el salario mínimo, vital y móvil vigente al momento del daño...".- Por todo lo expuesto, entiendo que la disidencia es correcta, en tanto el actor no ha introducido en el proceso el reclamo del plus por zona desfavorable, en el momento procesal oportuno; lo que determina en mi opinión, que el tratamiento de la pertinencia de dicho plus, contraría el principio de congruencia, a la vez que aún cuando hubiera sido planteado en tiempo y forma, excede lo que ha determinado la doctrina legal vigente, en cuanto al cómputo del ingreso en la fórmula que se aplica -"Pérez Barrientos"-, cuando no se ha probado el ingreso del actor al tiempo del hecho.- 3.- Siempre dentro del cuestionamiento en torno al principio de congruencia -arts. 271/277-, se encuentra también la segunda disidencia, en torno al reclamo del daño psíquico.- Dice el colega disidente, también, que "... Idéntico criterio vale para el daño psíquico aquí pretendido toda vez que en su demanda se ha limitado al reclamo de los gastos por tratamiento psicoterapeútico (ver punto 6.3 de su demanda). Expone allí:”A consecuencia del hecho mi mandante indudablemente necesitará de asistencia psicológica, en virtud del impacto psíquico y emocional que ha tenido lo acontecido sobre él...Para la demostración de la procedencia de la indemnización pretendida, se ha solicitado la designación de un perito psicólogo, el que sin dudas acreditará -de manera fehaciente- la existencia real de la necesidad de tratamiento psicológico, así como también de medicación. Se ha requerido a este profesional que indique la necesidad de mi mandante de realizar una terapia rehabilitante, intensidad y costo del tratamiento por profesionales privados. Por lo expuesto, se solicita a V.S. Le otorgue a nuestro mandante un resarcimiento para poder costear el tratamiento psicológico que se le recomiende”. En nada modifica la cuestión que luego al ofrecer la prueba pericial interrogue al perito sobre la presencia de daño psíquico, toda vez que ese rubro no ha formado parte de su pretensión y por ende de los hechos de la controversia. En esas circunstancias, habilitar su otorgamiento importaría permitirle a las partes en los procesos ir contorneando los alcances de su pretensión de conformidad a lo que surja de la prueba y no de su demanda. Las normas citas nos indican claramente el límite de nuestra actuación disponiendo la primera de ellas que “La sentencia se dictará por mayoría y en ella se examinarán las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del Juez de Primera Instancia que hubiesen sido materia de agravios” y la segunda que “El tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del Juez de Primera Instancia ...”.- No comparto en este punto la pertinencia de la disidencia. Las razones que motivan mi decisión no tienen relación con el fundamento jurídico de la congruencia, que como no podría ser de otra manera, no difiere con la consideración de la primera de las diferencias en cuestión.- El tema pasa porque entiendo -a diferencia del estimado colega que formula la disidencia- que el reclamo del daño psíquico ha sido debida y oportunamente introducido a través del planteo en la demanda, como se puede apreciar en el capítulo "6.1.", a fs. 33/35 vta. del soporte papel, en cuanto textualmente se dice allí que "6.1. DAÑO PSICOFÍSICO. A los efectos de determinar una suma que tienda a reparar la incapacidad para desempeñar tareas laborales, domésticas, recreativas, y el daño a la vida en relación, debemos tener en cuenta su corta edad al momento del accidente -17 años- y que las lesiones sufridas y la importancia de las secuelas permanentes, el grado y carácter de la incapacidad física y como élla le impide desarrollar con normalidad su actividad social y laboral, ha modificado su vida. En cuanto a la incapacidad psíquica, las lesiones sufridas le han acarreado un gran daño psíquico que se exterioriza en profundas depresiones, insomnio, llanto, emotividad, angustia, desgano, como así también en un estado de abatimiento que le resta dinamismo y vitalidad para el desarrollo habitual y normal de las tareas propias de su edad, lo cual provocará indefectiblemente una sensible merma en sus ingresos económicos futuros ...".- En mi consideración, el segmento del desarrollo que acabo de transcribir de la demanda, amerita tener por planteado e incluido el reclamo de la incapacidad psíquica, con incidencia en la actividad laboral del reclamante, por lo que no comparto este contenido de la disidencia.- 4.- Con referencia a la admisión del demandado daño extrapatrimonial denominado “Daño al proyecto de vida”, comparto los fundamentos de la disidencia.- En este punto, y con base en las citas doctrinarias y jurisprudenciales apuntadas, dejo fijada mi posición en cuanto a que no comparto la autonomía resarcitoria del rubro, que lo entiendo integrante de la indemnización del daño extrapatrimonial, además de conceptualizarlo como pertinente en aquellos casos de gran incapacidad; con incidencia en todos los aspectos de la vida de relación; extremo que no hallo acreditado en los presentes.- Que en esta línea, surge de la jurisprudencia que "... Se configura en el caso el denominado “daño al proyecto de vida”, que es aquel que frustra, menoscaba, o compromete la realización personal en sus aspectos más significativos, al que el art. 1738, Código Civil y Comercial, hace expresa referencia al disponer: “La indemnización… Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida”. Esto más allá de reiterar que -tal como otras categorías- el denominado “daño al proyecto de vida” constituye un menoscabo o lesión a un bien (en este caso, el proyecto de vida), un daño evento, y no un daño en sentido jurídico ya que este último sólo puede ser patrimonial o extrapatrimonial, no existiendo terceras opciones, y ello resulta del propio código. Es así que se ha dicho que “si bien el artículo 1738 in fine se refiere a diversos detrimentos fácticos (afectación de la integridad psicofísica, las afecciones espirituales legítimas y el proyecto de vida), aclara expresamente que el daño reparable está constituido por “las consecuencias” de la lesión de esos y otros derechos, con lo que toda pretensión de autonomía de aquellas categorías queda definitivamente enterrada”. De tal modo, en el caso de autos, lo que ocurre es que la lesión al proyecto de vida, se traduce en un daño jurídico de naturaleza extrapatrimonial o moral. El demandado, con su accionar, produjo un daño tal que signó trágicamente la vida y la existencia del actor (su hijo), de una vez y para siempre....".- (E. S., M. vs. E., F. S. s. Daños y perjuicios /// Juzg. Nac. Civ. N° 68; 11/03/2022; Rubinzal Online; RC J 3169/22).- 5.- Entendiendo que hasta aquí quedan resueltas las disidiencias que surgieron en el caso, obiter dictum, agrego que comparto el fundamento en función del cual se ha determinado el alcance de la cobertura asegurativa en el voto ponente, también acompañado por el segundo voto.- En afinidad de criterio con el quinto capítulo del segundo voto, expreso que, sin que implique desconocimiento de la doctrina legal vigente, que restringe la cobertura a la suma asegurada más intereses, dejo a salvo mi opinión en contrario, ya expresada en el fallo "VIVES MAICOL A. Y RETAMAL CAROLINA Y. C/ PIRIS MARCOS A., INFANTE ALEXIS Y OTRA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario)" (Expte. n° 33973-J5-10), del 06 de diciembre de 2016, en el que tuve la responsabilidad del primer voto y más recientemente en el tiempo, el 03 de febrero de 2021, en autos "JOSE MARIA GUSTAVO OSCAR C/ MUÑOZ RAUL HORACIO Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) (V CUERPOS-P/C M-2RO-860-C9-17) " (Expte. Nº A-2RO-1211-C9-17); que refleja mi preocupación por un fenómeno que el crónico proceso inflacionario ha puesto en evidencia, y que no es otro que la licuación de las obligaciones económicas de las aseguradoras, generadas por la prolongación en el tiempo de los procesos, que a medida que se extienden, proporcionalmente en la misma medida aumentan el riesgo de los asegurados de responder con su propio patrimonio, por todo lo que exceda del capital de la suma asegurada a la fecha del hecho dañoso, más intereses.- Confluyen varios intereses en esta realidad, sin lugar a dudas alimentada por un contexto económico absolutamente distorsionado, Por un lado, el de los actores, quienes con todo derecho intentan que su acreencia satisfaga el principio del resarcimiento integral del daño, el de las compañías de seguro, que intentan resguardar su patrimonio, y el de los asegurados, quienes ante el transcurso del tiempo y la prolongación de los juicios, se ven cada vez más expuestos a responder con su patrimonio por las consecuencias económicas del reclamo, sin perjuicio de haber mantenido un seguro pago con la ilusoria tranquilidad de la pretendida indemnidad patrimonial.- Por éllo, y como es un tema verdaderamente complejo, entiendo que una herramienta de indudable valor en auxilio de la situación, la proporciona la equidad; como pauta que puede ser aplicada a la hora de la ejecución de las sentencias, en todo cuanto exceda en las condenas por sobre la suma asegurada y los intereses, estableciendo por caso proyectos de pago, que en la medida de lo posible contemplen de la manera más equitativa posible los intereses que confluyan en cada caso. En el fallo "Jose María ..." ya aludido, tuve oportunidad de expresar que "... Corresponde señalar que en la obra "Código Civil y Normas Complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial" dirigida y coordinada por Alberto J. Bueres y Elena I. Higthon, -editorial Hammurabi, Bs. As., 2004, pág. 439 y siguientes; se comenta el artículo 907; señalándose que "... El párrafo que transcribimos a continuación fue agregado por la reforma al Código Civil de 1968, mediante la ley 17.711, que dice "Los jueces podrán también disponer un resarcimiento a favor de la víctima del daño, fundados en razones de equidad, teniendo en cuenta la importancia del patrimonio del autor del hecho y la situación personal de la víctima". El referido agregado tiende, evidentemente a garantizar la reparación de los daños ocasionados por los hechos involuntarios, superándose la limitación legal establecida en la parte primera de dicho artículo, que acabamos de analizar, que exige el enriquecimiento sin causa, y fija como tope la indemnización correspondiente, la medida del mismo. La norma incorporada con la reforma posibilita la reparación de los perjuicios ocasionados por hechos involuntarios; imputables en su materialidad a quienes tienen medios económicos que permitirían con fundamento en la equidad, dar a la víctima una reparación adecuada, considerando en forma muy especial, la situación personal del damnificado y las posibilidades económicas del autor material del daño (el subrayado me pertenece). Resulta evidente entonces que esta base equitativa tomada en consideración por el texto agregado por la norma, ostenta un amplio fundamento moral de justicia distributiva a los fines de mantener el equilibrio vulnerado por el hecho involuntario. Al utilizar dicho texto el verbo "podrán" significa que se confiere a los jueces una atribución librada en su ejercicio a su sola discreción. Se ha querido así deferir la decisión del asunto al prudente arbitrio judicial, para la cual se indican al magistrado pautas muy fluidas, dependientes de su propia estimación y buen sentido; así, la mención del fundamento de equidad en que habrá de arraigar el pronunciamiento del juez; la indefinición con que la ley alude a "un" resarcimiento, el que el juez estime equitativo, puesto que el mismo se funda en la equidad. Asimismo es importante tener presente en este sentido, la mera referencia a un "tomar en cuenta" la importancia del patrimonio del autor del hecho y la situación personal de la víctima sin precisar la influencia de esos factores sobre el resarcimiento, ni calificar la situación del damnificado. En síntesis, el monto de la indemnización quedará librado a la ponderación del magistrado ...".- ... Por diversos factores, entre los que seguramente se cuenta la persistente pérdida de valor de nuestra moneda, y la incidencia permanente de la inflación en nuestra economía, la política de cuantificación del daño de este Cuerpo que ha jerarquizado los resarcimientos; ha generado que la póliza contratada en el año 2015, con una suma asegurada de $ 4.000.000,00.- por responsabilidad civil, que significaba a esa época una cantidad razonable y por cierto no aparece como irrisoria ni mucho menos; hoy resultaría insuficiente -aún computando los intereses- y de aplicarse el criterio por caso de "Martínez, Natalia ..." dejaría endeudado personalmente al Sr. ... por casi dos millones de capital e intereses; pese a que en su momento contrató un seguro y lo mantuvo pago con la lógica pretensión de resguardar su patrimonio, de verse comprometida su responsabilidad, como ha acontecido en el caso.- No puedo dejar de señalar que este escenario, a la par de todos los factores ponderados, también contempla la decisión de la aseguradora de mantener el litigio vigente, ante un caso en el que la responsabilidad no ofrecía mayores dificultades; significando posiblemente una decisión de mayor conveniencia financiera, que un acuerdo logrado en el marco extrajudicial, previo al juicio, o en el transcurso del proceso.- Ciertamente, no podemos soslayar que resulta de aplicación obligatoria la doctrina legal de precedentes como el dictado por nuestro Superior Tribunal de Justicia el 07 de julio de 2020, en autos "Vergara, Julio c/ Verdugo, Gustavo Alberto s / Daños y Perjuicios (Ordinario) s/ Casación" (Expte. N° A-1VI-50-C2013/30400/19-STJ-), y "Romero, Elizabeth Soledad y otra c/Gonzalez, Juan de la Cruz y otras s/Ordinario s/Casación" (STJRNS1 - Se. 08/20) en los que se ha dicho ... que "... Ingresando ahora al examen de la temática traída a debate en el estricto límite en que el recurso de casación fue concedido, esto es, solo respecto del agravio individualizado en el punto d), se advierte que nos encontramos ante un litigio de similares características al resuelto recientemente por este Superior Tribunal de Justicia en los autos: "Romero, Elizabeth Soledad y otra c/Gonzalez, Juan de la Cruz y otras s/Ordinario s/Casación" (STJRNS1 - Se. 08/20). Como en dicho precedente, más allá de los agravios esgrimidos por la citada en garantía, la cuestión central a resolver se haya circunscripta a determinar la validez o procedencia de la actualización de la suma asegurada o límite de la cobertura convenida en la póliza (en la especie, en la suma de $ 3.000.000) establecida por la sentencia de Cámara conforme a la evolución del ius. A tal efecto me permitiré recordar lo que he expresado en esa oportunidad. Sostuve entonces que en línea con el criterio contractualista adoptado en diversos precedentes por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, este Cuerpo tiene dicho que, si la propia Ley de Seguros N° 17.418 establece en su art. 118 -párrafo tercero- que, en caso de citación del asegurador a juicio, la sentencia que se dicte hará cosa juzgada a su respecto y le será ejecutable "en la medida del seguro", de dicha redacción se desprende claramente que el legislador ha querido mantener la responsabilidad del asegurador dentro de los límites estipulados contractualmente con el asegurado (STJRNS1 - Se. 50/13 "Lucero"). Para mayor claridad, cuando la norma dice "en la medida del seguro" hace referencia no solamente al tope monetario del seguro contratado, sino también a las diversas limitaciones o exclusiones de responsabilidad que se acuerdan, por lo que el damnificado que cita a juicio a un asegurador lo hace bajo la premisa de que será indemnizado en esa misma medida; esto es, en las condiciones que se estipularon en la póliza pertinente. En ese sentido, este Superior Tribunal de Justicia ha contemplado y validado el tope monetario de los seguros, restringiendo la responsabilidad civil de los aseguradores a la suma máxima por la cual se habían obligado a indemnizar; aun cuando la sentencia de condena superase ese monto. (STJRNS1 - Se. 50/13 "Lucero" y STJRNS1 - Se. 18/16 "Melo Espinoza?). Sumado a ello, también resulta ineludible considerar el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Flores, Lorena R. c. Giménez, Marcelino O. y otro s/daños y perjuicios" (Fallos: 340:765), que justamente decide sobre la específica temática que constituye el objeto del recurso aquí en análisis. En efecto, en el Considerando 12) del voto conjunto de los doctores Lorenzetti y Highton de Nolasco se dice con claridad: "?La relación obligacional que vincula a la víctima con la aseguradora es independiente de aquélla que se entabla entre ésta y el asegurado, enlazadas únicamente por el sistema instituído por la ley 17.418 (art. 118 citado). Ambas obligaciones poseen distintos sujetos -no son los mismos acreedores y los deudores en una y otra obligación- tienen distinta causa -en una la ley, en la otra el contrato- y, además, distinto objeto -en una la de reparar el daño, en la otra garantizar la indemnidad del asegurado-, en la medida del seguro. La obligación del asegurador de reparar el daño tiene naturaleza meramente . contractual . , y si su finalidad es indemnizar al asegurado de los perjuicios sufridos por la producción del riesgo asegurado, su origen no es el daño sino el contrato de seguro. De tal manera que la pretensión de que la aseguradora se haga cargo del pago de la indemnización . más allá de las limitaciones cuantitativas establecidas en el contrato . carece de fuente jurídica que la justifique y, por tanto, no puede ser el objeto de una obligación civil". Cabe recordar, asimismo, que este Cuerpo ha recogido en lo sustancial la doctrina sentada por la Corte Suprema en la causa "Flores", recién citada, en el precedente STJRNS1 - Se. 144/19 "B., P. J. C/C., M. B.". En el contexto precedentemente descripto, pocas dudas quedan que la decisión de la Cámara de Apelaciones de incrementar el límite de la suma asegurada tomando como referencia la evolución del valor del ius (porcentual de la remuneración de los Jueces) resulta contradictoria con dicha doctrina y, además, no encuentra sustento legal alguno en las normas que rigen la materia. Sostuve asimismo que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "deciden" nada más que en el caso concreto sometido a su conocimiento y no obligan legalmente sino en él (elemento diferenciador entre las funciones legislativa y judicial); no obstante, los Jueces de los Tribunales inferiores tienen el deber -si no legal, moral- de conformar sus decisiones a lo que la Corte Suprema ha resuelto en casos análogos. Tal deber se funda, en primer lugar, en la presunción de verdad y justicia que revisten las decisiones del Tribunal que se encuentra en situación de singular prestigio institucional. Tiene además por función quitar virtualidad a futuros trámites recursivos que atentarían contra la celeridad y la economía procesal. Por último, la univocidad jurisprudencial con la Corte Suprema de Justicia, juez final de todo el derecho argentino, elimina la posibilidad de strepitus fori que de seguro producen los fallos contradictorios, vela por el derecho de defensa de los particulares y hace, en definitiva, a la concreción del principio de seguridad jurídica (cf. STJRNS3 - Se. 106/15 "Martínez"). Este principio ha sido reafirmado recientemente por el Máximo Tribunal Federal al señalar: "Si bien es cierto que la Corte Suprema solo decide en los procesos concretos que le son sometidos, los jueces deben -aun frente a la inexistencia de una norma en tal sentido- conformar sus decisiones a las sentencias del Tribunal dictadas en casos similares, obligación esta que se sustenta en la responsabilidad institucional que le corresponde a la Corte como titular del Departamento Judicial del Gobierno Federal, los principios de igualdad y seguridad jurídica, así como razones de celeridad y economía procesal que hacen conveniente evitar todo dispendio de actividad jurisdiccional" (CSJ 002148/2015/RH001 "Farina, Haydeé Susana s/homicidio culposo . ). Tampoco se esgrimen en autos argumentos superadores que demuestren el error o la inconveniencia de la solución adoptada en el precedente "Flores" ya mencionado. Por el contrario, la Cámara fuerza una decisión en las antípodas de la interpretación asignada por la Corte Suprema en la doctrina referida -anterior a la sentencia en examen- sin dar razones suficientes para apartarse del criterio establecido. En lo que ahora resulta de interés, entre otros conceptos y argumentos, el Máximo Tribunal de la Nación sostuvo entonces que los damnificados revisten la condición de terceros y, si pretenden invocar el contrato, "deben circunscribirse a sus términos (art. 1022 del Código Civil y Comercial de la Nación). (consid. 9º); que "no resulta aceptable fraccionar lo convenido únicamente para acatar las estipulaciones que favorecen al tercero damnificado y desechar otras que ponen límites a la obligación del asegurador" (consid. 10), y que "el contrato de seguro se sustenta en la observancia de ciertos aspectos técnicos de fundamental importancia como, por ejemplo, la determinación y mantenimiento del estado de riesgo tomado en cuenta al contratar" (consid. 12), cuyo contenido "está sometido a una ley de tipo reglamentario que regula minuciosamente los diversos aspectos del contrato". A su vez, el doctor Rosenkrantz conformó la mayoría según su voto y dio fundamentos que contemplaron la cuestión desde distintos planos del derecho de seguros: el contrato y la actividad aseguradora. En él realizó además una reseña minuciosa de pronunciamientos de la Corte Suprema sobre los terceros frente al contrato de seguro, el seguro de responsabilidad civil, las pautas para interpretar los alcances de la función de control de la Superintendencia de Seguros de la Nación en cuanto al régimen económico y técnico de la actividad, la separación de poderes a propósito de las facultades de los Jueces y aspectos de índole legislativa. Expresado lo anterior, forzoso es concluir que en el caso de autos la Cámara de Apelaciones no ha demostrado de manera clara el error y la inconveniencia de la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia en una causa anterior que -en terminología de la propia Corte- resulta "sustancialmente análoga" a la de autos (Fallos 339:1077, 341:570 y 342:573), a lo que se suma que tampoco se advierten razones válidas que habiliten el apartamiento de aquélla. Cabe aclarar que el deber de los Tribunales de grado inferior no importa la imposición de un puro y simple acatamiento de la jurisprudencia de la Corte, sino el reconocimiento de la autoridad que de ella emana y, en consecuencia, la necesidad de controvertir sus argumentos para dejar de lado su jurisprudencia al resolver las causas sometidas a juzgamiento (doctrina de Fallos 212:51 y 312:2007). En consecuencia, carecen de fundamento las sentencias que, sin aportar nuevos argumentos que lo justifiquen, se aparten de la postura adoptada por el Máximo Tribunal en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia (Fallos 307:1094; 311:1664 y 2004). En este mismo sentido, se ha dicho: "Cuando la Corte Suprema revoca una sentencia con fundamento en que la inteligencia asignada a una norma de derecho común es incompatible con la Constitución Nacional y adopta una interpretación diferente, la decisión es de seguimiento obligatorio por el resto de los tribunales del país a menos que estos acerquen nuevas y fundadas razones para demostrar claramente el error e inconveniencia, en cuyo caso el Tribunal debe considerar esas razones. (Fallos: 337:47; 341:570)" (CSJN en autos . Farina . ya citado, voto en disidencia parcial del Dr. Rosenkrantz). Para finalizar el análisis del agravio me permitiré recordar lo expresado en el precedente "Pardo" pues, si bien el tema que debía resolverse era la inoponibilidad de las cláusulas de caducidad, el concepto allí enunciado se aplica igualmente al presente. Reflexioné entonces: "No ignoro que la decisión adoptada en algún supuesto puede dejar sin protección a las víctimas de los accidentes de tránsito pero -según lo entiendo- dicha circunstancia, por sí misma, no resulta suficiente para sostener en derecho que les sean inoponibles las cláusulas de caducidad reguladas normativamente en el art. 118-3, L.S.". Como bien lo sostienen Stiglitz y Compiani: . La corrección de tal situación requiere el establecimiento de un régimen singular que derogue, modifique o complemente al general de la Ley 17.418, lo que aun no ha acontecido; pues la solución no debe ser otra que el dictado de una ley de seguro obligatorio automotor que regule acabadamente la cuestión, que vede las tradicionales exclusiones de cobertura del seguro voluntario y que se convierta finalmente en un instrumento de protección de las cuantiosas víctimas de los accidentes de tránsito en nuestro país (cf. Stiglitz, Rubén S.- Compiani, María Fabiana, . Un trascendente y necesario pronunciamiento de la Corte en materia de seguros, LA LEY 29/04/2014, 4)" (de mi voto en STJRNS1 - Se. 17/16 "Pardo"). (STJRNS1 - Se. 08/20 "Romero").En tal orden de ideas, asiste razón a la citada en garantía en cuanto sostiene que la sentencia impugnada ha vulnerado el límite de cobertura establecido en el contrato de seguros e inobservado la doctrina legal que emana de los fallos del STJRN citados, violando de tal modo los arts. 1, 109 y 118 de la Ley 17.418 y los arts. 1137 y 1197 del Código Civil (arts. 957, 959, 1021, 1061, 2651 del CCyCN), correspondiendo en consecuencia, hacer lugar al recurso de casación incoado. Finalmente, un párrafo aparte merece el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928 (texto ordenado por la Ley 25.561) formulado por el demandado. Al respecto, cabe señalar que la decisión aquí arribada, siguiendo la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de este Superior Tribunal de Justicia, se fundó en las previsiones y límites establecidos en el contrato de seguro, sin entrar en el análisis de la Ley 23.928 que prohíbe la actualización monetaria mediante indexación, pues se entendió que la pretensión de que la aseguradora se haga cargo del pago de la indemnización más allá de "la medida cuantitativa del seguro" carece de fuente jurídica que la justifique y, consecuentemente, no puede ser objeto de una obligación civil. Sin perjuicio de lo expuesto, y a todo evento, es dable recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiteradas ocasiones se ha pronunciado en el sentido de que no puede objetarse, como regla, la decisión del Congreso de la Nación de prohibir la repotenciación de deudas, vía indexación o actualización. Así en los autos: "Puente Olivera, Mariano c. Tizado Patagonia Bienes Raíces del Sur SRL s/despido" (Fallos: 339:1583), mediante remisión al dictamen fiscal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación recordó que en el fallo "Chiara Diaz" (Fallos: 329:385) estableció que la aplicación de cláusulas de actualización monetaria significaría traicionar el objetivo antiinflacionario que se proponen alcanzar las leyes federales mencionadas (leyes 23.928 y 25.561) mediante la prohibición genérica de la indexación, medida de política económica cuyo acierto no compete a esta Corte evaluar (considerando 10°). Asimismo se puntualizó, con remisión a lo decidido en el precedente "Massolo" (Fallos: 333:447), que la ventaja, acierto o desacierto de la medida legislativa -mantenimiento de la prohibición de toda clase de actualización monetaria- escapa al control de constitucionalidad pues la conveniencia del criterio elegido por el legislador no está sujeta a revisión judicial (cf. Fallos: 290:245; 306:1964; 323:2409; 324:3345; 325:2600; 327:5614; 328:2567; 329:385 y 4032 y 330:3109, entre muchos otros). Sostuvo, en definitiva que los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928 constituyen una decisión clara y terminante del Congreso Nacional de ejercer las funciones que le encomienda el art. 67, inc. 10 (hoy art. 75, inc. 11), de la Constitución Nacional de "Hacer sellar la moneda, fijar su valor y el de las extranjeras..." (cf. causa "YPF" en Fallos: 315:158, criterio reiterado en causas 315:992 y 1209; 319:3241 y 328:2567) (considerando 13°). En tal inteligencia, y partiendo del criterio restrictivo vigente en materia de declaración de inconstitucionalidad de las leyes, en tanto es un acto de suma gravedad, a ser considerado como última ratio del orden jurídico. (CSJN, "Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios" (Fallos: 335:2333); ídem, "Terán, Felipe Federico s/ causa n° 11.733", (LL Online AR/JUR/10487/2011), ídem, "Bordón, Gustavo Fabián" (LL Online: AR/JUR/36499/2010); ídem, "Droguería del Sud S.A. c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires" (Fallos: 328:4542), entre muchos otros), sumado a la falta de un sólido desarrollo argumental en orden a rebatir los fundamentos de la doctrina constitucional de la Corte Suprema antes transcriptos de seguimiento obligatorio para todos los tribunales nacionales y provinciales (cf. CSJN, "Farina"), se impone el rechazo del planteo de inconstitucionalidad deducido por la parte demandada...".- (El subrayado me pertenece).- Sin perjuicio de dejar sentado mi respeto hacia la doctrina legal mencionada precedentemente, no puedo dejar de señalar que en mi opinión, en el esquema de este caso y sus consecuencias; ante una cobertura asegurativa que sin perjuicio de sus intereses se mantiene a valores del hecho, y de una indemnización de daño moral que se fija a valores de la sentencia de primera instancia, se advierte -en mi opinión- una especie de desfasaje que tiene una preponderante incidencia disvaliosa, en el patrimonio del asegurado; quien -dicho sea de paso- ha contratado un seguro de responsabilidad civil para permanecer indemne.- No implica este comentario dejar de considerar que la víctima en este caso sigue siendo el actor; pero aún cuando su resarcimiento se eleva considerablemente en el marco de este fallo; desde la equidad, entiendo también corresponde velar por la situación del demandado ...".- Agrego que comparto la línea de resolución del siguiente fallo "Los límites fijados por la Superintendencia de Seguros de la Nación cambian [o debieran cambiar] al compás de la depreciación de la moneda nacional, motivo por el cual no resulta prudente establecer una suma en pesos fija e invariable a la fecha del fallo como solución para actualizar el límite del seguro que operará frente a un pago que seguramente se verificará muchos meses después. El tránsito de instancias recursivas ordinarias y extraordinarias, así como el paso por una etapa de ejecución y liquidación, insume tiempo y a veces más del que sería deseable. Ello puede tornar rápidamente ilusoria aquella suma nominal establecida en la sentencia, tanto como puede devenir desactualizada frente a un nuevo acto administrativo de la autoridad de aplicación, como ha ocurrido en el caso en el que el juez resolvió cuando la Resolución 1162 del 19/12/18 estaba vigente, y días después comenzó a regir la Resolución 268/2021 del 18/03/2021 que incrementó los límites de las pólizas en magnitudes considerables. Para evitar este problema, este Tribunal, ampliando el criterio fijado por la SCBA en el caso "Martinez", ha considerado que la solución más justa consiste en aplicar el límite de cobertura fijado por la autoridad administrativa para el tipo de seguro de que se trate -obligatorio o voluntario- vigente a la fecha del efectivo pago de la condena, comprensivo de capital e intereses ("Rodriguez" del 08/10/2019). Dicho criterio fue luego ampliado, aclarándose que el límite fijado por la SSN debe ser actualizado desde la fecha que comenzó a regir la resolución en la que se lo establece y hasta la extinción de la obligación ("Verdinelli, Néstor O." del 25/03/2021; "Bartoli, Cecilia B." del 31/11/2021). De ello se sigue que solo al momento en que la compañía de seguros abone la condena podrá conocerse con precisión cuál es el límite o extensión nominal de la garantía contratada. En la medida señalada, se hace lugar al recurso de la parte actora y -por idénticos motivos- se rechaza el de la citada en garantía (arts. 118 de la LS, 10 seg. párr. del CCyC)". (Selva, Silvia vs. Enriquez, Daniel Antonio y otro s. Daños y perjuicios - Idoyaga, Patricia María y otro vs. Enriquez, Daniel Antonio y otro s. Daños y perjuicios /// CCC Sala II, Mar del Plata, Buenos Aires; 24/02/2022; Rubinzal Online; RC J 1315/22 Argentina Contacto).- Entonces, en afinidad de criterio con lo expresado en el capítulo "5" del segundo votante, dejo expresada mi opinión personal, respecto del tema relacionado con el límite de cobertura; sin perjuicio de reconocer la obligatoriedad de la aplicación de la doctrina legal de nuestro S.T.J., ya aludida precedentemente, en los términos del art. 42, segundo párrafo de la ley 5.190.- 6.- Por todo lo expuesto, en cuanto me ha correspondido dirimir las disidencias planteadas en el caso, me expido por acoger la formulada en torno a la procedencia de la aplicación del plus de zona desfavorable sobre el salario mínimo vital y móvil, y respecto de la procedencia del resarcimiento autónomo del rubro frustración del proyecto de vida, como también respecto a la configuración del mismo en el caso; no compartiendo por otra parte, la disidencia en cuanto ha considerado incongruente el reclamo de indemización por el daño psíquico; todo sin perjuicio del "obiter dictum" expresado en afinidad de criterio con los votos precedentes, en lo que hace al capítulo "5" del segundo voto y la solución dada al caso por el primer votante en torno a la extensión de la cobertura asegurativa correspondiente al caso.- Por lo expuesto, el monto de la indemnización quedará determinado con la inclusión del daño psiquico, mediante el sistema de la incapacidad restante, sin aplicación del plus por zona desfavorable, y sin computar el rubro "frustración al proyecto de vida"; consignando además, que habida cuenta que el recurso de la actora prospera en su mayor extensión, pero no en su totalidad, sin perjuicio de mantener la atribución de las costas en ambas instancias a cargo de la demanda y citada en garantía, comparto el el proyecto de regulación de honorarios, tal como se ha plasmado en el primer voto, con excepción de los honorarios de segunda instancia para el letrado de la parte actora, que quedarán en un 30 % de los regulados por la primera instancia, en función del art. 279 del CPCC y teniendo presente que, como he anticipado, la apelación de su parte ha prosperado, pero no en su totalidad. ASI VOTO.- Por ello, y en mérito al Acuerdo que antecede, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería, RESUELVE POR MAYORIA: 1.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el demandado y por su aseguradora, parcialmente y hacer lugar en su mayor extensión al recurso interpuesto por el actor, con costas en ambas instancias al demandado y su aseguradora; de acuerdo a los considerandos.- Regístrese, notifíquese de conformidad con lo dispuesto en la Acordada 09/2022-STJ, Anexo I, Artículo N° 9 y oportunamente vuelvan.
GUSTAVO ADRIAN MARTINEZ JUEZ DE CÁMARA
DINO DANIEL MAUGERI PRESIDENTE
VICTOR DARIO SOTO JUEZ DE CÁMARA
Ante mi: PAULA CHIESA SECRETARIA NVP
|
| Dictamen | Buscar Dictamen |
| Texto Referencias Normativas | (sin datos) |
| Vía Acceso | (sin datos) |
| ¿Tiene Adjuntos? | NO |
| Voces | No posee voces. |
| Ver en el móvil |