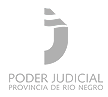Fallo Completo STJ
| Organismo | JUZGADO CIVIL, COMERCIAL, MINERÍA Y SUCESIONES N°1 - CIPOLLETTI |
|---|---|
| Sentencia | 41 - 28/05/2024 - DEFINITIVA |
| Expediente | CI-12562-C-0000 - GUZMAN ARIEL HERIBERTO C/ ZURICH SANTANDER SEGUROS ARGENTINA S.A. Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (ORDINARIO) |
| Sumarios | No posee sumarios. |
| Texto Sentencia |
Cipolletti, 28 de mayo de 2024 AUTOS Y VISTOS: los presentes caratulados "GUZMAN ARIEL HERIBERTO C/ ZURICH SANTANDER SEGUROS ARGENTINA S.A. Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (ORDINARIO) (Expte. CI-12562-C-0000), para dictar sentencia definitiva; RESULTA: 1.- A fs. 10/25 se presentó ARIEL HERIBERTO GUZMAN, por derecho propio, con el patrocinio letrado del Dr. Guillermo Fernando Gómez, y promovió demanda por cumplimiento de contrato contra ZURICH SANTANDER SEGUROS ARGENTINA S.A. y BANCO SANTANDER RIO S.A., por la suma de $1.0331.662,50.- o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse en autos, intereses y costas. En su relato de los hechos afirmó que en fecha 02/07/2007 contrató, a través del Banco Santander Río, un seguro de vida de la compañía Santander Río Seguros S.A. (luego denominada Zurich Santander Seguros Argentina S.A.), Póliza N° 300086/69050, que -a la fecha de interposición de la demanda- continuaba vigente, con renovación automática y modalidad de pago de las primas por débito automático. Refirió que el día 16 de enero de 2017 protagonizó un accidente de tránsito (que describió), sufriendo lesiones de carácter grave, por las cuales le quedaron secuelas incapacitantes para el desarrollo normal y habitual de su vida. Hizo mención a las distintas lesiones padecidas, la atención médica y tratamientos recibidos (entre ellos quirúrgico y de rehabilitación), y su evolución hasta el alta médica definitiva (con secuelas). Adujo que, de conformidad con el intercambio epistolar previo que había mantenido con la compañía de seguros, y los requerimientos de esta última, le comunicó por carta documento (que la aseguradora recibió el 18/06/2020), el alta médica, las secuelas del siniestro y la consiguiente incapacidad permanente parcial del 46%, determinada por el Dr. Carlos Emanuel Hernández, Médico Especialista en Medicina Laboral. Luego no recibió ninguna respuesta de la aseguradora, ni obtuvo el pago de la indemnización por el siniestro cubierto de "Pérdida Física Parcial por Accidente" . Fundó su pretensión en el contrato de seguro del caso, en las disposiciones del Código Civil y Comercial (arts. 348, 961, 968, 1061, 1063, 1083, 1087 y 1089) y en la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240 (arts. 3 y 37). También citó doctrina y jurisprudencia relacionada. Enunció y cuantificó los rubros reclamados, a saber: a) "Pago de póliza": $281.662,50.-; b) Daño moral: $250.000.-; y c) Daño punitivo: $500.000. Acompañó documental y ofreció otros medios de prueba. En su petitorio final instó el oportuno acogimiento de la demandada, con costas. 2.- Por providencia de fecha 27/07/2020 se dio curso a la contienda según las normas del juicio ordinario, se ordenó el traslado de la demanda y se dio intervención al Ministerio Público Fiscal (cfr. art. 52 ley 24.240). El 29/07/2020 tomó intervención la Fiscal Adjunta de la Unidad Temática N° 3 de la Cuarta Circunscripción Judicial, Dra. Vanina Bravo. 3.- En fecha 02/10/2021 compareció el Dr. Martín Saldico en carácter de apoderado y a la vez patrocinante de BANCO SANTANDER RÍO S.A., y contestó la demanda promovida contra su mandante. Realizó las negativas generales y particulares de los hechos alegados por el actor, e impugnó la documental acompañada por el mismo. Con relación al reclamo del pretendiente, esgrimió que ni los hechos relatados por el actor, ni el incumplimiento contractual denunciado resultan imputables a su mandante (BSR). En ese sentido, refirió que tanto la atención, como la resolución y liquidación del siniestro se encontraban a cargo de ZURICH en su condición de compañía aseguradora otorgante de la cobertura contratada por el actor. Gestiones que resultan ajenas a Banco Santander en su condición de agente institorio de la póliza emitida. Apuntó que, en ese carácter, el banco únicamente tenía a su cargo recibir la solicitud de contratación o de alta de dicha cobertura y entregar al tomador el instrumento de la póliza emitida por la aseguradora. Pero no tiene ninguna injerencia en el análisis, liquidación y decisión administrativa de admitir o rechazar la cobertura del siniestro denunciado por el asegurado (deberes exclusivamente a cargo de ZURICH). Adujo que no surge de la demanda cuál fue la conducta de su representada que la obligaría a responder en forma directa por las consecuencias de los daños reclamados. Y que la circunstancia que la entidad bancaria sea el agente institorio de la póliza, en modo alguno basta para demostrar un incumplimiento normativo ni obrar antijurídico de su parte, ni mucho menos una obligación de responder solidariamente (cfr. art. 40 de Ley 24.240). En consecuencia, sostuvo que Banco Santander Río carece de legitimación pasiva para responder por la supuesta falta de cobertura del siniestro. Remarcó que el banco interviene simplemente como un “auxiliar”, “productor” o “agente institorio” de la compañía elegida por el solicitante -Sr. Guzmán- en los términos del art. 53 de la Ley de Seguros. Por consiguiente, sólo se encuentra facultado por las compañías con las que trabaja para: a) recibir propuestas de celebración de cada solicitante; b) entregar los instrumentos emitidos por el asegurador; y c) aceptar el pago de la prima si se halla en posesión de un recibo del asegurador. Por lo que la actuación del banco -cuando el solicitante decide contratar un seguro a través de su plataforma- se limita a la asistencia durante el proceso de contratación y, una vez emitida la póliza, al cobro de la prima mensual por cuenta y orden de la aseguradora. Puntualizó que no se encuentra controvertido en autos el cumplimiento de Banco Santander Río de las obligaciones legales su cargo como agente institorio de la póliza. Sino que, dado que el fundamento de la acción encuentra su razón de ser en la aceptación y/o rechazo de la cobertura de siniestro, es la aseguradora quien deberá brindar las explicaciones del caso, pues es un extremo ajeno al proceder de la entidad bancaria. En síntesis, afirmó que -no existiendo conducta antijurídica imputable a la entidad bancaria- no existe razón por la que esta deba responder. En forma subsidiaria, impugnó la procedencia y cuantía de todos los rubros reclamados. Fundó en derecho su defensa, con cita de normas, doctrina y jurisprudencia. Acompañó documental y ofreció otros medios de prueba. Por último, solicitó que oportunamente se rechace la acción intentada contra se mandante, con costas. 4.- En tanto la codemandada ZURICH SANTANDER SEGUROS ARGENTINA S.A., tras ser notificada (cfr. cédula agregada el 27/09/2021), no compareció al proceso ni, por ende, contestó la demanda. Lo que se hizo constar expresamente en la providencia de fecha 11/11/2021. En la misma fecha se dispuso la apertura de la causa a prueba y se fijó la audiencia preliminar (art. 361 CPCC), luego celebrada según acta de fecha 02/03/2022. Frustrada allí la alternativa conciliatoria, se proveyeron las pruebas ofrecidas por las partes. El 23/11/2022 (I0010) se certificaron las pruebas hasta allí producidas. Desistidas después las pendientes, por auto de fecha 22/02/2023 se clausuró el período probatorio y se pusieron los autos a disposición para alegar; facultad procesal que solamente el actor ejerció mediante su alegato presentado el 20/03/2023 (E0015). Finalmente, en fecha 02/06/2023 se dispuso el llamamiento de autos para sentencia (firme y consentido). Y CONSIDERANDO: 5.- La materia litigiosa. Relación de consumo. Según los antecedentes de la causa anteriormente relacionados, la litis versa sobre un contrato de seguro de personas (vida y accidentes personales) prestado por la compañía Zurich Santander Río S.A., al que adhirió el actor por intermedio de Banco Santander Río S.A. En particular, la pretensión deducida por el accionante se relaciona con el cobro de la indemnización por "pérdida física parcial por accidente", cubierta por la póliza. A lo que se suma el reclamo de un resarcimiento por consecuencias extrapatrimoniales causadas por el incumplimiento contractual y el pedido de aplicación de la sanción prevista en el art. 52 bis de la Ley 24.240 (daño punitivo). Entonces, ante todo se debe precisar que -más allá del carácter de intervención de la entidad bancaria codemandada (cuestión que luego será analizada)- el presente litigio se originó en el marco de una relación de consumo y, por lo tanto, resulta alcanzado por la Ley de Defensa del Consumidor. En efecto, Zurich Santander Seguros Argentina S.A. se ha obligado, a cambio del pago de una prima, a prestar un servicio al actor consistente en otorgarle cobertura en caso que se produzca un siniestro (arts. 1, 2, 3 y cdds. de la ley 24.240). Se trata de un contrato con cláusulas predispuestas en que el contenido contractual ha sido determinado con prelación por uno solo de los contratantes, al que se deberá adherir el otro contratante (asegurado) que desee formalizar la relación jurídica aceptando las condiciones del contrato. El asegurado, entonces, se encuentra amparado por un microsistema de protección que se establece a partir de los artículos 42 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 30 de la Constitución Provincial, 8 del Pacto de San José de Costa Rica, ley 24.240, art. 1092 y sigs. del CCyC y ley 17.418 (conf. Ricardo Luis Lorenzetti, Consumidores, pág. 107 y sgtes.). De tal modo, las normas específicas que devienen de las leyes de defensa del consumidor y de seguros han de ser interpretadas, y resuelta su aplicabilidad o exclusión, teniendo en cuenta el referido microsistema protectorio de orden público (art. 65 LDC). Ese mismo criterio es el que, ya desde hace años y hasta aquí sin variantes, se ha plasmado en la jurisprudencia de nuestro STJ a partir del precedente “BAFFONI” (Se. 16/2006). Así, en otra causa posterior (“CEJAS”, Se. 8/2009), el máximo tribunal de la provincia remarcó: “...respecto a la invocada preminencia de la Ley de Seguros frente a la Ley de Defensa del Consumidor, corresponde señalar que este Cuerpo ya se ha pronunciado en los autos: “BAFFONI, Laura Cecilia c/LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GENERALES s/RECURSO s/CASACION”, Se. Nº 16 del 29 de marzo de 2006, a favor de la aplicación de la Ley Nº24.240 en materia de contrato de seguros, considerando que la mencionada Ley de Defensa del Consumidor ha venido a ampliar el sistema de protección a todas luces insuficiente que instauran las normas específicas (Leyes 17.418, 20.091 y 22.400) y ha permitido que los tribunales puedan pronunciarse con fundamento en ella y a favor del consumidor, en situaciones que no siempre resultaban claras y contundentes con el régimen de seguros. Asimismo, ha dicho que no hay dudas de que el seguro como servicio queda involucrado en el régimen de la Ley Nº 24.240, sin que ello implique desplazamiento de los demás cuerpos normativos, los que deben aplicarse coordinadamente. En dicho sentido, se expresó que: “...no existe una colisión, sino que la superposición provocaría en ciertos casos una más amplia tutela de los derechos del asegurado consumidor (...) según la interpretación sistemática superadora de esta aparente contradicción o superposición, de sentido sumario, toda la tutela que la Ley de Seguros confiere al asegurado es el piso o mínimo y en los casos en que la relación contractual asegurativa pueda ser calificada de relación de consumo, se suman como techo las normas protectivas de máxima, que provienen de la denominada Ley de Defensa del Consumidor (...). Esta interpretación sistemática permite apreciar finalmente que queda incólume la autonomía del derecho de seguro y que el mismo abre generosamente la posibilidad, poniendo en evidencia su dinamismo para adaptarse a los cambios sociales y económicos.” (conf. Scolara, Eduardo R., “Derecho del Consumidor y Ley de Seguros”, en Derecho de Seguros, págs. 858/862).” “...Debe entenderse que no hay ninguna contradicción entre las normas de la Ley de Defensa al Consumidor y la regulación de los distintos contratos en particular. Esta normativa nació por la necesidad de protección de los usuarios, consumidores, ciudadanos; su fin y sentido es distinto y más amplio que el que involucra la regulación del contrato de seguro, sin perjuicio de que todas las normas jurídicas siempre van a tender hacia lo justo. La Ley de Defensa del Consumidor implicó una decisión social que clamorosamente se observaba y se observa en la sociedad de estos tiempos. Nunca habrá contradicción esencial, y si la hubiere debe priorizarse la norma de defensa de los consumidores, que informa todo el sistema jurídico y reconoce su base en la Constitución Nacional.” (conf. Piedecasas, Miguel A. pág. 349, Ob. Cit.).” Entonces, bajo ese marco jurídico y las circunstancias concretas del caso, corresponde analizar y dirimir la controversia de autos. Para ello, y por razones de orden metodológico, se analizará primero lo relativo al incumplimiento contractual atribuido a la propia compañía de seguros (Zurich Santander Seguros Argentina S.A.), lo que supone determinar si a esta última le era exigible y omitió el pago de la indemnización que reclama el asegurado por el siniestro del caso. Y luego, si se concluyera que la aseguradora debe responder, corresponderá tratar lo atinente a la situación de la codemandada Banco Santander Río S.A. Es decir, establecer si también debe responder frente al actor, como este pretende, o si por el contrario procede la falta de legitimación pasiva que la entidad bancaria opuso como defensa de fondo. 6.- Sobre el contrato en particular, el siniestro y el incumplimiento atribuido a la aseguradora. Teniendo en cuenta la incomparecencia al proceso -sin declaración de rebeldía- de Zurich Santander Seguros Argentina S.A., y al margen de las negativas expresadas en su contestación de demanda por Banco Santander Río S.A., anticipo que se debe tener por acreditada la existencia y vigencia del contrato y la ocurrencia del evento allí previsto, base del reclamo del asegurado. En primer lugar, y en cuanto resulta oponible a la aseguradora, por los propios efectos que emergen de la falta de contestación de la demanda: i) la presunción de verdad de los hechos pertinentes y lícitos afirmados por la contraria (art. 355 CPCC); ii) el reconocimiento de los documentos que se le atribuyen y la recepción de las cartas dirigidas a ella (art. 356 CPCC). Así, nótese que en la carta documento que la aseguradora remitió al asegurado en fecha 10/08/2018 (fs. 6 vta. y su ejemplar original reservado), se hace expresa referencia al "Stro. 180047871 Pza. 300086 Cert. 69050", a la vez que se solicita a Guzmán el envío o presentación de cierta documental: "Certificado de Alta Médica definitiva una vez que le sea otorgada por el profesional que lo asiste con motivo de la lesión sufrida, en el mismo deberán indicarse las secuelas incapacitantes de carácter permanente valorada en grados de incapacidad de la total vida." Si bien la compañía dio a ese requerimiento carácter interruptivo del plazo para pronunciarse con relación al siniestro denunciado (cfr. arts. 46 y 56 L.S.), luego consta que el asegurado -por carta documento de fecha 16/06/2020 (fs. 7 y su original reservado)- anotició el alta médica definitiva y las secuelas incapacitantes según lo solicitado. Con posterioridad, no surge de la causa que la aseguradora se haya pronunciado sobre los derechos del asegurado, lo que conlleva a asumir el silencio y la consiguiente aceptación del siniestro por parte de aquella (art. 56 L.S.). Refuerza esa conclusión la circunstancia de haber sido emplazada expresamente, junto con el traslado de la demanda, a "ajustar su conducta procesal a lo previsto en el art. 53 de la Ley 24.240 y, por lo tanto, aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio." (cfr. providencia de fecha 27/7/2020, fs. 26). Va de suyo que la incomparecencia de la aseguradora, la ausencia de contestación de la demanda y la falta de elementos probatorios aportados por su parte, no puede sino perjudicarla a ella misma. Particularmente en lo relativo a su aceptación tácita, ya que nada opuso en sentido contrario, ni hay pruebas que sugieran un eventual rechazo del siniestro. Por otro lado, el informe remitido por la Comisaría Decimocuarta de Ingeniero Jacobacci (I0009), junto con el libro de guardia/novedades del día 16 de enero de 2017, confirma la ocurrencia del accidente sufrido por el actor. En cuanto a los antecedentes de la Póliza de seguro del Ramo Vida Nro. 300086, Certificado 69050, la pericia contable practicada en extraña jurisdicción (E0001) confirmó su vigencia desde el 02/07/2007 hasta su rescisión por parte del asegurado Guzmán. Se agregó al dictamen frente de póliza que, según detalle del plan de pagos de las cuotas de la prima, correspondería a su última renovación por mediados del año 2020 (primer Vto. 30-07-2020). Con excepción de las sumas aseguradas, coincide con la documental presentada por el actor, que corresponde a períodos de vigencia anteriores (fs. 3/6), y debe tenerse por reconocida (cfr. art. 356 ap. 1 CPCC). Todo lo anterior se debe complementar con la restante documental aportada por el actor y las demás pericias practicas en autos (médica y psicológica), que -según se ampliará más adelante- permiten corroborar que como consecuencia del accidente ocurrido el 16/01/2017 el asegurado Guzmán sufrió lesiones que, a la postre, le dejaron como secuela una incapacidad permanente parcial. Configurándose entonces un evento cubierto por el seguro contratado y, por ende, que la aseguradora debió indemnizar en su debido tiempo (cfr. art. 49 L.S.). Y puesto que la naturaleza de su obligación asumida contractualmente es de dar una suma de dinero (indemnización) en caso de producirse el siniestro, era su carga la prueba del pago (cfr. art. 894 del CCyC). Para lo cual, si eventualmente lo hubiese cumplido, primero era necesario que comparezca al juicio y lo oponga como un hecho extintivo del derecho invocado por el pretendiente. No habiéndolo hecho -y en las concretas circunstancias de la causa ya reseñadas- se debe tener por incumplido el contrato por Zurich Santander Seguros Argentina S.A., quien en consecuencia deberá responder por los daños causados (cfr. 724, 730, 1716 del CCyC y art. 10 bis Ley 24.240). Antes de determinar la extensión del resarcimiento, se tratará a continuación la situación de la codemandada. 7.-Legitimación de Banco Santander Río S.A. Frente al reclamo del actor fundado en el incumplimiento del contrato de seguro (falta de pago de la indemnización por el siniestro denunciado), Banco Santander Río S.A. opuso como defensa de fondo sustancial su falta de legitimación pasiva. Basó esa postura en su condición de agente institorio, que -según sostuvo- la exime de responder en el caso. Al respecto, cabe precisar que la actividad aseguradora o el mercado asegurador se vale comúnmente de auxiliares o intermediarios. La ley distingue dos categorías de ellos: a) el productor o agente no institorio, cuya actividad es esencialmente material; y b) el agente institorio, que ejerce una representación del asegurador y tiene una actividad jurídica (arts. 53 y 54 de la ley 17.418). La diferencia entre uno y otro es clara. El productor o agente no institorio es quien en forma personal procura la celebración de contratos y asesora a asegurados y asegurables; su principal cometido es acercar a las partes -cual corredor- para la celebración del contrato de seguros, y la ley 22.400 determina sus diversas funciones y deberes (art. 10), no estando habilitado para realizar actos jurídicos o administrativos en nombre y representación del asegurador, extremo este último que es el que, puntualmente, lo distingue del agente institorio (figura regulada por la Resolución Nro. 38.052/2013 de la SSN) En efecto, el agente institorio es un apoderado del asegurador que actúa por cuenta y orden de este y tiene facultades para obligarlo; su actuación es la propia del mandatario que representa al mandante. En el caso de autos, Banco Santander Río S.A. admitió haber intervenido en ese carácter en la promoción y celebración del contrato de seguro del ramo vida al que adhirió el actor. Aparte de apreciarse que al pie del frente de póliza (fs. 4 vta. y fs. 6) se hace expresa mención a la actuación del banco como agente institorio de Zurich Santander Seguros Argentina S.A., ello quedó confirmado por la pericia contable practicada por la Cra. Silvia Roma (E0001). De esa manera, la entidad bancaria, por sí, resulta ajena a la relación jurídica sustantiva entre la aseguradora y el asegurado. Su única vinculación con el contrato de seguro y las partes, es en ese carácter de auxiliar de la actividad aseguradora, designado por el asegurador para actuar en su nombre, bajo las reglas o normas del mandato. Según se desprende de la demanda, la pretensión deducida por el accionante no se relaciona de manera directa con la instancia constitutiva del contrato (faz en la que intervino Banco Santander Río por su condición), sino con la etapa posterior. Específicamente, con la atención del siniestro ocurrido y el pago de la indemnización comprometida. En tal aspecto, no existe ninguna atribución de ilicitud por parte del actor a la codemandada Banco Santander Río S.A., quien -en lo relativo a la cobertura asegurativa que motiva el pleito- nunca pudo quedar obligada personalmente por su actuación en la celebración del contrato de marras, ya que los efectos de su participación como agente institorio se trasladaron a la persona de su representada. O sea, los derechos y obligaciones del contrato de seguro celebrado por la entidad representante, dentro de los límites de sus poderes, pasaron inmediatamente a Zurich Santander Seguros Argentina S.A. Es dicha compañía, y no el banco, la titular del interés como empresa de la actividad aseguradora. Y por lo tanto, quien exclusivamente se obligó frente al actor como proveedora de un servicio propio de su rubro. Entonces, la responsabilidad por su incumplimiento no puede extenderse al agente institorio, ya que por esa propia calidad de representante de la aseguradora queda desligado de todas las consecuencias jurídicas y económicas del acto (contrato de seguro). Importa remarcar que la cuestión litigiosa no se relaciona propiamente con el servicio de intermediación del banco en la contratación del seguro, cobro de primas, etc., sino que se circunscribe al incumplimiento de la obligación principal a cargo de la aseguradora, consistente en la asunción del riesgo y, en caso de producirse el siniestro, indemnizar al asegurado. El agente institorio o productor de seguros puede ser demandado por daños derivados de una falla o incumplimiento de la actividad que desplegó en cualquiera de esas calidades, pero no cuando lo que se persigue es la indemnización en caso de producirse el siniestro. En definitiva, -y sin desconocer cierta corriente jurisprudencial que opina lo contrario- entiendo que si con relación al servicio o contraprestación a cargo de la aseguradora/proveedora, el banco actuó en nombre de esta, no se lo puede considerar responsable solidario en los términos del art. 40 de la Ley 24.240. Pues de lo contrario, por una misma obligación y frente al mismo acreedor, se desdoblarían inconsistentemente las figuras del mandante (deudor) y el mandatario. En otras palabras, aun cuando haya actuado representada por el banco (agente institorio), la única que en rigor integra la relación y el contrato de consumo, junto con el usuario/adherente, es la compañía de seguros. Sin que los efectos del contrato así celebrado puedan afectar la esfera jurídica de la mandataria (cuanto menos en lo que es materia de reclamo en este proceso). Por consiguiente, la demanda contra Banco Santander Río S.A. no puede prosperar. 8.- La indemnización debida al asegurado. Ya quedó determinada la existencia y vigencia del contrato, la ocurrencia del siniestro y el incumplimiento de la obligación indemnizatoria por parte de la aseguradora. Lo que se debe establecer ahora es la cuantía de esa indemnización que la deudora debe pagar para satisfacer el interés del acreedor, ya forzadamente y a título de condena judicial. En materia de seguros de personas como el que nos ocupa, que entre otras contingencias otorgan cobertura por "pérdidas físicas parciales por accidente", se requiere la determinación -y en caso de controversia la prueba- de la incapacidad permanente parcial resultante del accidente. Aunque el siniestro del caso se reputó aceptado, para fijar el monto de la indemnización es necesario definir la medida de la afectación causada por el accidente sobre la integridad psicofísica del asegurado En ese sentido, cuando el actor comunicó a la aseguradora su alta médica definitiva por carta documento (fs. 7), también detalló las conclusiones de un informe médico pericial (de parte) elaborado por el Dr. Carlos Manuel Hernández, Médico Especialista en Medicina Laboral, según el cual, como consecuencia del accidente de tránsito del caso (16/01/2017), y con motivo de las lesiones que afectaron su miembros inferiores, principalmente ambas rodillas, padece una Incapacidad Parcial Permanente y Definitiva del 46% (fs. 8/9). Si bien la autenticidad de dicha pericia extrajudicial, en cuanto a su autoría y contenido, quedó confirmada a través del informe del propio profesional que la realizó (E0009), la parte actora instó en este proceso la producción de pericias de las especialidades médica y psicológica. De ese modo, acudió a la determinación judicial -por peritaje- de las consecuencias del siniestro (alternativa prevista para los contratos de seguros de accidentes personales en el art. 151 de la L.S.). La pericia médica se encomendó al Dr. Jorge Andrés García, quien presentó su dictamen en fecha 19/09/2022 (E0003). Con relación al examen físico practicado al actor, el experto refirió: “...El examen de sus miembros inferiores presenta limitación funcional la rodilla izquierda. Se observa cicatriz quirúrgica en cara externa de 10 cm de longitud, normocoloreada. Se observa además cicatriz sobre cresta iliaca izquierda de 5 cm (lugar de toma del injerto óseo). Movilidad derecha completa, normal. Izquierda: flexión 0-130°, extensión 0°, cajones y bostezos negativos. Perimetria a 10 cm de borde superior rotuliano Derecha 50 cm izquierda 46 cm- No puede realizar la marcha en puntas de pie y con los talones”. Ya en sus conclusiones expresó: “El actor sufrió un accidente vial con el camión que conducía en enero de 2017. Salió despedido de la cabina de conducción cayendo al asfalto, en cercanía de la localidad de Jacobacci. Golpeó ambas rodillas al caer con predominio de la izquierda. En esta, al realizar radiografías le diagnosticaron fractura con desplazamiento del platillo tibial externo. Derivado al hospital de Cipolletti, donde fue operado en marzo de 2017 para reducción y osteosíntesis con material metálico y con autoinjerto óseo. Completó la rehabilitación con sesiones de FKT hasta el mes de octubre de 2017, cuando le dieron el alta. La incapacidad laborativa se calcula según pautas de baremo para el fuero civil de Altube-Rinaldi en: Fractura de platillo tibial externo rod. izq (10%).+ lim. func.(3%): 13%; Cuerpo extraño rod. izq.: 13%. Total 26%" Por otra lado, se encomendó la pericia psicológica a la Lic. María Valeria Beck, quien presentó su dictamen en fecha 31/10/2022 (E0008) En cuanto ahora interesa considerar, concluyó: "Los sucesos que promueven las presentes actuaciones, han tenido para la subjetividad del Sr. Guzmán, la suficiente intensidad como para evidenciar un estado de perturbación emocional encuadrable en la figura de daño psíquico, por acarrear modificaciones en diversas áreas de despliegue vital: corporal, recreativo, emocional, laboral. El hecho de autos es compatible con el concepto psicológico de trauma, entendido como un suceso externo, sorpresivo y violento en la vida de una persona caracterizada por su intensidad, efecto desorganizador, la imposibilidad del sujeto para responder de modo adaptativo y los efectos patógenos duraderos que provoca en la organización psíquica. Es posible establecer que el actor, como reacción al impacto traumático producto del menoscabo de su integridad psicofísica, ha desarrollado conductas desadaptativas, ansiedad, angustia, sentimiento de vulnerabilidad, y perturbaciones en el aprovechamiento de la energía psíquica; elementos todos que concluyen en una profunda perturbación del equilibrio emocional y su vínculo con el mundo exterior. El estado psíquico actual del actor muestra estar consolidado, ya que las alteraciones perduran a pesar de haber transcurrido más de 5 años desde que acaecieron los hechos que promueven las presentes actuaciones. De la evaluación psicodiagnóstica realizada, se determina un F43.23 (309.28) Trastorno Adaptativo con Ansiedad mixta y estado de ánimo depresivo, conforme la Guía de Consulta de los Criterios Diagnósticos del DSM V. Es posible establecer que el cuadro psíquico que en la actualidad presenta el peritado guarda un nexo causal directo con los sucesos que se investigan. Conforme al Baremo para Daño Neurológico y Psíquico de los Dres. Mariano N. Castex y Silva (CIDIF - Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires), presenta un Desarrollo Reactivo moderado (2.6.5) y le corresponde un porcentaje de incapacidad psíquica del 15 %. Ninguno de los dictámenes periciales fue impugnado, ni se requirieron explicaciones a los especialistas. Tampoco su eficacia probatoria fue cuestionada en oportunidad de alegar (cfr. arts. 473 y 477 CPCC). Por mi parte, aprecio que sendos dictámenes resultan claros, convincentes y satisfacen los requisitos de forma y fundabilidad (arts. 386, 472 y 477 CPCC). Y aunque carecen de valor vinculante para el órgano jurisdiccional, el apartamiento de sus conclusiones debe encontrar apoyo en razones objetivamente demostrativas de su equívoco, que en este caso no se evidencian. Como reiteradamente se ha dicho: “Si bien es cierto que las normas procesales no acuerdan al dictamen el carácter de prueba legal, no lo es menos que cuando el mismo comporta la necesidad de una apreciación específica del campo del saber del perito -técnicamente ajena al hombre de derecho- para desvirtuarla es imprescindible traer elementos de juicio que le permitan fehacientemente concluir en el error o el inadecuado uso que en el caso el perito ha hecho de los conocimientos científicos de los que, por su profesión o título habilitante ha de suponerse dotado, ya que la sana crítica aconseja cuando no existe otra prueba de parejo tenor que lo desvirtúe, aceptar las conclusiones periciales" (C.N.Civ., Sala F, 2/9/83; E.D., T.106, p.487; Palacio Lino E., “Derecho Procesal Civil”, T.II, p.720). Por ende, tengo por acreditado que como secuela de las lesiones sufridas en el accidente de fecha 16/01/2017, el actor presenta una incapacidad permanente parcial del 41%. Para ello, y dado que no fueron aportadas las condiciones y cláusulas de la póliza, se computó por el método de la suma directa tanto el porcentaje de incapacidad causado por las lesiones físicas o corporales (26%), como el derivado de sus repercusiones psicológicas (15%). Sobre estas últimas, no surge de la causa, ni fue opuesta ninguna defensa o exclusión de cobertura (lo que, en su caso, la aseguradora debió hacer en la -omitida- contestación de demanda, cfr. art. 356 CPCC). Ahora bien, con relación al modo en que debe fijarse la indemnización, la ausencia de las condiciones exactas de la cobertura contratada en el caso obliga a acudir, como referencia objetiva, al Reglamento General de la Actividad Aseguradora (Res. 38.708/2014 SSN y sus modificatorias), que en el Anexo del Punto 23.6 establece condiciones básicas, aprobaciones generales y/o bien condiciones de carácter general y uniforme de uso obligatorio para todas las aseguradoras. De las mismas se extrae, y así normalmente lo prevén las pólizas de seguros de personas (vida/accidentes personales), que la invalidez parcial por accidente se indemnizará mediante una suma igual al porcentaje que corresponda de acuerdo con la naturaleza y gravedad de la lesión sufrida y aplicable sobre el límite de indemnización fijado para muerte accidental y/o incapacidad total permanente por accidente. Ello explica porqué, como ocurrió en este caso, se requiere para la liquidación del siniestro no solamente el certificado de alta médica definitiva, sino también la indicación de las secuelas incapacitantes de carácter permanente valorada en grados o porcentaje de incapacidad. Por eso se advierte que no procede, como pretende el actor, el cobro total de la suma asegurada para la cobertura por "pérdidas físicas parciales por accidente". En ese sentido, el accionante demanda el 100% de dicha suma (y no en la medida de la incidencia porcentual de su incapacidad); a la vez que lo hace sobre el monto nominal -total- de $281.662,50.- consignado en el frente de la póliza con vigencia entre el 01/12/2017 y 01/03/2018. No fue aportada a la causa la póliza -ni siquiera su frente- vigente al momento del accidente del caso (16/01/2017). En esas condiciones, se impone efectuar ciertas consideraciones en procura de alcanzar una solución justa del caso, conforme el derecho aplicable y la tutela del consumidor. En el marco de un contrato de seguro como el del caso, y en particular con relación a la cobertura por "pérdidas físicas parciales por accidente", es relevante distinguir que, en rigor, la configuración del riesgo asegurado no se produce cuando ocurre el accidente que provoca lesiones corporales a la persona asegurada, sino que la contingencia cubierta se constituye como tal cuando se adquiere certeza sobre la existencia de una secuela incapacitante permanente, derivada de las aludidas lesiones. Pues aunque el accidente cause lesiones, si luego estas no acarrean una incapacidad como la indicada, no hay técnicamente siniestro (ya que en tal hipótesis no se produjo el suceso incierto necesario para que nazca la obligación del asegurador). De ese modo, comúnmente quedan temporalmente separados el hecho mismo del accidente (en este caso ocurrido el 16/01/2017), y el alta médica definitiva con secuelas incapacitantes, que es lo que define la existencia del siniestro (lo que en el supuesto de autos ocurrió a mediados de junio de 2020). A su vez, ya relacionado con el tiempo en que debe pagarse la indemnización, el art. 49 de la L.S. dispone que en "En los seguros de personas el pago se hará dentro de los quince días de notificado el siniestro, o de acompañada, si procediera, la información complementaria del artículo 46, párrafos segundo y tercero. El asegurador incurre en mora por el mero vencimiento de los plazos." En el caso, se reitera, la información complementaria fue cumplida por el asegurado en junio de 2020, tras su alta médica definitiva con secuelas (cfr. carta documento de fs. 7, recibida por la aseguradora el 18/06/2020). Luego, como ya fue puntualizado, la compañía de seguros no se pronunció ni cumplió con su obligación de pago. La obligación del asegurador de indemnizar al asegurado por los perjuicios sufridos por la producción del riesgo asegurado, es naturalmente de origen contractual. Por lo tanto, el pago de la indemnización se rige por las limitaciones cuantitativas establecidas en el contrato. Sin embargo, en este caso el límite pecuniario de la prestación prometida por el asegurador para el supuesto de acaecimiento del siniestro, no surge con claridad. Primero, por lo ya dicho en cuanto a que faltan los términos de la póliza vigente al momento del accidente (16/01/2017); y luego porque tampoco se cuenta con las pautas del contrato referidas a cómo y en su caso bajo que método de actualización se determina la indemnización cuando la incapacidad -configurativa del siniestro- queda determinada varios años después del accidente (18/06/2020). La ausencia de tales elementos (que la demandada debió aportar, cfr. art. 53 LDC), y las dudas que por ello se suscitan, obviamente deben suplirse mediante la interpretación más favorable al consumidor (cfr. arts. 3 y 37 LDC y arts. 1094 y 1095 CCyC). En esa dirección, no resulta lógico que el monto nominal de la suma asegurada según póliza vigente al momento del accidente, cualquiera sea su importe, se aplique sin más para fijar la indemnización según la incidencia porcentual de la incapacidad establecida con mucha posterioridad al hecho. Además, importa remarcar que sin duda el límite contractual (suma asegurada) cumple la función que le es propia cuando la aseguradora hace honor a su obligación en tiempo y forma. Lo que adquiere gran relevancia en contextos inflacionarios (como los que atraviesa la economía de nuestro país), en el que las sumas aseguradas constituidas en pesos sufren una importante depreciación, lo que naturalmente se agrava mientras persiste el incumplimiento de la aseguradora. Por ello, y resaltando que las cláusulas de la póliza que se hubieran pactado estaban referidas a un cumplimiento normal de la obligación, creo que se debe optar por una solución que, con la mayor objetividad posible, refleje el valor "más actual" (o menos desactualizado) con el que se cuente, a los fines de fijar el monto de la indemnización debida por la aseguradora. Así, teniendo en cuenta que la póliza contratada por el actor se fue renovando periódicamente, con la consiguiente actualización de la suma asegurada, encuentro que se adjuntó a la pericia contable (E0001) el frente de la que -se infiere- sería la última póliza emitida (previo a su baja o anulación por rescisión del asegurado). Y por lo que sugiere la fecha del vencimiento del pago de la primera cuota de la prima (31/7/2020), resultaría contemporánea a la fecha en que la aseguradora debió liquidar y pagar el siniestro, tras recibir la información del alta médica del asegurado y las secuelas incapacitantes. En efecto, si tal información fue recibida el 18/6/2020 y luego la aseguradora -cfr. art. 49 L.S.- tenía 15 días para pagar, surge que debió hacerlo el 03 de julio de 2020. Por ello, estaré a la suma asegurada que surge del referido frente de póliza como cobertura por "pérdidas físicas parciales por accidente". O sea, $501.698.- Y sobre dicho importe máximo se debe aplicar el porcentaje de incapacidad (41%), para arribar a la indemnización de $205.696,18.- A dicha suma corresponde adicionar los intereses devengados desde que se produjo la mora de la aseguradora, en la fecha ya indicada (03/07/2020), según la tasa fijada por el STJ en el precedente “FLEITAS” [Se. 62/2018]. Efectuada la respectiva liquidación hasta la fecha del presente pronunciamiento, los intereses ascienden a $644.040,91. Y añadidos al capital, se alcanza el monto total de $849.737,09.- que, a esta fecha, fijo como condena en concepto de indemnización de siniestro. 9.- Daño moral. En concepto de daño moral el actor reclama la suma de $250.000.-, fundado en el grave incumplimiento de la aseguradora y la falsa expectativa creada al violar la confianza depositada en que la compañía aseguradora respondería ante el siniestro. El daño extrapatrimonial o moral ha sido definido como la “modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial” (PIZARRO, R., Daño Moral. Prevención / Reparación / Punición, Ed. Hammurabi, Bs. As., 1996, pág. 47). En el sistema del Código Civil y Comercial, temporalmente aplicable al caso de autos, rige la regulación unitaria de la responsabilidad civil, en cuanto a su finalidad y presupuestos (art. 1716 CCyC); es decir, ya sin diferenciarse la responsabilidad civil contractual y extracontractual, propia del régimen anterior. De todas formas, no debe perderse de vista que la responsabilidad por daños en las relaciones de consumo se enmarca -conforme arts. 5, 40 y ccds. de la LDC- en un régimen autónomo, signado por la prevención y la superación del rígido encuadramiento de la responsabilidad en órbitas diferenciadas (contractual o extracontractual), la objetivación de la responsabilidad del proveedor, la ampliación de la legitimación activa y pasiva, la unificación de los plazos de prescripción y la preocupación por el afianzamiento del principio de reparación integral. (LORENZETTI, L., Consumidores, Rubinzal-Culzoni, Bs. As., 2003, p. 382 y SOZZO, G., "Daños sufridos por consumidores (Jurisprudencia y cambios legislativos)", en Derecho Privado y Comunitario, 2002-1, p. 558). Conforme el art. 1738 del CCyC, la indemnización comprende, entre otras cosas, las “afecciones espirituales legítimas”, es decir, el daño moral o extrapatrimonial. “La referencia del texto [el art. 1738 del Cód. Civ. y Com. de la Nación] a las afecciones espirituales legítimas le confiere al daño moral un contenido amplio, abarcativo de todas las consecuencias no patrimoniales. En ese sentido ha descendido notoriamente el "piso" o "umbral" a partir del cual las angustias, molestias, inquietudes, zozobras, dolor, padecimientos, etcétera, determinan el nacimiento del daño moral, acentuándose la protección de la persona humana” (Lorenzetti, Ricardo L., “Código Civil y Comercial de la Nación”, T. VIII, p. 485, Rubinzal-Culzoni Editores, Sta. Fe, 2015). También la doctrina ha puntualizado que “... se puede sufrir un daño moral (afectación de los sentimientos) por causas contempladas en la LDC específicamente, omisión de información; trato indigno; mera inclusión de cláusulas abusivas, etc. y en segundo lugar, estas causas sólo pueden constituir una afectación de los sentimientos, es decir, daño moral autónomo del derecho económico…” (conf. C. Ghersi, “Los nuevos daños en el derecho de consumo”, comentario a fallo de la CNCiv., Sala F, in re: "Ghio Ana María c/ Maxim Sofware S.A.", del 08.02.2011", AR/JUR/4981/ 2011). Desde otra perspectiva, es importante recordar que el seguro es un contrato que tradicionalmente ha sido calificado como de "uberrimae bona fidei", en donde las partes deben conducirse con buena fe en la celebración y en la ejecución de sus obligaciones, y si los principios de la buena fe hallan una aplicación más frecuente y rigurosa, se debe a la naturaleza de este particular contrato y a la posición especial de las partes (Halperín - Morandi, Seguros, Buenos Aires, 1986, t. I, p. 50; Stiglitz, Derecho de seguros, Buenos Aires, 2004, t. I, p. 605). Tal cumplimiento se espera en la etapa de ejecución del contrato y fundamentalmente, cuando se produce el siniestro, oportunidad en la que la entidad aseguradora debe demostrar mayor transparencia en su conducta e inobjetabilidad en su proceder. Su alto grado de especialización en la materia se condice con el profesionalismo que corresponde exigirle en atención a las consecuencias que pueden derivarse de su actuar (cfr. art. 1725 CCyC). En las especiales circunstancias del caso que ya fueron consideradas, resulta notorio -cfr. art. 1741 CCyC- que el reclamo extrapatrimonial por el incumplimiento de la aseguradora no se asienta ni trasunta un exceso de susceptibilidad del pretendiente, ni ha sido un inconveniente de insignificante trascendencia para una persona normal y común, sino que excede largamente las inquietudes e incomodidades habituales para el reconocimiento de la prestación debida. No es difícil imaginar la impotencia, el malestar y la decepción que experimenta quien contrata un seguro para estar cubierto ante un determinado riesgo y, cuando el mismo se concreta, en lugar de obtener la respuesta esperada como finalidad propia del contrato, se encuentra desprovisto de la contraprestación prometida y en la necesidad de promover tediosos reclamos extrajudiciales y judiciales. La injustificada falta de pago de una indemnización por incapacidad parcial y permanente, y la indiferencia total de la asegurado (que ni siquiera se avino a estar a derecho en el proceso), sin duda constituye un incumplimiento lo suficientemente grave para afectar la esfera espiritual de la persona. Con las dificultades que entraña, lo resarcible y que ahora se intenta establecer, es un valor de naturaleza satisfactiva y compensatoria que ingrese al patrimonio de la víctima para sustituir o reemplazar el "valor" de la afección no patrimonial. Es decir, que le proporcione a la damnificada recursos aptos para menguar el detrimento sufrido; que le permita acceder a gratificaciones viables, confortando el padecimiento con bienes idóneos para aliviarla, o sea para generarle alegría, gozo, descanso de la pena. Esta modalidad de reparación del daño no patrimonial atiende a la idoneidad del dinero para compensar, restaurar, reparar el padecimiento en la esfera no patrimonial mediante cosas, bienes, distracciones, actividades, etcétera, que le permitan a la víctima, como lo decidió la Corte nacional, obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales. El dinero no cumple una función valorativa exacta; el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia (CSJN, 04/12/2011, “Baeza, Silvia Ofelia c/ Provincia de Buenos Aires y otros”, RCyS, 2011-VIII-176, con apostilla de Jorge M. Galdós). Ahora bien, no es fácil determinar el importe tendiente a resarcirlo porque, justamente, no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas del perjudicado, a los padecimientos que experimenta y a la incertidumbre sobre su restablecimiento, en síntesis, a los agravios que se configuran en el ámbito espiritual de la víctima, que no siempre resultan claramente exteriorizados. Su monto, así, queda librado a la interpretación que debe hacer el sentenciante a la luz de las constancias aportadas a la causa, tratando siempre de analizar, en cada caso, sus particularidades, teniendo siempre presente que su reparación no puede ser fuente de un beneficio inesperado o enriquecimiento injusto, pero que debe satisfacer, en la medida de lo posible, el demérito sufrido por el hecho, compensando y mitigando las afecciones espirituales sufridas. En función de lo expuesto, dentro de los parámetros de prudente discrecionalidad -conforme art. 165 del CPCC- y por estimarlo equitativo y suficiente para que el actor cubra gastos de su interés que le proporcionen satisfacciones y compensen o aminoren las aludidas consecuencias no patrimoniales padecidas, fijo el resarcimiento por daño moral en la suma de $500.000.- Teniendo en cuenta que dicho monto es cuantificado a valores actuales (fecha de esta sentencia), procede adicionarle intereses a una tasa pura anual del 8%, desde que se produjo el incumplimiento causante del perjuicio (cfr. art. 1748 CCyC). Computados entonces desde el 03/07/2020 (mora de la aseguradora) hasta esta fecha, alcanzan un 31,60% ($158.000). Al respecto, el STJRN ha expuesto que “Cuando las sumas de condena representan obligaciones de valor cuantificadas al momento de la sentencia, no existe ningún impedimento de aplicar a las mismas una tasa pura de interés, desde el momento en que el perjuicio se produjo y hasta la fecha de la sentencia de Primera Instancia; ya que la misma está destinada a retribuir el uso del capital. Así se ha sostenido que: Los intereses de una indemnización de daños deberán computarse desde la producción del perjuicio hasta el pronunciamiento apelado a una tasa del 8% anual, como tasa pura, dado que resulta suficientemente compensatoria ante una deuda de valor fijada a valores actuales...” (STJRN SC SE. 4/18. T., D. V. Y OTROS C/ M., J. O. Y OTROS S/ ORDINARIO S/ CASACION, EXPTE. Nº 29518/18-STJ, 21-02-18). Por lo tanto, la indemnización del rubro, junto con sus intereses devengados hasta el momento de este pronunciamiento, asciende a $658.000.- 10.- Daño Punitivo. Con fundamento en el art. 52 bis de la LDC, el actor reclamó la suma de $500.000 y/o lo que en más o en menos se determine en concepto de daño punitivo. Sostuvo que en el presente caso los incumplimientos de la aseguradora demandada, tanto legales como contractuales, resultan patentes al no brindar respuesta alguna a la información brindada respecto a la incapacidad física resultante en el actor como así tampoco proceder al pago de la indemnización reclamada y/o su rechazo, actuando con total mala fe e incurriendo en un trato indigno hacia el consumidor. La norma invocada textualmente dispone que: “Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley”. Los daños punitivos son, según Pizarro, “sumas de dinero que los tribunales mandan apagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, y están destinadas a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro” (Pizarro, Ramón, “Daños punitivos”, en Derecho de Daños, segunda parte, Libro homenaje al Prof. Félix Trigo Represas, La Rocca, 1993, pág. 291/2). El incumplimiento de una obligación legal o contractual es una condición necesaria, pero no suficiente para imponer la condena punitiva; ya que, además, debe mediar culpa grave o dolo del sancionado, la obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o evidenciarse un grave menosprecio por los derechos individuales del consumidor o de incidencia colectiva (cfr. López Herrera, Edgardo, “Daños punitivos en el derecho argentino. Art. 52 bis”, Ley de Defensa del Consumidor, JA 2008-II-1198; Pizarro-Stiglitz, Reformas a la ley de defensa del consumidor, LL 2009-B, 949). Así, se ha dicho también que "la aplicación del artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor debe ser de carácter excepcional y, por lo tanto, más allá de la obvia exigencia de que medie el "incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales para el consumidor", se requiere algo más, lo que tiene ver con la necesidad de que exista un grave reproche sobre la conducta del deudor, aun cuando la norma no lo mencione (cfr. Rúa, María Isabel, "El daño punitivo a la luz de los precedentes judiciales", JA, 2011IV, fascículo n° 6,pág. 11/12)". "De ello se sigue que su procedencia no puede ser determinada mecánicamente: ante el incumplimiento, la sanción; sino que requiere de un análisis exhaustivo de la conducta del responsable, a efectos de desentrañar si ha mediado un desinterés manifiesto por los derechos de terceros o un abuso de posición dominante, o un lucro indebido".- "De otro modo, incluyendo la multa por daño punitivo como un rubro indemnizatorio más, siempre correríamos el riesgo de propiciar un enriquecimiento ilícito a favor de la víctima, extremo no querido por el sistema de reparación de daños del derecho civil" ("Duran Darío Leonardo c. Iruña S.A. y otros s/Resolución de contrato", Expte. N°472438/2012, Cám. Civ. Neuquén). En consonancia con lo expuesto, considero que no cualquier incumplimiento debe ser objeto de la multa civil prevista en el Art. 52 bis LDC, sino que cada caso en particular debe ser evaluado con suma mesura a tenor de las circunstancias de hecho y prueba, para verificar si la inobservancia aludida amerita, más allá de la reparación de los perjuicios ocasionados, sancionar al incumplidor que actúe con grave menosprecio por los derechos del consumidor. En el caso puntual de autos, ya quedó definido el manifiesto e injustificado incumplimiento de la demandada; sobre el que cabe reiterar que se trata -nada menos- de la falta de pago de la cobertura comprometida en razón de la incapacidad sobreviniente en el actor con motivo del siniestro. Es decir, no se cumplió la obligación principal o esencial (asegurar ante la ocurrencia de un riesgo cubierto). Va de suyo que tales incumplimientos contractuales graves, suponen a la vez incumplimientos legales (arts. 8, 10, 19 y ccds. de la LDC). Todo ello -y para mí sin duda- permite tener por configurados los presupuestos de procedencia el daño punitivo, conforme el texto ya transcripto del art. 52 bis de la LDC, por lo que será admitido. Ahora bien, cuestión más compleja resulta determinar la cuantía del rubro en estudio. Si bien, como fue dicho, la parte actora peticionó que se fije en $500.000 y/o lo que en más o en menos se determine, la Cámara de Apelaciones de esta ciudad ha señalado en diversas sentencias su criterio -de base doctrinaria y jurisprudencial- según el cual, por no implicar el daño punitivo un rubro indemnizatorio, sino una sanción de carácter preventivo impuesta por el juez, el consumidor accionante no puede ni debe mensurar dicho rubro, y de hacerlo, el sentenciante en modo alguno quedará limitado por dicha petición (conf. F. Álvarez Larrondo, en “Los daños punitivos y su paulatina y exitosa consolidación”, en La Ley del 29.11.2010). Aunque cierta doctrina receptada en algunos pronunciamientos judiciales propugna la utilización de una fórmula matemática para la determinación de la condenación punitiva, incitando evitar acudir a criterios subjetivos no explicitados, infundados, irreproducibles o inverificables, lo cierto es que, por un lado, aquella no ha tenido acogida jurisprudencial en el fuero local; y por otro lado, según mi apreciación, supone dificultosos cálculos (por no decir impracticables) y, en definitiva, tampoco supera la prudente discrecionalidad, puesto que en gran medida consiste en aplicar variables basadas en conjeturas o probabilidades (también subjetivamente establecidas). Sobre tales formas posibles de mensuración, entre otros autores, se ha explayado Irigoyen Testa, M. en “Monto de los Daños Punitivos para Prevenir Daños Reparables” publicado en Revista de Derecho Comercial, del Consumidor y de La Empresa, LA LEY, Año II, número 6, diciembre de 2011, pp.87-94. Por mi parte, sin desatender la prudencia que se requiere para establecer la sanción por daño punitivo, tomaré como pautas orientadoras y de valoración -tal como impone el propio art. 52 bis de la LDC la índole y gravedad del hecho y demás circunstancias concretas del caso ya descriptas, en particular la situación de solvencia económica de la infractora y su posición en el mercado, la repercusión social de la conducta que se le reprocha, como así también las diversas funciones que el instituto está destinado a cumplir (vgr. sancionatoria, disuasiva, ejemplificadora, preventiva de futuros daños). Bajo tales parámetros, fijo el monto de condena en concepto de daño punitivo, a esta fecha, en la suma de $1.500.000.- (art. 165 CPCC). Y puesto que la multa civil, a diferencia de los daños originados en el ilícito, tiene su causa en la sentencia -constitutiva- que la reconoce y fija su monto según su valor actual, solo corresponderá adicionar los intereses posteriores a este pronunciamiento, en caso de no cumplirse la condena dentro del plazo. 11.- Monto de la condena: En definitiva, la demanda prospera por los siguientes rubros e importes indemnizatorios: Pago de póliza (indemnización) $849.737,09.-; Daño Moral: $658.000.-; Daño Punitivo: $1.500.000.- Lo que totaliza la suma de $3.007.737,09.- Dejo expresamente establecido que, en tanto dicho monto de condena -actualizado a esta fecha- importa una obligación liquidada judicialmente y cuya suma resultante se manda pagar, en caso que la deudora sea morosa en hacerlo procederá sin más la capitalización de intereses conforme art. 770 inc. c) del CCyC. 12.- Costas. Las costas se impondrán a la aseguradora por su condición objetiva de vencida (art. 68 CPCC), con excepción de los honorarios del letrado interviniente por su agente institorio Banco Santander Río S.A., que serán por su orden. Pues aun cuando la demanda se rechaza contra dicha entidad bancaria, la naturaleza de la cuestión decidida supone, a su respecto y bajo la óptica del art. 40 de la Ley 24.240, disparidad de opiniones doctrinarias y jurisprudenciales que bien pudieron justificar el modo en que fue promovida la demanda sobre la base de lo previsto en la norma citada. Además, y al margen del beneficio de justicia gratuita que consagra el art. 53 de la LDC, la referida decisión que se adopta sobre las costas procura no afectar el derecho a la reparación plena o integral que le asiste al actor como perjudicado en el marco de una relación/contrato de consumo. En materia de honorarios de letrados y peritos intervinientes, se regularán sobre el monto de condena, sin perjuicio de resuelto por el STJ en el precedente "Credil S.R.L. c/ Morales Walter Nicolás s/ Ejecutivo" D-2RO-8870-C2019 (Se. 81 - 24/11/2021). Por todo lo expuesto, RESUELVO: I.- Hacer lugar a la demanda interpuesta por ARIEL HERIBERTO GUZMAN y, en consecuencia, condenar a ZURICH SANTANDER SEGUROS ARGENTINA S.A. a abonar al actor, dentro del plazo de DIEZ (10) días, la suma de PESOS TRES MILLONES SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON NUEVE CENTAVOS ($3.007.737,09), en concepto de capital e intereses calculados a la fecha del presente pronunciamiento, según lo indicado en los considerandos, bajo apercibimiento de ejecución y de capitalizarse sin más los intereses conforme art. 770 inc. c) del CCyC (art. 163 y ccds. CPCC). II.- Rechazar totalmente la demanda interpuesta contra Banco Santander Río S.A. III.- Imponer las costas del proceso a la codemandada vencida Zurich Santander Seguros Argentina S.A. (art. 68 CPCC), con excepción de los honorarios del letrado de la codemandada Banco Santander Río S.A, que se impone por su orden por la razones expuestas en los considerandos, punto 12 (art. 68 2° párrafo CPCC). IV.- Regular los honorarios profesionales de letrado patrocinante de la parte actora, Dr. GUILLERMO FERNANDO GOMEZ, en la suma de PESOS QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS QUINCE ($511.315) (MB. x 17%). Asimismo, regular los honorarios del Dr. MARTÍN SALDICO, por su actuación como apoderado y patrocinante de Banco Santander Río S.A., en la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL OCHENTA Y TRES ($421.083) (MB. x 15% / 3 etapas x 2 cumplidas + 40% por apoderamiento). Los honorarios de los peritos JORGE ANDRES GARCIA -médico- y MARÍA VALERIA BECK -psicóloga-, se fijan en la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($191.685) para cada uno de ellos, equivalentes al mínimo legal de 5 JUS (pues de aplicarse el 5% sobre el monto base, según lo que se estimó para retribuir su labor, no se alcanzaría ese monto mínimo arancelario). Los estipendios fijados no incluyen la alícuota del I.V.A., que en caso de corresponder deberá adicionarse. Para efectuar tales regulaciones se tuvo en consideración la naturaleza y monto del proceso (MB. $3.007.737,09), como así también el mérito de la labor profesional apreciada por su calidad, extensión, eficacia y resultado obtenido (conf. arts. 6 a 8, 10, 12, 20, 39, 48 y ccds. de la L.A. N°2212 y arts. 5, 18 y 19 de la Ley N°5069). Cúmplase con la ley 869. V.- Regístrese. La presente quedará notificada automáticamente según lo dispuesto en la Ac. 36/22-STJ, Anexo I, ap. 9, inc. a); sin perjuicio de lo previsto en el art. 62 de la Ley de Aranceles 2212 (notificación al cliente). En el caso de la codemandada vencida, incompareciente al proceso, notifíquese por cédula en el domicilio de la sociedad (cfr. art. 41 del CPCC y art. 152 del CCyC). Se encomienda a la parte actora su confección y diligenciamiento.-
Diego De Vergilio Juez
|
| Dictamen | Buscar Dictamen |
| Texto Referencias Normativas | (sin datos) |
| Vía Acceso | (sin datos) |
| ¿Tiene Adjuntos? | NO |
| Voces | No posee voces. |
| Ver en el móvil |