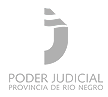Fallo Completo STJ
| Organismo | SECRETARÍA CIVIL STJ Nº1 |
|---|---|
| Sentencia | 133 - 17/10/2023 - DEFINITIVA |
| Expediente | VI-31306-C-0000 - BARTORELLI EMMA GRACIELA C/ BANCO PATAGONIA S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (SUMARÍSIMO) - CASACIÓN |
| Sumarios | Todos los sumarios del fallo (7) |
| Texto Sentencia |
VIEDMA, 17 de octubre de 2023. Reunidos en Acuerdo los señores Jueces y las señoras Juezas del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, Ricardo A. Apcarian, Sergio M. Barotto, Sergio Gustavo Ceci, Liliana Laura Piccinini y Carlos Marcelo Valverde con la presencia de la señora Secretaria Rosana Calvetti, para el tratamiento de los autos caratulados "BARTORELLI, EMMA GRACIELA C/BANCO PATAGONIA S.A. S/DAÑOS Y PERJUICIOS S/CASACION" (Expte. N° VI-31306-C-0000), elevados por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, Minería y Contencioso Administrativo de la Primera Circunscripción Judicial, a fin de resolver el recurso de casación interpuesto por la parte demandada deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe la Actuaria. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden del sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes: C U E S T I O N E S 1ra.-¿Es fundado el recurso? 2da.-¿Qué pronunciamiento corresponde? V O T A C I O N A la primera cuestión el señor Ricardo A. Apcarian dijo: 1.- Sentencia recurrida. Las presentes actuaciones llegan a este Superior Tribunal de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto por la demandada Banco Patagonia S.A., contra la resolución dictada en fecha 29-09-22 por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, Minería y Contencioso Administrativo de la Primera Circunscripción Judicial. Mediante dicha decisión, el Tribunal de Alzada confirmó la sentencia de Primera Instancia de fecha 28-12-21 dictada por la Jueza de grado que hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por la señora Emma Graciela Bartorelli, declaró la nulidad del contrato de préstamo y condenó a la entidad crediticia al pago de una suma dineraria en concepto de daño emergente, daño moral y daño punitivo, con más los respectivos intereses, calculados de acuerdo a la doctrina legal sentada por este Cuerpo en autos "Fleitas" (STJRNS3 - Se. 62/18). 2.- Los agravios. La entidad financiera impugna la sentencia aduciendo una incorrecta aplicación de la ley y una absurda interpretación de los hechos. Sostiene que no hay evidencia que demuestre que la demandante fue estafada y que la falta de pruebas de su relato, unida a su imprudencia, propició que una tercera persona accediera y operara en su cuenta bancaria. Discute la aplicación del art. 40 de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC) y del art. 1758 del Código Civil y Comercial (CCyC). Afirma que ambas normativas eximen de responsabilidad a aquellos que demuestren que la causa del daño no le es imputable. Y, en el caso, alega que fue la conducta temeraria de la víctima la causa exclusiva del daño. Asevera que no se cumplen los requisitos exigidos por el art. 52 LDC, ya que niega haber propinado un trato indigno a la demandante. Sostiene que se le asigna responsabilidad por una acción -la reversión de las transferencias- que ya no podía ejecutar y que el caso no encaja en los precedentes "Cofré" y "Daga", donde se determinó el carácter excepcional del daño punitivo. Asimismo, niega la pertinencia de la indemnización por daño moral, argumentando que, si la demandante experimentó sufrimientos, éstos fueron el resultado de su propio accionar. 3.- Contestación de traslado. La parte actora refuta estas alegaciones. Afirma que se trata de un caso de "phishing", que consiste en una técnica de ciberdelincuencia que utiliza el fraude, el engaño y el timo para manipular a sus víctimas y de esta manera lograr que revelen información personal de carácter confidencial. Asegura que no hubo interrupción del nexo causal y que el daño se debe fundamentalmente a las severas deficiencias del sistema de seguridad bancario pues, aun existiendo hechos anteriores, no se adoptaron medidas efectivas de detección, prevención o resolución. Insiste en que el daño se podría haber evitado si la entidad financiera hubiera implementado medidas de ciberseguridad adecuadas, acorde con su responsabilidad profesional y el deber de protección inherente a la relación de consumo. Defiende que su participación activa en un esquema de ingeniería social no implica negligencia y no exime de responsabilidad al banco. En relación con el daño moral y punitivo, mantiene que están debidamente fundamentados y se cumplen los requisitos para su aplicación. En particular respecto del daño punitivo, expresa que la sentencia de Cámara acertadamente indica que resulta procedente no ya por la gravedad del hecho, sino por la escasa voluntad del Banco Patagonia en dar una respuesta adecuada e inmediata. 4.- Análisis y solución del caso. La demandada se agravia principalmente al considerar que: 1) los arts. 40 LDC y 1758 CCyC han sido mal aplicados, toda vez que ambos eximen de responsabilidad a quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena; y 2) no se cumplen los requisitos para la aplicación del art. 52 LDC y que el caso no se ajusta a los precedentes "Cofré" y "Daga" de este Superior Tribunal de Justicia. 4.1.- En cuanto al primer argumento, sobre la ruptura del nexo causal debido a la participación de la víctima en el daño, considero que los argumentos presentados no son suficientes para eximir a la entidad crediticia de la responsabilidad objetiva que se le atribuyó en instancias anteriores. Los hechos y las evidencias presentadas sugieren que el caso involucra una modalidad de ingeniería social, esto es, una acción de engaño a las personas con el fin de que revelen información o realicen determinadas acciones (glosario de Ciberseguridad cit. en los Lineamientos del Banco Central sobre ciberseguridad cf. http://www.bcra.gov.ar). El phishing es una técnica de fraude en línea utilizada por los ciberdelincuentes para manipular a las personas y obtener a traves de distintas técnicas información personal, como nombres de usuario, contraseñas y detalles de tarjetas de crédito. El delincuente toma contacto con la víctima a través de cualquier medio de comunicación y, con un componente de ingeniería social, lo engaña para que entregue voluntariamente la información solicitada (nombres de usuario, contraseña, números de cuenta, PIN, tarjetas de crédito, etc). (cf. Borghello Cristian, Temperini Marcelo "La captación ilegítima de datos confidenciales como delito informático en Argentina" X Simposio Argentino de Informática y Derecho (XLI JAIIO, La Plata, 27 al 31 de agosto de 2012), ISSN: 1850-2814 pág. 95 y ss). 4.2.- En este contexto, corresponde ahora analizar la responsabilidad de la demandada en base al reprochado incumplimiento del deber de seguridad inherente a las entidades bancarias, de conformidad a lo establecido en los arts. 1384, 1092, 1093, 1094, 1097 y ccdtes. del CCyC, que se complementa con las reglamentaciones dictadas por el Banco Central de la República Argentina en su condición de autoridad de aplicación. Ello, en el marco de una relación de consumo, que impone el resguardo de un amplio catálogo de derechos y garantías, que aquí amparan a la Sra. Emma Graciela Bartorelli (art. 42 de la Constitución Nacional; arts. 5, 6, 40 y cc de la Ley N° 24.240; arts. 1, 3, 8, 9, y cc Ley Provincial N° 5.560). En este sentido, cabe consignar que la actividad defensiva desplegada por la demandada estuvo direccionada principalmente a atribuirle a la actora su necesaria intervención para la concreción del evento dañoso. Más nada expuso ni intentó probar respecto de las medidas complementarias de seguridad que hubiese adoptado en atención a lo establecido en la Comunicación BCRA A N° 6017 del 15-07-16 y modificatorias, referente a los "Requisitos mínimos de gestión, implementación y control de los riesgos relacionados con tecnología informática, sistemas de información y recursos asociados para las entidades financieras". La normativa indicada establece en su art. 6.7.4. que "las entidades deben disponer de mecanismos de monitoreo transaccional en sus CE que operen basados en características del perfil y patrón transaccional del cliente bancario, de forma que advierta y actúe oportunamente ante situaciones sospechosas en al menos uno de los siguientes modelos de acción: a) Preventivo. Detectando y disparando acciones de comunicación con el cliente por otras vías antes de confirmar operaciones. b) Reactivo. Detectando y disparando acciones de comunicación con el cliente en forma posterior a la confirmación de operaciones sospechosas. c) Asumido. Detectando y asumiendo la devolución de las sumas involucradas ante los reclamos del cliente por desconocimiento de transacciones efectuadas" (cf. RMC004). Asimismo, dispone que "las entidades deben implementar mecanismos de comunicación alternativa con sus clientes, con el objeto de asegurar vías de verificación variada ante la presencia de alarmas o alertas ocurridas dentro del monitoreo transaccional implementado" (cf. RMC005). En su glosario se define a los mecanismos de identificación positiva como aquellos "procesos de verificación y validación de la identidad que reducen la incertidumbre mediante el uso de técnicas complementarias a las habitualmente usadas en la presentación de credenciales o para la entrega o renovación de las mismas. Se incluyen, pero no se limitan a las acciones relacionadas con: verificación de la identidad de manera personal, mediante firma holográfica y presentación de documento de identidad, mediante serie de preguntas desafío de contexto variable, entre otros." (pto. 6.6. Comunicación "A" 6017). De igual manera, establece que "El monitoreo transaccional en los CE debe basarse, pero no limitarse a lo siguiente: a) La clasificación de ordenantes y receptores en base a características de su cuenta y transacciones habituales, incluyendo pero no limitándose a frecuencia de transacciones por tipo, monto de transacciones y saldos habituales de cuentas. b) Determinación de umbrales, patrones y alertas dinámicas en base al comportamiento transaccional de ordenantes y receptores según su clasificación." (cf. RMC011). Del marco normativo referido surgen, como aspectos centrales del deber de seguridad que pesa sobre las entidades bancarias, por una parte la necesaria implementación de mecanismos de monitoreo transaccional vinculados al perfil del usuario para advertir y actuar ante situaciones sospechosas y, por la otra, la exigencia de mecanismos de comunicación alternativos y de identificación positiva. El cumplimiento de los mecanismos descriptos para operar por canales electrónicos regulados expresamente por la autoridad de aplicación -aunque pueden ser catalogados como complementarios a los sistemas de validación mediante claves personales- es obligatorio para los bancos y, en el caso, no se verifica ni se ha demostrado que tales dispositivos hayan sido debidamente observados. En consecuencia, se ajustan a derecho las sentencias recaídas en Primera y Segunda Instancia, en la medida que tienen por acreditada la conducta antijurídica del banco como hecho generador de responsabilidad y del consecuente deber de reparar (arts. 1716 y 1717 del CCyC). La obligación de seguridad, se ha dicho, "...no resulta abastecida por el solo cumplimiento de los recaudos promovidos por la normativa del BCRA en materia de seguridad, en tanto ello es un piso mínimo regulatorio" (cf. CNCiv., Sala C, "Distribuidora Lanús S.A. c. Banco Santander Río SA y otro s/Ordinario", 10-12-20, cita online TR LALEY AR/JUR/66096/2020; Raschetti Franco "Proyecciones a la actividad bancaria de la obligación de seguridad en materia de defensa del consumidor", en RCCyC, septiembre 2021). En efecto, el deber de cuidado exigible a las instituciones bancarias es sensiblemente mayor al cumplimiento de las medidas de la autoridad de aplicación, debiendo adoptar no solo las medidas de seguridad mínimas obligatorias sino las adecuadas y necesarias, las que de acuerdo a las directivas del Banco Central surjan de un estudio de seguridad que deben efectuar las propias entidades. (Cf. Raschetti, ob cit., con cita de Nisnevich, Alejandro D., "Responsabilidad de los bancos por el incorrecto funcionamiento de los cajeros automáticos", La Ley Córdoba 2014 (julio), 614, Cita online: TR LALEY AR/DOC/2180/2014). Conforme a ello, la facilitación de los datos por la actora mediante engaño, si bien fue una condición del hecho, no tiene la entidad que el recurrente pretende otorgarle en cuanto afirma que fue su causa. La causa radica en la falta de cumplimiento de la entidad bancaria en la implementación de los mecanismos de seguridad del sistema que debieron ser puestos a disposición de la actora y que se derivan de la obligación de seguridad que a su vez exige "...a la entidad arbitrar todos los medios para evitar que el riesgo inherente al sistema se concrete en un daño para sus clientes (cf. Arias, María P. Müller, Germán E., "La obligación de seguridad en las operaciones financieras con consumidores en la era digital. Con especial referencia a la problemática del phishing y del vishing", en JA 2021-111). En el contexto de lo que se ha valorado hasta aquí, la conducta que la demandada atribuye a la actora, no la exime de responsabilidad, en tanto no se trata de un hecho exterior ajeno a los riesgos intrínsecos de la actividad; tampoco imprevisible e inevitable, según la Circular A 6017/16 (cf. arts. 1726, 1730, 1731 y 1733 inc. "e" del CCyC). Menos aun si se considera que por configurar el supuesto de autos una modalidad de ingeniería social, forma parte de los riesgos asegurables (Cám. Apel. Civ. y Com. de Necochea, "Gonzalez, Verónica c. Banco de la Provincia de Bs. As. s/Nulidad de Contrato", 09-08-22, Microjuris, cita on line MJ-JU-M-138632-AR|MJJ138632|MJJ138632). De allí que, incumplida la obligación de seguridad en atención a las consideraciones realizadas, y no habiéndose acreditado la existencia de eximentes, el agravio respecto a la responsabilidad que le fue atribuida a la entidad demandada en la sentencia de grado debe ser desestimado, confirmándose lo decidido en este aspecto. 4.3.- En relación al agravio sobre la aplicación del daño punitivo fundamentado en la presunta errónea aplicación del art. 52 bis de la Ley 24.240, adelanto mi opinión a favor de la improcedencia de tal cuestionamiento. A continuación doy mis razones. 4.3.1.- El art. 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 modificada por la Ley 25.361 (B.O. 07-04-08) incorporó la figura del daño punitivo en estos términos "Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley". Por su lado, este último -en lo que interesa- expresa "Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: (…) b) Multa de cero coma cinco (0,5) a dos mil cien (2.100) canastas básicas total para el Hogar 3, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina...". Resulta también de interés mencionar que en el ámbito provincial, la Ley D N° 5.414 (consolidada por Ley 5.569, 20-04-22), establece en su art. 66 las pautas que la autoridad de aplicación de la LDC debe tener en cuenta para la graduación de las sanciones que eventualmente se apliquen a los infractores en la instancia administrativa local. Al efecto, enumera las siguientes: a. El perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario; b. La posición en el mercado del infractor, con expresa consideración de si existen situaciones de oligopolio y/o monopolio y/o si el infractor se trata de una Pyme o no; c. La cuantía del beneficio obtenido; d. El grado de intencionalidad; e. La gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización y; f. La reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho. Como es sabido, el daño punitivo se origina en el derecho anglosajón y consiste en una pena privada, que se manda a pagar por encima de los valores que se determinen en calidad de reparación civil compensatoria, destinada en principio al damnificado. Tiene una función disuasiva y a la vez retributiva, por lo que se le otorga al Juez la facultad de aplicarlo o no en el caso concreto y graduarlo conforme la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso. Pizarro y Stiglitz sostienen que el tema presenta particular importancia en el ámbito del derecho del consumo, especialmente en dos supuestos: en los enriquecimientos injustos obtenidos por medio del ilícito (ilícito lucrativo) y en los casos en los que la repercusión socialmente disvaliosa del ilícito es superior, comparada con el daño individual causado al perjudicado. Tal lo que ocurre, por ejemplo, con la responsabilidad del productor de bienes y servicios, cuando, como consecuencia de un proceder antijurídico, se generan microlesiones múltiples, de carácter extremadamente difuso, idóneas para afectar a muchísimas personas, en diferentes lugares y hasta en distinto tiempo, respecto de la causa originaria del daño. La reparación de tales daños difícilmente alcance a concretarse en reclamaciones judiciales. Cuando el daño es muy difuso, la responsabilidad tiende a esfumarse, sobre todo teniendo en cuenta el costo económico y el tiempo desproporcionado que insumen las actuaciones judiciales. Esta realidad es frecuentemente tenida en cuenta por proveedores profesionales poco escrupulosos. Agregan los autores referidos que la adopción de sanciones en casos de graves inconductas de los proveedores de bienes y servicios, puede erigirse en un elemento de prevención y de disuasión de enorme importancia. De hecho, consideran que la adecuada implementación de un sistema de penas privadas, especialmente en materia de daños causados por productos defectuosos y por servicios defectuosamente prestados, puede constituirse en un instrumento útil para asegurar, en términos equitativos, el adecuado funcionamiento del mercado y la libre competencia (cf. Pizarro - Stiglitz, Reformas a la ley de defensa del consumidor, La Ley 2009-B, 949). A pesar que ha sido criticado el amplio alcance con el que ha sido legislada dicha multa civil en nuestro país, que se refiere a cualquier incumplimiento legal o contractual, en la actualidad existe consenso dominante tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, en el sentido de que los daños punitivos solo proceden en supuestos de particular gravedad, caracterizados por el dolo o culpa grave del sancionado o por la obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o, en casos excepcionales, por un abuso de posición de poder, particularmente cuando evidencia un menosprecio grave por los derechos individuales o colectivos. El incumplimiento de una obligación legal o contractual, tiene dicho este Superior Tribunal de Justicia, "...es una condición necesaria pero no suficiente para imponer la condena punitiva, ya que además debe mediar culpa grave o dolo del sancionado, la obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o evidenciarse un grave menosprecio por los derechos individuales del consumidor o de incidencia colectiva […] para establecer no solo la graduación de la sanción sino también su procedencia, resulta de aplicación analógica lo establecido por el art. 49 de la Ley 24.240. […] no obstante aludir puntualmente a las sanciones administrativas, se fija un principio de valoración de la sanción prevista por la norma. La citada disposición establece que "En la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el artículo 47 de la presente ley se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho". En resumen, la aplicación de la multa civil tiene carácter verdaderamente excepcional y está reservada para casos de gravedad, en los que el sujeto hubiera actuado, precisamente, con dolo -directo o eventual- o culpa grave -grosera negligencia-, no siendo suficiente el mero incumplimiento de las obligaciones "legales o contractuales con el consumidor" mencionadas por el precepto, sino una particular subjetividad, representada por serias transgresiones o grave indiferencia respecto de los derechos ajenos. (Cf. CNCom., Sala D, "Hernández Montilla, Jesús Alejandro c. Garbarino S.A.I.C.E.I. y otro s/Sumarísimo" del 03-03-20). 4.3.2.- Partiendo de la premisa de análisis citada, las presentes actuaciones muestran que los presupuestos de admisibilidad para la imposición de la sanción pretendida, y que fuera objeto de condena en instancias anteriores, se encuentran configurados. Es que, más allá del incumplimiento del deber de seguridad, resulta determinante el modo en que se condujo la entidad financiera, quien primero ignoró el reclamo de su clienta, para luego citarla a concurrir a sus instalaciones y finalmente manifestarle que no resultaba posible revertir la operación en cuestión en razón del tiempo transcurrido. Una actuación acorde a los estándares de la buena fe, en el marco de una relación de consumo, exigía del banco demandado la pronta realización de las diligencias necesarias tendientes a constatar si efectivamente el crédito había sido solicitado por la demandante. También lo era verificar si los movimientos de blanqueo y solicitud de nueva clave, así como las transferencias realizadas a terceros resultaban del giro normal y habitual de la cuenta de la actora y toda otra gestión útil o posible hasta agotar las posibilidades de abortar la concreción de la estafa de la que fue víctima su cliente. En definitiva, un proceder diligente y acorde a las circunstancias del caso podría haber evitado no solo la concreción de la operatoria crediticia, sino también los múltiples menoscabos de índole espiritual y material (económicos) que derivaron en la presente causa. 4.3.3.- En lo que atañe a la evaluación y cuantificación del monto estimado en concepto de daño punitivo, tampoco advierto que se hayan acreditado los extremos alegados en el recurso. Se explicó más arriba que los Jueces deben ser prudentes y cuidadosos al momento de establecer la sanción por daño punitivo, en tanto la norma del art. 52 bis de la Ley 24.240 (texto agregado por Ley 26.361), que refiere a la gravedad del hecho y demás elementos de la causa, resulta vaga, laxa e imprecisa, ocasionando que su cuantificación quede librada al ámbito de apreciación judicial. Por otro lado, la experiencia demuestra que resulta difícil sujetar dicho cálculo a pautas o reglas fijas predeterminadas. Adviértase que incluso aquellos que proponen el uso de fórmulas de matemática financiera para la estimación del importe económico de la sanción, incluyen en ella factores que dependen exclusivamente de la discrecionalidad del magistrado al desarrollar el cálculo. Es necesario entonces que la labor jurisdiccional de cuantificación responda a pautas orientadoras y mecanismos que, en todos los supuestos, reflejen la valoración de las circunstancias concretas del caso, así como contribuyan a conseguir los objetivos y fines del instituto. En dicha faena la señora Jueza de grado acudió al criterio de la equidad, descartando el modelo matemático circunstanciado utilizado por la SCJBA en autos "Castelli, María Cecilia c/Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. Nulidad de acto jurídico" causa C. 119.562, 17-10-18). Además, expuso fundamentos suficientes para calcular el monto de la multa impuesta al banco demandado, lo cual, desde mi punto de vista, refuta la alegación de absurdo hecha por el recurrente. Sumado a lo anterior, se observa en este caso una proporción razonable entre el daño compensatorio establecido en favor de la actora y la sanción punitiva impuesta por la misma sentencia [daño punitivo ($ 500.000) = daño compensatorio ($ 309.710,37) x 1,61]; relación ésta que en principio descarta una hipótesis de punición excesiva o absurda. Ello así, de acuerdo al parámetro de comparación adoptado por la Corte Suprema norteamericana en diversos precedentes; entre ellos, "State Farm Mutual Auto Insurance vs. Campbell" (2003) y "Philip Morris USA v Williams" (2007). Sostuvo allí el Máximo Tribunal de los Estados Unidos que las cuantificaciones que superen la fórmula aritmética de multiplicar las indemnizaciones regulares por números mayores a un dígito (single digit multipliers), son propensas a caer en excesos. Explica entonces, con un criterio que comparto, que si bien no hay un límite estricto que los daños punitivos no puedan superar, en la práctica pocos laudos que excedan una proporción de un solo digito entre daños punitivos y compensatorios, en un grado significativo, satisfacen la garantía del debido proceso. Y en esa misma línea de razonamiento, reitera que no existen puntos rígidos de referencia, por lo que proporciones mayores pueden otorgarse válidamente -siempre en orden al debido proceso- cuando un acto particularmente atroz ha resultado en solo una pequeña cantidad de daños económicos. Es cierto que en nuestro derecho positivo, el art. 47 de la Ley 24.240 (al que remite el 52 bis) establece en su inc. b) una escala con mínimos y máximos para cuantificar el daño punitivo (de cero coma cinco (0,5) a dos mil cien (2.100) canastas básicas total para el Hogar 3, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina). Sin embargo, ello no impide la exigencia adicional de una criteriosa relación de proporcionalidad con el daño compensatorio otorgado en última instancia, evitando la imposición de sanciones excesivas que, aunque encuadren en la escala de la norma, en los hechos impliquen una aplicación distorsiva que desborde el principio de razonabilidad y, consecuentemente, del derecho de propiedad -en sentido constitucional- y la garantía del debido proceso sustantivo (arts. 17, 18, 28, 33 y ccdtes. Constitución Nacional). Sobre el punto, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia que "...es principio básico de la hermenéutica atender en la interpretación de las leyes, al contexto general de ellas y a los fines que la informan, no debiendo prescindirse de las consecuencias que se derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y coherencia con el sistema en que está engarzada la norma" (Fallos: 331:262; en el mismo sentido 324:2153). En este orden de consideraciones, no avizoro que la casacionista haya logrado demostrar la violación de las normas legales denunciadas (art. 52 bis, Ley 24.240 y sus ccdtes.), ni el supuesto excepcional del absurdo en la apreciación de las circunstancias de la causa. 5.- Decisión. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte demandada. Con costas (art. 68 del CPCyC). MI VOTO. A la misma cuestión el señor Juez Sergio M. Barotto dijo: Doy por reproducidos los antecedentes de hecho y de derecho expuestos por el colega preopinante, sin perjuicio de destacar algunos en particular y recordar que la actora promovió demanda por daños y perjuicios contra el Banco Patagonia S.A. en los términos de la LDC, en razón de haber sido víctima de pishing o fraude electrónico, según su entender. De acuerdo a los hechos de la causa, la modalidad defraudatoria de la que resultó partícipe la señora Bartorelli se conoce, con mayor precisión, como vishing, que es el resultado de la mixtura de otras dos palabras: "voice" y "phishing". El vishing se lleva a cabo mediante llamados telefónicos, en términos generales realizados en base a información previamente colectada (por ejemplo, mediante "password harvesting fishing" o "phishing", que significa cosecha y pesca de contraseñas), a través de los cuales se brindan mensajes de variada índole, que tienen como último fin que el cliente de una entidad financiera revele al autor de la maniobra el número de su clave bancaria y/o token digital, necesarios para autorizar transacciones desde la cuenta bancaria de la víctima. Con relación a los hechos del caso, se tiene que la señora Emma Graciela Bartorelli adujo ser clienta de la nombrada entidad financiera y que, en fecha 09-04-20, se comunicó telefónicamente con su esposo una persona que dijo apellidarse Marini y ser empleado de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); ello, a fin de corroborar datos de la cuenta bancaria en donde ese organismo depositaría una suma dineraria, como estímulo a determinados monotributistas, para paliar la imposibilidad de trabajar provocada por el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto en épocas de pandemia por COVID 19. En dicho contexto, la accionante -junto a su marido- se dirigieron a un cajero automático del Banco Patagonia sito en esta ciudad y desde allí se comunicó telefónicamente con el supuesto empleado de ANSES, quien le dio las instrucciones para generar un cambio de clave de dicha cuenta, lo que así hizo. Posteriormente, Marini volvió a comunicarse con la accionante para manifestarle que por error se le había transferido una suma mayor a la indicada y que debía efectuar la devolución del excedente a diferentes cuentas que aquel le proporcionó. Luego, el interlocutor repentinamente cortó la comunicación e intentaron llamarlo reiteradamente sin éxito, momento en el cual advirtieron ser víctimas de una estafa virtual y, al efectuar la consulta del saldo de la cuenta bancaria, se percataron que se les había otorgado un préstamo personal pagadero en sesenta cuotas mediante la modalidad de débito automático. Por su parte, la entidad demandada, al expresar los fundamentos de su pretensión recursiva sostuvo -en lo que aquí interesa- que fue la actora quien suministró a un tercero, sin tomar mínimos recaudos, los datos para que aquel pudiera acceder a su cuenta bancaria y que no fue engañada con una puesta en escena, pues el tercero no exhibió títulos falsos ni credenciales de ningún tipo. Agregó que la accionante no verificó de ninguna manera la identidad de quien la llamó y que la propuesta del supuesto señor Marini era para acreditar un beneficio a un monotributista, condición que no detentaban ni la actora, ni su esposo. Advierte que la conducta imprudente de la actora es la única causa que permite al tercero acceder y operar en su cuenta bancaria, pues si la nombrada no hubiera brindado su usuario y clave a un tercero, no se habría producido el daño. El vínculo que une a actora y demandada es contractual y en función de ello y de acuerdo a los hechos a partir de los cuales ha quedado oportunamente constituido el litigio, es necesario recordar que el art. 961 del Código Civil y Comercial dispone que "Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no sólo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor." Es decir, establece a la buena fe como uno de los principios rectores de toda relación contractual lo que incluye, obviamente, la etapa de cumplimiento. Tan esencial principio vuelve a estar expresamente presente en la disposición del art. 1061 del mismo Código, en donde se determina que "El contrato debe interpretarse conforme a la intención común de las partes y al principio de la buena fe.". Acerca del alcance que, en términos ganerales, cabe asignar a la buena fe contractual en supuestos en los cuales tal aspecto ha sido judicializado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado, por ejemplo, que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión (Fallos: 305:1011, considerando 9 y sus citas, entre otros), por lo que es exigible a los contratantes un comportamiento coherente, ajeno a los cambios de conducta perjudiciales y debe desestimarse toda actuación que implique un obrar incompatible con la confianza que -merced a sus actos anteriores- se ha suscitado en la otra parte (Fallos: 315:890, entre otros). Es que el principio cardinal de la buena fe informa y fundamenta todo el ordenamiento jurídico, tanto público como privado, al enraizarlo en las más sólidas tradiciones éticas y sociales de nuestra cultura (Fallos: 312:1725, considerando 10). La complementariedad entre las disposiciones que, como las arriba citadas, forman parte de la denominada teoría general de los contratos estatuida a nivel del Código Civil y Comercial, para con las normas de defensa del consumidor y del usuario contenidas en la Ley 24.240, está expresada en el art. 3 de esta última, que establece que "Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo...", cuyo correlato es que las cuestiones de consumo se insertan dentro del campo del derecho privado patrimonial. Entonces, será necesario ahora tamizar la plataforma fáctica en cuyo derredor transcurre este proceso con el rasero constituído por el principio de la buena fe contractual -en particular, valorar si la actora en la especie, obró respecto de su contraparte, con el cuidado y la previsión esperadas- con el objeto de determinar si, como lo sostiene la recurrente, la actitud de la señora Bartorelli en cuanto al manejo y operación de su cuenta bancaria -con las particularidades arriba reseñadas- puede constituirse en ruptura del nexo de causalidad que desencadene su no responsabilidad civil, de acuerdo a la norma del art. 1729 del CCyC. La relación causal no vendría a ser más que "...la conexión de un hecho dañoso con el sujeto a quien se le atribuye..."; esto es "...la imputación objetiva o atribución material de determinado efecto a cierto sujeto de derecho"; y "...la exigencia de una relación de causalidad entre el hecho y el daño, para que sea jurídicamente atribuible a quien se sindica como responsable, satisface un elemental reclamo lógico" (Alterini, Atilio A., Responsabilidad Civil, 3ra ed., Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1999, p. 135). Se advierte que resulta fundamental, en este tipo de casos, el analizar las conductas desplegadas por las partes en el marco del iter contractual para a la postre decidir acerca de una reclamada responsabilidad civil; puntualmente, en cuanto a si alguna de tales conductas detenta la entidad suficiente como para producir la interrupción del nexo causal, ya sea en forma total o parcial. Anticipo que, conforme a los hechos probados en la causa, considero que las acciones desplegadas por la actora a partir de la comunicación telefónica recibida del supuesto señor Marini, han sido las determinantes para la producción del evento dañoso que sufriese. Se acreditó que la señora Bartorelli -junto a su cónyuge- concurrieron voluntariamente hasta un cajero automático -cumpliendo con un mandato dado por un tercero extraño, vía telefónica y sin acreditación fehaciente de ser quién dijo ser-, desde donde lo llamó voluntariamente; luego, cambió la clave de seguridad de su cuenta bancaria y gestionó el token correspondiente, datos que, acto seguido y por propia voluntad brindó a quién decía ser empleado/funcionario de la ANSES. Así, ha sido la propia accionante quien suministró las herramientas digitales de seguridad bancaria que le permitieron al tercero operar en la cuenta de la nombrada, sin ninguna intervención de la entidad financiera, información sin la cual no podrían haberse llevado a cabo las transferencias de dinero a cuentas de otras titularidades, con fondos provenientes de un previo crédito bancario, gestionado también de manera fraudulenta. Es evidente que la actora no obró con un mínimo de "cuidado y previsión" (cf. art. 961 y cctes del CCyC) en la ocasión, confiando exclusivamente en lo que le decía telefónicamente un extraño. Incumplió con el deber de confianza que tenía, por imperativo legal (cf. art. 1067, CCyC), con su co-contratante, al disponer de información que hacía al manejo seguro de su cuenta bancaria. No actuó con la buena fe contractual a que se obligó cuando convino la cuenta reiteradamente referida con el Banco Patagonia S.A.. Nótese que la primera obligación contractual que en el evento tenía la señora Bartorelli, frente a la operatoria electrónica de su cuenta bancaria era la de proteger, razonablemente, sus datos de seguridad relativos a la operatividad de dicha cuenta; y derivación de tal obligación es la elemental previsión de no facilitar esas credenciales digitales a terceros. Además, no hay en la especie una única actitud negligente de la actora sino tres: primero, acceder a recibir instrucciones telefónicas de parte de un absoluto desconocido; segundo, cambiar las claves de uso de su cuenta a pedido de aquél y, tercero, dar los datos informáticos del manejo de la cuenta a esa persona. Actuó la señora Bartorelli con una audacia inconsiderada e imprudente, sin haber realizado un liminar examen del peligro que corría; en fin, fue temeraria en su accionar. Ni el banco ni el sistema informático que éste emplea para operar cuentas en la institución coadyuvaron en la consumación del evento dañoso, sino que su consecución deriva del obrar exclusivo de la actora, ya que fue ella quien voluntariamente se puso en riesgo al compartir información confidencial con terceros, tales como las claves de acceso a los referidos sistemas informáticos bancarios. Los perjuicios patrimoniales que padece la accionante cuyo resarcimiento pretende, se lograron consumar por la desatención de la propia clienta del banco demandado, que brindó decididamente, aunque con su voluntad viciada por el engaño del supuesto señor Marini, las herramientas informáticas y códigos de seguridad necesarios para acceder a su propia cuenta y operar con ella, por motivos que escapan a la ponderación judicial. A consecuencia de ello no puede, en el caso, sino descartarse la aplicación de la responsabilidad objetiva por incumplimiento del deber de seguridad imputado en la demanda, con fundamento en la falta de medidas de seguridad bancarias adecuadas que protejan la plataforma informática destinada a la operación de tales servicios. Si las medidas de seguridad bancaria dispuestas son vulneradas por el propio cliente, nada puede hacerse para evitar fraudes, en modalidades como el phishing o el vishing. El banco cumplió con todas las exigencias que la operatoria requería y que su condición de comerciante especializado le imponían, pese a lo cual el daño igualmente se produjo. El hecho de que el autor del fraude bancario contara con la información que le brindó la actora para permitirle operar en y con su cuenta, hizo que no se detectara ninguna circunstancia anómala en el desarrollo de las transacciones bancarias, que se concretaron con éxito, como no podía ser de otra manera. Ha habido respecto de la demandada un hecho que, protagonizado por la actora y por sus características, se le ha presentado como imprevisible e irresistible, en tanto para el sistema informático del banco, quien estaba operando la cuenta bancaria de la actora -contratando un mutuo y transfiriendo a otras cuentas el dinero acreditado- era la señora Bartorelli, pues ninguna violación se registraba en esos momentos en cuanto a la identificación de la cuenta ni de su titularidad por parte de la nombrada, ni menos aun de las claves de seguridad de acceso a su uso. Por otra parte, no se ha probado que hubiere un déficit en los controles de seguridad que pudiere actuar como generador de responsabilidad del banco; la actora sabía, debía saber o, al menos haberse representado por su condición de usuaria regular del servicio, que hacer caso a un desconocido que telefónicamente la guiaba, podía reportar algún peligro o riesgo en su esfera patrimonial. No hay dudas en cuanto que "el hecho del damnificado" -en la letra del art. 1729 del CCyC- fue, como se detallase, determinante en la producción del daño, circunstancia que excluye la responsabilidad objetiva que se ha intentado endilgar al demandado. Este tipo de situaciones ha sido analizada en el Derecho Comparado y, así, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene resuelto que lo que interesa a la hora de analizar la conducta contractual del consumidor es su "actitud", a partir de la cual aparece respecto de aquel la exigibilidad de una conducta "atenta y perspicaz", para evitar ser dañado, para lo cual debe procurar manejarse con información adecuada (cf. González Vaqué, Luis, "La noción de consumidor medio según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas", Revista de Derecho Comunitario Europeo, Año Nº 8, Nº 17, 2004, págs. 47/82). Tampoco se observa que se esté frente a un caso en el que hayan intervenido consumidores a los que pueda calificárselos como hipervulnerables, en los términos de la Resolución 139/20 de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. Nótese que si se analizan los movimientos de la cuenta bancaria de titularidad de la actora y su cónyuge, surge con evidencia que ambos operaban con habitualidad mediante medios informáticos habiendo efectuado, en múltiples oportunidades, transferencias de dinero a otros destinos bancarios. Es dable considerar, a partir de tales probadas circunstancias, que la actora no era, para nada, una persona neófita en manejos bancarios mediante plataformas digitales. La sentencia de Cámara consideró que las medidas de seguridad adoptadas por el banco no fueron eficaces en punto a evitar que la operatoria de la cuenta de la actora haya resultado fraudulenta, habiéndose citado allí alguna línea jurisprudencial que ha entendido que aun frente al aporte voluntario de datos de parte del titular de la cuenta a un tercero que luego actúa en engaño de aquél, la entidad financiera no se libera de sus deberes de seguridad. También en dicha sentencia se propende a que los servicios que ofrece el banco deben estar signados por una "total" seguridad, incluyendo aquellos por medio de sistemas informáticos. En el voto ponente de Cámara se asegura que "Es claro que no fue negligente la Sra. Bartorelli, sino que determinadas debilidades del sistema bancario, hoy día bastante mejorado, posibilitaron que la actora y muchos miles más, todos los días sean víctimas de estos estafadores...". En consonancia con tal orden de ideas, en el voto del colega que me precede en este pronunciamiento, se trae a colación jurisprudencia que ha asignado a la normativa del Banco Central de la República Argentina en materia de seguridad informática, la calidad de "piso mínimo" con el que deben operar todas las entidades financieras del país. Acerca de tales aspectos, en primer lugar, debo manifestar que cuando jurisdiccionalmente se imputa responsabilidad civil porque "no se ha hecho lo que debió hacerse" -según habría acontecido en autos, de acuerdo a los hechos del caso-, es necesario que tal imputación no sea de orden general sino específica; esto es, debe señalarse concretamente "qué" tenía que haber hecho la entidad financiera -reitero, de acuerdo a la mecánica a través de la cual se comete el fraude bancario- para evitar lo que a la postre sucedió. Tengo para mí que efectuar consideraciones genéricas sin referencia a cuáles fueron los puntuales deberes legales inobservados por el accionado y a su pretendido nexo de causalidad con los daños y perjuicios invocados por el actor, convierte en arbitraria y no ajustada a la pauta del art. 200 de la Constitución Provincial a la decisión judicial así adoptada. Para finalizar, me pregunto retóricamente ¿qué es lo que debió hacer el banco cuando, como en el caso, el estafador virtual actuó en su sistema informático en el marco de una suerte de "mandato tácito" dado por la actora a partir del momento en que -temerariamente, reitero- le dio sus claves de acceso y token digital?. Para ese sistema informático, quien estaba operando con la cuenta bancaria era la propia señora Bartorelli, pues ningún motivo hacía dudar de ello; las claves de seguridad, confeccionadas por esa misma persona así se lo confirmaban. Conforme a lo expuesto, propongo revocar las sentencias de Primera Instancia de fecha 28-12-21 y de Cámara dictada en fecha 29-09-22 y en consecuencia rechazar la demanda interpuesta. En lo relativo a las costas causídicas se estima razonable y justo que sean impuestas por su orden en todas las instancias, por así autorizarlo el art. 68 segunda parte del CPCyC. Se funda el apartamiento del principio objetivo de la derrota estatuido en la primera parte de la citada regla, en razón de que la Sra. Emma Graciela Bartorelli pudo razonablemente considerarse con derecho a litigar en pos de obtener indemnización de daños y perjuicios, inteligencia aquella que se vio validada temporalmente por los pronunciamientos favorables que su pretensión obtuvo en las dos instancias jurisdiccionales anteriores y que, más aun, cuenta con el apoyo del colega preopinante, particularidad esta última que es indicio de una cierta dificultad interpretativa del derecho que corresponde aplicar al asunto sometido a juicio. MI VOTO. A la misma cuestión el señor Juez Sergio Gustavo Ceci dijo: Adhiero a los fundamentos expuestos en el voto rector del señor Juez Ricardo A. Apcarian. Desde mi perspectiva, los argumentos expuestos en el apartado 4.1. sobre la inexistente ruptura del nexo causal debido a la participación de la víctima en el hecho generador del daño, así como en el punto 4.2. referido a la responsabilidad que le cabe a la demandada en base al incumplimiento del deber de seguridad en cabeza de la entidad bancaria, descartan la presencia de una valoración arbitraria, incompleta o desacertada de los hechos y pruebas de autos. Esta circunstancia luce aun más evidente al examinarse el efímero señalamiento que la accionada realiza en punto al daño moral que deberá asumir, pues si bien no fue materia de agravio, solo se limita a sugerir que la condena por dicho rubro tampoco sería justificable en virtud de que el daño sufrido por la demandante ha sido ocasionado por su única y exclusiva culpa. Así, las razones expuestas hacen que -en este caso- adhiera a la solución propuesta en el voto rector del nombrado colega. MI VOTO. A la misma cuestión la señora Jueza Liliana Laura Piccinini dijo: Corresponde dar por reproducidos los antecedentes del caso expuestos en el voto que encabeza el presente acuerdo y -a la vez- adelantar que comulgo con las consideraciones efectuadas por el señor Juez Ricardo A. Apcarian por lo que he de adherir al temperamento que propicia. Es que en marras, sendos agravios de la demandada, lucen desprovistos de rigor jurídico en orden al correcto encuadre del caso. En cuanto a la atribución de responsabilidad a la víctima, cuya conducta adjetiva como temeraria, lo que conlleva su autopuesta en peligro de sufrir el daño y de ello colegir que la entidad bancaria está eximida por no serle imputable el hecho dañoso; corresponde puntualizar que la demandada como proveedora de un servicio, está obligada a otorgar seguridad a los usuarios (art. 42 C.N.), tal como se ha explicitado en el primer voto. Es ese deber de seguridad, en el caso concreto, el impuesto por el Ente rector de las entidades financieras el incumplido y generador de responsabilidad. Ha sido el banco el que ofreció a la actora un modo de relacionarse comercialmente con él, imponiéndole la realización de trámites y gestiones por vía electrónica o digital, de modo que es el prestador del servicio el que debe procurar la misma seguridad que existiría si la operación se realiza personalmente. Cabe recordar que en las XXVIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Mendoza septiembre 2022) la Comisión que diera tratamiento al tema "Derecho de los consumidores, Principios y Proyección del consumo en entornos digitales", entre sus conclusiones destacó el principio protectorio, dada la vulnerabilidad específica de los consumidores expuestos al ambiente virtual y se señaló que la proyección del principio protectorio garantiza no disminuir los niveles de tutela aplicables en otros modos de comercialización. Y en virtud de tal principio el art. 1107 in fine del CCyC debe ser interpretado en el sentido que es el proveedor quien asume el riesgo de la utilización de medios electrónicos y virtuales. Aledaño a ello, no es posible soslayar la vulnerabilidad estructural del consumidor en el mercado, que en el presente caso se ofrece de modo palmario y se aleja notoriamente del "consumidor medio" a quien le es exigible una conducta atenta y perspicaz, como lo sostiene el Tribunal Europeo. Por consiguiente a la hora de analizar el comportamiento de la víctima y determinar si ha incidido en la ruptura del nexo causal, dicho análisis debe ser restrictivo y corresponde que se demuestre que la ruptura de dicho nexo lo sea respecto de la relación de consumo y no del hecho dañoso en sí mismo. Respecto del agravio centrado en la cuantificación del daño punitivo la demandada recurrente no ha logrado demostrar el absurdo alegado ni la inobservancia de la ley, por consiguiente y tal como se desarrollara en el voto ponente al que he adherido, el rechazo se impone. MI VOTO. A la misma cuestión el señor Juez Subrogante Carlos Marcelo Valverde dijo: Atento a la coincidencia de los votos de los señores Jueces Apcarian y Ceci y de la señora Jueza Piccinini, ME ABSTENGO de emitir opinión. A la segunda cuestión el señor Juez Ricardo A. Apcarian dijo: Por las razones expuestas al tratar la primera cuestión, propongo al Acuerdo: I) Rechazar el recurso de casación interpuesto por el Banco Patagonia S.A. II) Imponer las costas a la recurrente perdidosa (art. 68 del CPCyC). III) Regular los honorarios profesionales por sus actuaciones en esta instancia extraordinaria a las letradas Cecilia E. Crisol y Andrea N. Morón -en conjunto- en el 30% y a la letrada María Fernanda Rodrigo en el 25%; todos a calcular sobre los emolumentos que oportunamente les sean regulados a cada representación por sus actuaciones en Primera Instancia (art. 15 L.A.). MI VOTO. A la misma cuestión el señor Juez Sergio M. Barotto dijo: Por las razones expuestas al tratar la primera cuestión, propongo al Acuerdo: I) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Banco Patagonia S.A. II) Revocar las sentencias de Primera Instancia de fecha 28-12-21 y de Cámara dictada en fecha 29-09-22 y en consecuencia, rechazar la demanda interpuesta. III) Imponer las costas por su orden en todas las instancias (art. 68 2º parte del CPCyC). IV) Adecuar las regulaciones de honorarios de Primera Instancia y de Cámara al resultado del presente pronunciamiento. V) Regular los honorarios profesionales por sus actuaciones en esta instancia extraordinaria a las letradas Cecilia E. Crisol y Andrea N. Morón -en forma conjunta- en el 25% y a la letrada María Fernanda Rodrigo en el 30%; todos a calcular sobre los emolumentos que oportunamente les sean regulados a cada representación por sus actuaciones en Primera Instancia (art. 15 L.A.). ASI VOTO. A la misma cuestión el señor Juez Sergio Gustavo Ceci y la señora Jueza Liliana Laura Piccinini dijeron: ADHERIMOS en un todo a la solución propuesta en el voto del señor Juez Apcarian. A la misma cuestión el señor Juez Subrogante Carlos Marcelo Valverde dijo: ME ABSTENGO de emitir opinión (art. 38 L.O.). Por ello,
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA R E S U E L V E: (POR MAYORIA)
Primero: Rechazar el recurso de casación interpuesto por el Banco Patagonia S.A. en las presentes actuaciones. Segundo: Imponer las costas a la recurrente perdidosa (art. 68 del CPCyC). Tercero: Regular los honorarios profesionales por sus actuaciones en esta instancia extraordinaria a las letradas Cecilia E. Crisol y Andrea N. Morón -en forma conjunta- en el 30% y a la letrada María Fernanda Rodrigo en el 25%; todos a calcular sobre los emolumentos que oportunamente les sean regulados a cada representación por sus actuaciones en Primera Instancia (art. 15 L.A.). Cuarto: Notificar en los términos del art. 9 inc. a) del Anexo I de la Ac. 36/22 y efectuar el cambio de radicación del organismo correspondiente. Déjase constancia de que el señor Juez Subrogante Carlos Marcelo Valverde no suscribe la presente, no obstante haber participado del Acuerdo, por encontrarse en uso de licencia. |
| Dictamen | Buscar Dictamen |
| Texto Referencias Normativas | (sin datos) |
| Vía Acceso | (sin datos) |
| ¿Tiene Adjuntos? | NO |
| Voces | DAÑOS Y PERJUICIOS - DAÑOS PUNITIVOS - ENTIDADES BANCARIAS - BUENA FE - ESTAFA - FUNCIONES - FACULTADES DEL JUEZ - PROCEDENCIA - CARACTER EXCEPCIONAL - LIMITES - DEBIDO PROCESO - DOCTRINA LEGAL - MARCO LEGAL - TARJETA DE CRÉDITO - DEBER DE SEGURIDAD - GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN |
| Ver en el móvil |