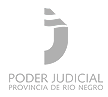Fallo Completo STJ
| Organismo | SECRETARÍA PENAL STJ Nº2 |
|---|---|
| Sentencia | 184 - 11/11/2015 - DEFINITIVA |
| Expediente | 6764/08/ J2 - B.H.A. S / ROBO EN LUGAR POBLADO Y EN BANDA S/ CASACION |
| Sumarios | Todos los sumarios del fallo (7) |
| Texto Sentencia | ///MA, 11 de noviembre de 2015. Reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, doctores Sergio M. Barotto, Enrique J. Mansilla, Liliana L. Piccinini, Ricardo A. Apcarian y Adriana C. Zaratiegui, según surge del acta de audiencia obrante a fs. 355 y vta., con la presencia del señor Secretario doctor Wenceslao Arizcuren, para el tratamiento de los autos caratulados “B., H.A. s/Robo en lugar poblado y en banda s/ Casación” (Expte.Nº 27969/15 STJ), elevados por la Cámara Primera en lo Criminal de la VIª Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en Cipolletti, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, en conformidad con el orden del sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes: C U E S T I O N E S 1ª ¿Es fundado el recurso? 2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde? V O T A C I Ó N A la primera cuestión el señor Juez doctor Sergio M. Barotto dijo: 1. Antecedentes de la causa: Mediante Sentencia Interlocutoria Nº 589, del 30 de octubre de 2014, la Cámara Primera en lo Criminal de Cipolletti resolvió denegar la suspensión del juicio a prueba solicitada a favor de H.A.B., por oposición fiscal (conforme arts. 76 bis y ccdtes. C.P., contrario sensu). Contra lo decidido, la Defensa interpuso recurso de casación, cuya denegatoria originó un recurso de hecho que este Superior Tribunal declaró admisible. Una vez recibido el expediente principal, se dispuso que las actuaciones quedaran por diez días en la Oficina para su examen por parte de los interesados, plazo en el que la Defensoría General presentó su escrito de sostenimiento del recurso. Realizada la audiencia prevista en los arts. 435 y 438 del Código Procesal Penal, los autos han quedado en condiciones de ser tratados. 2. Agravios del recurso de casación: /// Luego de explicar las razones por las que la decisión impugnada se equipara a sentencia definitiva, la Defensa solicita su anulación por violación de la ley formal y doctrina legal aplicable respecto de los arts. 76 bis del Código Penal; 4 de la Ley 22278, y 316, 317 y 441 del código ritual, además de no respetar los arts. 16, 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 3 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño. También pide, en subsidio, que se resuelva el caso y se establezca doctrina legal respecto del planteo. Se agravia sosteniendo que no resulta acertado el argumento del a quo en cuanto a que la propuesta de suspensión del juicio a prueba no contaba con dictamen favorable, dado que la oposición fiscal estaba incorrectamente fundada pues estimaba que la escala no permitía tal suspensión, lo que la torna nula. Afirma que correspondía considerar la reducción estipulada en el art. 4 de la Ley 22278, en virtud del menor grado de culpabilidad o reproche de las personas menores de edad, ya que la pena debe ser la última opción (ultima ratio), por lo que corresponde la resolución de conflictos con métodos alternativos cuando es posible. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en respaldo de su postura, a partir de la cual interpreta que la aplicación de la escala de la tentativa resulta imperativa. Añade que la argumentación del a quo es insuficiente, pues no refuta la petición fundada que había realizado la parte en el sentido expuesto. Con cita de doctrina, advierte que, para ser vinculante, el consentimiento fiscal debe relacionarse con la formulación de la conveniencia político-criminal, mientras que los requisitos de procedencia deben ser verificados por el Tribunal. La Defensa también cuestiona la afirmación del juzgador que sostiene que “la última parte del art. 4 de la ley 22278 es facultativa y para el momento del juicio”, por entender que debe haber una escala penal única en los juicios de menores, aplicable en el momento de analizar las medidas cautelares, la resolución alternativa del conflicto o la eventual aplicación de pena. En el presente caso, prosigue, el delito endilgado prevé una pena mínima de cinco años, por lo que, al aplicarse el art. 4 de la Ley 22278, la escala penal mínima disminuye a dos años y seis meses. A ello suma que incluso el joven puede ser eximido de pena en todos los casos, ya que esa norma no hace ninguna distinción. ///2. Refiere además que al legislarse sobre la probation no se hizo referencia al tipo sino a la condena aplicable y que la interpretación debe ser conforme al principio pro homine. Señala finalmente que la decisión del a quo tiene una fundamentación aparente, por lo que debe ser anulada, lo que así solicita, y requiere en subsidio que se case lo decidido por errónea aplicación de la ley sustantiva (arts. 4 Ley 22278 y 76 bis C.P.), con reserva del caso federal. 3. Postura de la Defensoría General: En la audiencia ante este Superior Tribunal, la señora Defensora General sostiene el recurso de casación en estudio, con el que coincide. Hace una reseña del trámite y agrega que la aplicación de la escala reducida es imperativa, de lo que da razones, en el marco del control de convencionalidad. Menciona los principios de excepcionalidad y proporcionalidad, cita literatura especializada sobre neurociencias en relación con los adolescentes y sus conductas riesgosas (E. Mercurio, “Hacia un régimen penal juvenil. Fundamentos neurocientíficos”) y explica los principios antes mencionados. También menciona el fallo “Maldonado” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a la pena a imponer a los menores e insiste en que la escala reducida es la única posibilidad en los términos del fallo “Mendoza”, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que limita la discrecionalidad o arbitrariedad de los jueces. Afirma que procede entonces la probation, que la reducción debe aplicarse como regla y que, aun en los casos en que el mínimo no permita la pena en suspenso, debería evaluarse la probation pues se ajusta al principio de proporcionalidad. Solicita finalmente que se haga lugar al recurso, se aplique el control de convencionalidad y se fije doctrina legal. Deja formulada la reserva del caso federal, y celebra una política judicial progresista sobre el tema. En similares términos se expide en su dictamen escrito (fs. 336/342), donde agrega además que la resolución recurrida vulnera el derecho de defensa en juicio, la garantía del debido proceso y el principio de legalidad (arts. 18, 75 inc. 22 C.Nac., 8 y 9 CADH y 14 y 15 PDCyP), así como también principios y garantías propios del derecho penal juvenil como el interés superior del niño y la excepcionalidad de la aplicación de pena (arts. 19 CADH, y 3, 37 b y 40 CDN). /// Plantea que resulta de obligatoria aplicación el corpus iuris de derechos y garantías vigentes en materia de responsabilidad penal juvenil, que detalla: art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención de los Derechos del Niño, Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing), Reglas Mínimas de Naciones Unidas sobre Medidas No Privativas de libertad (Reglas de Tokio), Reglas para la Protección de Menores Privados de Libertad (Reglas de La Habana), Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad), decisiones del Comité de los Derechos del Niño (tales como la Observación General 10 y la Observación General 14) y recomendaciones específicas para los Estados que han suscripto la Convención, Opiniones consultivas y decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, e Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Refiere que el fallo impugnado es arbitrario dado que realiza una interpretación de la Ley 22278 que no respeta ni el texto legal, ni la doctrina de la Corte Suprema, ni los principios para la aplicación del derecho penal juvenil que emergen de los instrumentos internacionales citados, y desarrolla su postura en tal sentido, con citas jurisprudenciales y doctrinarias. Hace referencia a la posibilidad de que los magistrados se aparten de lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal cuando esto último es infundado y menciona las circunstancias personales del joven imputado, por las que considera que debería concedérsele la suspensión del juicio a prueba, de modo que propicia la nulidad de lo decidido. 4. Postura de la Defensa de Menores e Incapaces: La doctora Rodríguez manifiesta en la audiencia que adhiere a los fundamentos expuestos por la señora Defensora General. Desarrolla a continuación argumentos en relación con el tema, el fin resocializador de las penas, el interés superior del niño y la justicia restitutiva. Entiende que deben restringirse al máximo los efectos estigmatizantes del proceso penal y menciona específicamente lo que ocurre en la actualidad con B., en cuanto a sus relaciones familiares y laborales, por lo que sería adecuada la probation. 5. Dictamen de la Fiscalía General: El señor Fiscal General subrogante doctor Fabricio Brogna López manifiesta en la audiencia ante este Cuerpo que coincide con la solución propuesta por la Defensa pero considera que, sin perjuicio del marco convencional o constitucional en lo relativo a menores, ///3. no advierte que la ley positiva sea contradictoria con él. Por el contrario, entiende que no había necesidad de llegar a esta instancia. Hace una reseña del trámite y del tiempo que transcurrió hasta la petición de suspensión, refiere malas prácticas de interpretación de la ley y afirma que esta da los caminos para que la situación sea bien resuelta. Cita jurisprudencia a favor de su postura y, sobre el caso concreto, expresa que no cabe otra interpretación del art. 4 de la Ley 22278 que aquella según la cual, cuando un delito es cometido por un menor punible, al evaluar su petición la escala penal debe ser analizada del modo determinado en esa norma. Por lo tanto, prosigue, la posibilidad de aplicación del art. 26 del Código Penal debe merituarse así. También plantea que la demora desde el hecho atenta contra la lógica de la ley de minoridad en cuanto a la rápida declaración de responsabilidad y el tratamiento para evaluar la imposición de pena, lo cual hace perder el sentido de la norma. Reitera que los jueces no controlaron debidamente la fundamentación del Fiscal, que dictaminó sin fundamentos, por lo que cabe anular lo decidido. De modo similar se expresa en sus breves notas, que acompaña para su agregación al expediente (fs. 352/354 y vta.), donde destaca que el instituto de la suspensión del juicio a prueba responde al principio de excepcionalidad y mínima suficiencia que caracteriza al régimen penal juvenil. Cita jurisprudencia en el sentido de su postura y solicita se haga lugar al recurso interpuesto por la Defensa. 6. Análisis y solución del caso: Antes de ingresar al examen de los agravios planteados por la Defensa resulta pertinente efectuar una reseña de las actuaciones relevantes para decidir la cuestión. En primer lugar, corresponde señalar que se le atribuye a H.A.B. la comisión del siguiente hecho, cuando era menor de edad: el día 10 de febrero del año 2008, siendo las 17:10 hs., en el Complejo Recreativo “El Solar” o “Complejo Banco Nación”, sito en zona de chacras al norte de la ciudad de Cipolletti, en oportunidad en que el nombrado, “junto a un sujeto de pelo largo, lacio, negro y atado, de 1.90 metros de altura aproximadamente, con anteojos oscuros, una remera y gorra azul, el que portaba un arma de fuego, y otro que esgrimía un cuchillo tipo tramontina; intimidaron a Agustín Marcelo /// Chichiarini, Angel Ezequiel Carrasco y Lucas Germán Surber, e inmediatamente procedieron a apoderarse ilegítimamente de cerca de mil pesos en efectivo, dos teléfonos celulares, uno Sony Ericson Nº 299-154613132, color gris, y el otro Motorola, modelo W375, color negro, Nº 299-155062761, un MP4, marca Noblex, y una llave correspondiente a la motocicleta marca Gilera, modelo SMSH C110, la que resulta propiedad de Carrasco” (conf. requisitoria fiscal de fs 164/167, reseñada en la sentencia). En lo que aquí interesa, la Defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba mencionando que B. no registra condenas, señaló cuál sería su ofrecimiento de reparación económica a los damnificados y argumentó que en el caso sería posible aplicar una pena de prisión en suspenso, teniendo en cuenta la disminución de la escala penal que el propio régimen legal de la minoridad autoriza (art. 4 Ley 22278), con cita de doctrina y jurisprudencia en refuerzo de tal planteo (fs. 296). La petición fue ratificada por el imputado (fs. 297). Al correrse vista al Ministerio Público Fiscal, el señor Fiscal de Cámara se opuso al otorgamiento del beneficio por cuanto “la pena conminada en abstracto por el Código Penal, referente al delito achacado, no permite en principio la aplicación del instituto. “El art. 76 bis del CP, en su cuarto párrafo, establece que resulta procedente acceder a la suspensión cuando las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable; extremo que no se cumple atento a que de recaer pena la misma sería de cumplimiento efectivo, ello en razón de que no se encuentra afectado por lo normado en el art. 42 del C.P., no siendo por ello aplicable al momento ninguna reducción en la escala penal prevista. “Así, no siendo objetivamente posible considerar la aplicación excepcional de la condicionalidad de la pena en este estado procesal, no resulta de aplicación el instituto en estudio”. Por su parte, al denegar el pedido, la Cámara en lo Criminal estimó que “es dable destacar que ésta Cámara entiende que el pedido efectuado por el Sr. Defensor Oficial debe ser rechazado por no contar con dictamen Fiscal favorable, hallándose debidamente fundada la posición del Ministerio Público Fiscal, y compartiéndolo en todos sus términos atento que por el monto de pena que le podría corresponder por el delito achacado (robo con arma blanca en poblado y en banda) no permitiría la condicionalidad de la misma y que la aplicación de la ///4. última parte del Art. 4 de la Ley 22.278 es facultativa y para el momento del juicio” (fs. 301 y vta.). Una atenta lectura de los argumentos del dictamen fiscal y de la decisión impugnada -que los comparte por estimarlos fundados- permite constatar que en el caso se ha aplicado erróneamente la ley sustantiva, como consecuencia de una interpretación que no solo ha soslayado las exigencias implicadas en el propio texto legal, sino que no ha respetado los principios, derechos y garantías que rigen para los procesos penales seguidos contra personas que habrían cometido delitos siendo menores de edad. En efecto, el Ministerio Público Fiscal no consintió el pedido de probation para el joven B. porque las circunstancias del caso no permitirían dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, ya que de recaer pena, esta sería de cumplimiento efectivo, considerando para ello la escala penal conminada en abstracto. Al dictaminar de ese modo, el Ministerio Público Fiscal efectuó una errónea interpretación de las normas en juego, yerro en que también incurrió el a quo al estimar fundada la oposición fiscal, por las siguientes razones: Tal exégesis de lo normado en el Código Penal (concretamente del cuarto párrafo del art. 76 bis, que a su vez remite a las pautas establecidas en el art. 26) desatiende las particulares circunstancias del caso -invocadas incluso de modo genérico-, ya que en autos se está ante un reproche penal realizado a una persona que, sin perjuicio de que actualmente es mayor de edad, no se encuentra en igualdad de condiciones, en tanto está siendo sometida a proceso por un hecho ilícito que habría cometido siendo menor de edad. Esta particularidad, es decir, que en el momento del hecho el imputado transitaba una etapa de la vida caracterizada por un menor grado de desarrollo físico, emocional y madurativo, no solo es relevante en virtud de que naturalmente reduce el reproche que eventualmente podría merecer, sino que lo hace titular de derechos y garantías específicos, que emanan de los lineamientos reconocidos en normas internacionales de derechos humanos, muchas de ellas con jerarquía constitucional, encaminadas a hacer efectiva una mayor protección a los niños, niñas y adolescentes que sean sometidos a procesos de responsabilidad penal juvenil. Concretamente, lo dictaminado y posteriormente decidido no ha respetado el principio de excepcionalidad, que -en lo que aquí interesa- implica la búsqueda y aplicación, siempre /// que sea posible, de alternativas a la judicialización. Si bien el presente caso ya ha sido judicializado, aún puede lograrse una salida alternativa del proceso, a partir de su suspensión acompañada de la imposición de ciertas reglas de conducta, tal como fue requerido por la Defensa de B. Asimismo, la denegatoria analizada ha violado el principio de proporcionalidad, que implica que cualquier respuesta a quienes hayan cometido un ilícito penal siendo niños, niñas o adolescentes será en todo momento ajustada a sus circunstancias como menores de edad (no solo al delito), privilegiando su reintegración a su familia y/o a la sociedad. Ello ha sido afirmado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un fallo en que declaró responsable a la República Argentina por la violación de los estándares normativos que rigen la materia (caso Mendoza y otros vs. Argentina, sentencia del 14/05/12; en particular sobre tales principios, párrafos 147 y 151, entre otros). Estos emanan tanto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (que en su art. 19 obliga a los Estados a garantizar medidas de protección que se adecuen a la específica condición de los niños, niñas y adolescentes, lo que incluye la adaptación de los procesos judiciales) como de su interpretación conjunta con la Convención sobre los Derechos del Niño, que particulariza tales medidas (en lo que respecta a procesos penales, en sus arts. 37 y 40), tratado en cuya hermenéutica son sumamente relevantes las observaciones generales que realiza el Comité de los Derechos del Niño (en este caso, la más específica es la Nº 10 de 2007, denominada “los Derechos del Niño en la Justicia de Menores”), sumadas a otras normas internacionales dictadas en el marco del Sistema de Protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas que rigen aspectos puntuales aplicables a este tipo de procesos: las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio), las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad) y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad. Creo necesario traer a colación en esta sentencia una síntesis de las consideraciones científicas aportadas por la señora Defensora General al momento de alegar en la audiencia del día 20 de octubre del corriente, sobre la base del trabajo titulado “Hacia un régimen penal juvenil. Fundamentos neurocientíficos”, de autoría del doctor Ezequiel N. Mercurio médico ///5. especialista en Medicina Legal y Psiquiatría e integrante del Cuerpo de Peritos y Consultores Técnicos de la Defensoría General de la Nación- (publicado en Acceso a la Justicia de Niñas, Niños y Adolescentes. Estrategias y Buenas Prácticas de la Defensa Pública, Ministerio Público de la Defensa, Defensoría General de la Nación / UNICEF, 2011, pág. 153), en tanto y en cuanto en dicha publicación se explican con claridad las diferencias de funcionamiento -por expresarme en términos de un profano- que existen entre el cerebro de una persona adulta y el cerebro de otra que no ha alcanzado tal grado de desarrollo y que, en este tipo de casos, estimo ilustrativo explicitar: “Las diferencias entre el comportamiento de los adolescentes y los adultos, ya fue descripta hace tiempo por la psicología y psiquiatría evolutiva. Sin embargo en el último tiempo los neurocientíficos han comenzado a objetivar desde el punto de vista anatómico y funcional las diferencias concretas entre el cerebro adolescente y el adulto. “Mediante modernas técnicas de neuroimagen cerebral los científicos señalan que el punto de cohorte para la madurez del cerebro se encontraría en los 18 años. En otras palabras, el cerebro de los adolescentes no se encuentra completamente maduro hasta que este alcanza el final de la segunda década. “Estas regiones, aún no desarrolladas, específicamente los lóbulos frontales, son las encargadas del control de los impulsos, de la regulación de la emociones, de la ponderación de los riesgos y del razonamiento moral. “No es función de los médicos, neurocientíficos o psicólogos, declarar a un joven inimputable, valoración de carácter estrictamente judicial, empero sí pueden echar un manto de lucidez sobre el funcionamiento cerebral de los adolescentes, cuestión que a fin de cuentas puede ser relevante al momento de analizar la culpabilidad. “Así lo ha entendido la Corte Suprema de la Justicia Argentina en el fallo Maldonado de 2005, cuando señaló que \'sin lugar a duda alguna, que el reproche penal de la culpabilidad que se formula al niño no pueda tener la misma entidad que el formulado normalmente a un adulto. Desde este punto de vista, la culpabilidad por el acto del niño es de entidad inferior a la del adulto, como consecuencia de su personalidad inmadura en la esfera emocional... Que en el marco de un derecho penal compatible con la Constitución y su concepto de persona no es posible eludir la limitación que a la pena impone la culpabilidad por el hecho, y en el caso /// particular e la culpabilidad de un niño, la reducción que se deriva de la consideración de su inmadurez emocional o afectiva universalmente reconocida como producto necesario de su etapa vital evolutiva, así como la inadmisibilidad de la apelación a la culpabilidad de autor, por resultar ella absolutamente incompatible con nuestra Ley Fundamental. En tales condiciones, no resta otra solución que reconocer que la reacción punitiva estatal debe ser inferior que la que correspondería, a igualdad de circunstancias, respecto de un adulto\'. “Las evidencias científicas demuestran que los adolescentes no presentan la misma capacidad judicativa, el mismo control de los impulsos y la misma habilidad para medir los riesgos de sus acciones a largo plazo, que los adultos. En esta línea, modernos estudios en neuroimágenes señalan que las regiones frontales, encargadas de controlar y valorar dichas conductas, no se encuentran completamente desarrolladas hasta el final de la adolescencia. “Si bien el desarrollo cerebral en niños y adolescentes se investiga, en su mayor parte, en una población normal, voluntarios sanos, los resultados podrían extenderse hacia adolescentes en conflicto con la ley penal quienes, en algunos casos, pueden presentar algún trastorno o disfunción que acrecienta la vulnerabilidad propia de cualquier joven. “La forma en que los jóvenes toman decisiones, los juicios que realizan y la expresión de sus emociones, son diferentes a lo de los adultos, ya que su cerebro también difiere. Desde el punto de vista anatomo-fisiológico, el cerebro de los adolescentes se encuentra inmaduro, sobre todo en las regiones encargadas de controlar los impulsos, de medir las consecuencias de las acciones y controlar las emociones, el lóbulo frontal. “Los adolescentes, por definición, son considerados como propensos a exponerse a situaciones de riesgo, son buscadores de nuevas sensaciones, Esta búsqueda de riesgo los lleva a exponerse a situaciones de riesgo, como por ejemplo: manejar alcoholizados, mantener relaciones sexuales sin protección, experimentar con drogas, alcohol y conductas relacionadas con el delito. Esta búsqueda de riesgo y la conducta impulsiva se ve agravada por la importancia de los jóvenes de ser aceptados y aprobados por el grupo de pares. “Las diferencias que existen entre la forma en que toman las decisiones los adolescentes y los adultos no se fundamenta en la imposibilidad de los jóvenes de distinguir entre lo bueno y lo malo. Tampoco se basa en que los adolescentes no pueden realizar ningún razonamiento de costo/beneficio con relación a sus conductas, tal como lo han sugerido algunos estudios. La diferencia radica en la forma en la que los jóvenes realizan los análisis de ///6. costo beneficio, y como sopesan los riegos y las ganancias, teniendo en cuenta las posibles ganancias a corto plazo. Los adolescentes focalizan más en las posibles ganancias que en protegerse de las posibles pérdidas. En síntesis, no es que los jóvenes no realizan análisis de costo beneficio, sino que se inclinan más hacia las posibles ganancias, lo que los puede llevar a tomar malas decisiones, fallan en predecir las posibles consecuencias de sus acciones. “Así, esta toma de decisiones más arriesgada por parte de los adolescentes refleja la inmadurez de la corteza prefrontal, lo que pone en evidencia las diferencias en la capacidades cognitivas. “En otras palabras, la capacidad de tomar decisiones por parte de los adolescentes se encuentra disminuida, por la falta de madurez y desarrollo emocional, y cerebral, lo que debe ser tenido en cuenta al momento de ser juzgados por el sistema penal. “Un estudio basado en una muestra de 1000 adolescentes y adultos, estableció que la madurez psicosocial no se encuentra completa hasta los 19 años. Los adolescentes mostraron dificultad para realizar análisis a largo plazo, poder ponerse en el lugar de otros y dificultad para controlar sus impulsos agresivos. “En los jóvenes y adolescentes las deficiencias emocionales y cognitivas, se acrecientan cuando otros factores, como el estrés, las emociones y la presión de los pares, entran en escena. Estos factores pueden afectar el desempeño cognitivo de cualquier sujeto, pero lo hace con especial énfasis en los adolescentes. “La interrelación entre el estrés, las emociones y la cognición es particularmente compleja y diferente en los jóvenes que en los adultos. “El estrés afecta las habilidades cognitivas, incluyendo la habilidad para realizar análisis costo beneficio, asimismo bajo situaciones de estrés los jóvenes suelen actuar de forma rápida e impulsiva. “Tanto la emoción, como el estrés, juegan un rol importante en la toma de decisiones y la exposición ante conductas de riesgo. En tal sentido el estrés, sumado a las variaciones hormonales que se presentan durante la adolescencia, hace que los jóvenes pasen más tiempo con sus congéneres que con sus padres u otros adultos. /// “En esta línea, se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando señaló que \'en el caso de los menores, la concreta situación emocional al cometer el hecho, sus posibilidades reales de dominar el curso de los acontecimientos, o bien, la posibilidad de haber actuado impulsivamente o a instancias de sus compañeros, o cualquier otro elemento que pudiera afectar la culpabilidad adquieren una significación distinta que no puede dejar de ser examinada al momento de determinar la pena\'”. Este Superior Tribunal viene reiterando desde el año 2005 (STJRNS2 Se. 190/05), con cita de precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que debe atenderse a la normativa internacional antes referida, que establece -entre otras pautas- que el ámbito de autodeterminación de los niños, niñas y adolescentes no es igual al de las personas adultas por su inmadurez emocional, por lo que la culpabilidad por sus actos es de entidad inferior. También se ha expresado, más recientemente, que los procesos penales dirigidos contra personas que habrían delinquido siendo adolescentes -de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26061 y la Ley D 4109- no poseen carácter estrictamente punitivo, sino esencialmente tuitivo, y en ellos se reafirma la idea de garantizar -como base- el debido proceso legal que se prodiga al adulto, con más el plus protectivo de culpabilidad disminuida y encierro como última ratio de la función penal (STJRNS2 Se. 46/15 “Fiscalía II Villa Regina”). Lo cierto es que todo ello debió ser considerado expresamente, tanto por el acusador público como por el juzgador, máxime cuando en su razonamiento ensayaron precisamente una interpretación de dos normas legales que expresamente hacen referencia a la necesaria ponderación de las particularidades de cada caso, en tanto la primera de ellas (art. 76 bis C.P.) alude claramente a “las circunstancias del caso” y la segunda (art. 26 del mismo código) establece que la condicionalidad de la pena deberá fundarse en determinadas pautas -que refiere de modo no taxativo- que “demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad”. Pero el error del Ministerio Público Fiscal -y en consecuencia del a quo- consistió además en sostener que el caso “no se encuentra afectado por lo normado en el art. 42 del C.P., no siendo por ello aplicable al momento ninguna reducción en la escala penal prevista”. Con esa argumentación se pretendió descartar la aplicación de la escala reducida para los delitos tentados, dando a entender que no se está ante un supuesto de imputación de delitos en ///7. grado de tentativa, cuando el pedido de la Defensa, tal como fue reseñado, era que se aplicara tal reducción, contemplada en el art. 4 de la Ley 22278, al estimar la eventual sanción penal que pudiera corresponderle a B. Arribado a este punto del análisis, es necesario señalar que no resulta acertado sostener, como hizo el juzgador, que “la aplicación de la última parte del Art. 4 de la Ley 22.278 es facultativa y para el momento del juicio”; esto último porque de otro modo se estaría vedando la realización -en esta etapa procesal que transita el expediente- de una estimación ajustada a la culpabilidad de la persona sometida a proceso, en tanto se encuentra en otra situación respecto de aquellas personas adultas a quienes necesariamente se les aplicarían las escalas penales contenidas en los tipos contemplados en la ley de fondo. Tal postura del a quo colisiona además con otro obstáculo que es el propio texto y sentido de la norma, en tanto el cuarto párrafo del art. 76 bis del código de fondo alude a la “condena aplicable” (que podría ser dejada en suspenso si las circunstancias lo permitieran), exigiendo que el juzgador interprete cuál sería el eventual monto de esa condena, la que obviamente tendría lugar después del desarrollo del juicio, cuya realización aquí se intenta evitar. Cito, porque trata de un caso como el aquí analizado, el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, según el cual, “[c]uando la suspensión del juicio a prueba es solicitada a favor de menores de edad, el análisis de las circunstancias del caso que debe realizarse para pronosticar una eventual condena condicional, a los fines de la procedencia de la suspensión del juicio a prueba, debe enmarcarse dentro de la escala penal reducida en la forma prevista para la tentaiva, de conformidad con lo establecido por el art. 4 de la ley 22.278, pues una interpretación que no considere la última de las normas mencionadas lleva aneja un ensanchamiento de la punibilidad, contradictoria con el paradigma que proclama un régimen penal juvenil, orientado a respuestas no punitivas de los conflictos que los menores tienen con la ley penal o, en su caso, de una responsabilidad atenuada por los hechos que los mismos cometieran” (in re “Orellana”, LLC2011 junio-, 520). Por otra parte, el argumento de que la aplicación de tal escala reducida sería facultativa para el juzgador, en el momento del juicio, no resulta suficiente para descartar la posibilidad de que fuera eventualmente aplicada tal reducción al caso de autos, más allá de que sería a todas luces razonable en función de la culpabilidad disminuida de quien se /// encuentra sometido a proceso y en un todo de acuerdo con el alcance de sus derechos y garantías convencionales específicos. A ello se suma, siguiendo el razonamiento del juzgador, situado en la formulación de hipótesis posibles luego de acaecido un eventual juicio, que tampoco puede desconocerse que el Tribunal podría incluso considerar innecesaria la imposición de una sanción de prisión, según las pautas establecidas en el art. 4 referido, lo que justifica aún más la viabilidad de la suspensión del juicio a prueba para este tipo de procesos, como medida alternativa de resolución de conflictos, uno de los pilares fundamentales cuando se trata de conflictos con la ley penal que habrían sido protagonizados por personas menores de edad. Bastaría para confirmar la contundencia de tal hipótesis (eventual innecesariedad de una sanción privativa de la libertad) apreciar las circunstancias del caso relativas al proceso de inserción laboral y familiar que viene desarrollando el imputado (según fue mencionado en la audiencia ante este Cuerpo, B., que habría cometido el hecho cuando tenía diecisiete años, tiene actualmente veinticuatro años, vive con sus tíos y los últimos cuatro años ha trabajado de modo estable en la construcción), el que, de ser ponderado, probablemente descartaría la necesidad de privarlo de su libertad. A modo de conclusión, el análisis de los agravios desarrollados por el recurrente y de lo actuado en el expediente permite constatar la errónea aplicación de la ley sustantiva por parte de la Cámara en lo Criminal al estimar fundada la oposición fiscal respecto de la petición de la Defensa cuando no lo era, como ha quedado demostrado -lo que le habría permitido apartarse de lo dictaminado-, y al considerar que no sería posible la imposición de una pena de ejecución condicional, todo ello desconociendo la específica circunstancia de que el imputado habría cometido el hecho endilgado siendo menor de edad, dato que necesariamente debió ser computado al interpretar las normas legales y convencionales involucradas y al evaluar el eventual monto de pena que podría corresponderle. En definitiva, tanto el Ministerio Público Fiscal como la Cámara en lo Criminal han incumplido la obligación de efectuar un control de convencionalidad respecto de la normativa legal aplicable al caso, lo que devino en su errónea interpretación y aplicación. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en su jurisprudencia que, “cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dicho tratado obliga a todos sus órganos, incluidos los poderes judicial y ///8. ejecutivo, cuyos miembros deben velar por que los efectos de las disposiciones de dichos tratados no se vean mermados por la aplicación de normas o interpretaciones contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un \'control de convencionalidad\' entre las normas internas y los tratados de derechos humanos de los cuales es Parte el Estado, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia, como el ministerio público, deben tener en cuenta no solamente la Convención Americana y demás instrumentos interamericanos, sino también la interpretación que de estos ha hecho la Corte Interamericana” (conf. sentencia dictada en la causa “Mendoza”, antes mencionada, párrafo 221, entre otras). En cuanto al contenido del control de convencionalidad aludido en esa cita (cuya pertinencia es indiscutible, ya que se trata -como ya se refiriera- de una decisión en la que ese Tribunal declaró la responsabilidad internacional de nuestro país vinculada nada menos que con decisiones judiciales que vulneraban diversos derechos humanos, principios y garantías que rigen en relación con los regímenes penales juveniles, entre ellos el principio de proporcionalidad de las sanciones impuestas), resulta necesario señalar que los órganos estatales -en lo que aquí interesa, los magistrados y fiscales- deben ajustar sus interpretaciones legales y sus prácticas, además, a la Convención sobre los Derechos del Niño y, consecuentemente, a la exégesis que de ese tratado efectúa el Comité sobre los Derechos del Niño, siendo de particular relevancia lo que establece a través de sus Observaciones Generales. Ese órgano del ámbito de las Naciones Unidas ha dedicado a esta temática específica su Observación General Nº 10, denominada “Los derechos del niño en la justicia de menores”, del año 2007, donde incorpora además lo establecido en las reglas y directrices antes mencionadas. En ese documento se especifican diversos estándares relevantes (v.gr., en cuanto a la necesidad de búsqueda de alternativas a la judicialización cuando se trate de personas sospechadas de haber delinquido siendo menores de edad, así como también en cuanto a la proporcionalidad -respecto de tal condición- de todo trato procesal que se les dé desde el sistema penal, conf. párrafos 23 a 27, 68 y 69) que fueron totalmente desatendidos en /// el presente caso, por haber omitido tal control de convencionalidad de las normas legales que se aplicaron, soslayando que su correcta y armónica aplicación nunca podría ser contraria a normas de rango superior, incluso de jerarquía constitucional. ASÍ VOTO. A la misma cuestión los señores Jueces doctores Enrique J. Mansilla y Liliana L. Piccinini dijeron: Adherimos al criterio sustentado por el vocal preopinante y VOTAMOS EN IGUAL SENTIDO. A la misma cuestión los señores Jueces doctores Ricardo A. Apcarian y Adriana C. Zaratiegui dijeron: Atento a la coincidencia manifestada entre los señores Jueces que nos preceden en orden de votación, NOS ABSTENEMOS de emitir opinión (art. 39 L.O.). A la segunda cuestión el señor Juez doctor Sergio M. Barotto dijo: En virtud de lo expuesto, corresponde -y así lo propongo al Acuerdo- hacer lugar al recurso de casación, anular la decisión impugnada y remitir el expediente al a quo con el fin de que analice el dictamen del Ministerio Público Fiscal y resuelva la solicitud de la Defensa en conformidad con el derecho que aquí se declara (art. 441 C.P.P.). ASÍ VOTO. A la misma cuestión los señores Jueces doctores Enrique J. Mansilla y Liliana L. Piccinini dijeron Adherimos a la solución propuesta por el vocal preopinante y VOTAMOS EN IGUAL SENTIDO. A la misma cuestión los señores Jueces doctores Ricardo A. Apcarian y Adriana C. Zaratiegui dijeron: Atento a la coincidencia manifestada entre los señores Jueces que nos preceden en orden de votación, NOS ABSTENEMOS de emitir opinión (art. 39 L.O.). Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA RESUELVE: Primero: Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 302/306 de autos por el señor Defensor Penal doctor Juan Pablo Piombo y su Adjunto doctor Marcelo Caraballo en representación de H.A.B. Segundo: Anular la Sentencia Interlocutoria Nº 589/14 de la Cámara Primera en lo Criminal de Cipolletti y remitir el expediente al a quo con el fin de que analice el dictamen del ///9. Ministerio Público Fiscal y resuelva la solicitud de la Defensa en conformidad con el derecho que aquí se declara (art. 441 C.P.P.). Tercero: Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos. Déjase constancia de que el doctor Sergio M. Barotto no suscribe la presente, no obstante haber participado del Acuerdo, por encontrarse en comisión de servicios. ANTE MÍ: Firmantes: PICCININI - MANSILLA - APCARIAN (en abstención) - ZARATIEGUI (en abstención) ARIZCUREN Secretario STJ PROTOCOLIZACIÓN: Tomo: 5 Sentencia: 184 Folios Nº: 810/818 Secretaría Nº: 2 |
| Dictamen | Buscar Dictamen |
| Texto Referencias Normativas | (sin datos) |
| Vía Acceso | (sin datos) |
| ¿Tiene Adjuntos? | NO |
| Voces | No posee voces. |
| Ver en el móvil |