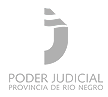Fallo Completo STJ
| Organismo | SECRETARÍA PENAL STJ Nº2 |
|---|---|
| Sentencia | 67 - 24/04/2018 - DEFINITIVA |
| Expediente | 2RO-18469-P2017 - N., B.A. S /HOMICIDIO AGRAVADO S/ CASACION |
| Sumarios | Todos los sumarios del fallo (9) |
| Texto Sentencia | ///MA, 24 de abril de 2018. Reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, doctores Adriana C. Zaratiegui, Ricardo A. Apcarian, Liliana L. Piccinini, Sergio M. Barotto y Adrián Zimmermann -este último por subrogancia-, según surge del acta de audiencia obrante a fs. 430/431, con la presencia del señor Secretario doctor Wenceslao Arizcuren, para el tratamiento de los autos caratulados “N., B.A. s/Homicidio agravado s/Casación” (Expte.Nº 29554/17 STJ), elevados por la Cámara Primera en lo Criminal de la IIª Circunscripción Judicial con asiento de funciones en General Roca, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, en conformidad con el orden del sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes: C U E S T I O N E S 1ª ¿Es fundado el recurso? 2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde? V O T A C I Ó N A la primera cuestión la señora Jueza doctora Adriana C. Zaratiegui dijo: 1. Antecedentes de la causa: Mediante Sentencia Nº 99, del 27 de septiembre de 2017, la Cámara Primera en lo Criminal de General Roca resolvió -en lo pertinente- condenar a A.B.N. a la pena de nueve años de prisión, por ser autora de homicidio agravado por la relación de pareja con la víctima con circunstancias extraordinarias de atenuación (arts. 45 y 80 inc. 1º e in fine C.P.). Contra lo decidido la defensa de la imputada interpuso recurso de casación, que fue declarado admisible por el a quo, mientras que este Cuerpo por Sentencia N° 19/18 lo declaró parcialmente bien concedido, solo en lo relativo a la temática de la legítima defensa, e inadmisible en lo demás. En consecuencia, el expediente quedó por diez días en la Oficina para su examen por parte del recurrente, oportunidad en la que el letrado presentó su escrito de ampliación de fundamentos (fs. 406/415). Realizada la audiencia prevista en los arts. 435 y 438 del rito (Ley P 2107), con la presencia del doctor Diego Broggini en representación de la imputada y el señor Fiscal /// General doctor Marcelo Álvarez, los autos han quedado en condiciones de tratamiento definitivo. 2. Agravios del recurso de casación: 2.1. La defensa afirma que la sentencia es arbitraria, en lo que respecta a la porción habilitada, por cuanto considera que el hecho fue cometido bajo circunstancias de legítima defensa que descartan la imputabilidad o el reproche penal. Estima que este agravio -así como el que fue declarado inadmisible, que argumentaba la inexistencia de la relación de pareja con la víctima por la que se agravó el delito de homicidio- resulta inescindible “de la historia de vida de A.B.N., las inconmensurables dificultades que desde la infancia atravesó por la decisión de vivir de acuerdo a su identidad autopercibida, su condición de mujer trans, las situaciones de violencia, abuso, explotación económica y de su adicción a las drogas por las que atravesó a lo largo de su vida y también durante el período en que estuvo vinculada con J.E.L. Vale decir, todas las circunstancias que imponían el abordaje del caso y la interpretación de la normativa aplicable desde la perspectiva de género, con los particulares ribetes que esto presenta cuando se trata del género trans”, perspectiva que entiende ausente, en lo que aquí interesa, en el tratamiento de la legítima defensa alegada. Reseña lo argumentado en la sentencia al desestimar tal eximente de responsabilidad y dice que, “si el propio judicante sostiene que ante la carencia de testigos, quien tuvo el cuchillo en primer término en su poder y comenzó la agresión, es evidente que esta causa debe ser resuelta por vía de la aplicación del principio constitucional y procesal que indica el art. 4 del C.P.P.: \'En caso de duda deberá estarse a lo que sea más favorable al imputado\'” (destacado en el original). Afirma entonces, con cita de doctrina, que solo la certeza sobre la culpabilidad de la acusada autorizaría una condena en su contra, a lo que suma que el requisito del acápite “a” del inc. 6° del art. 34 del Código Penal merece otra consideración en los casos de violencia de género como el aquí comprobado, desde una perspectiva de género, por las características de la agresión repelida y los antecedentes de esa relación asimétrica, la condición de víctima de violencia social e institucional que ha caracterizado la vida entera de su defendida. Cita jurisprudencia en abono de lo expuesto. Efectúa la reserva del caso federal y solicita que este Cuerpo disponga la absolución de A.B.N. por el hecho por el cual fue indagada. ///2. 2.2. En el escrito de ampliación de fundamentos, el abogado defensor reitera lo argumentado en el recurso y agrega consideraciones para demostrar que la sentencia es contraria a derecho y arbitraria. Así, dice que los cortes en el antebrazo de su defendida, junto con el hematoma producto de un golpe en la cabeza, más que al convencimiento acerca de la existencia de una pelea previa, conducen a sostener como hipótesis verosímil su relato del suceso, brindado en el debate. Cita doctrina y jurisprudencia sobre la configuración de la legítima defensa y afirma que el elemento de agresión ilegítima no requiere la existencia de un arma en cada persona que le sirva de fundamento, y destaca que no es la defensa la que debe demostrar que no ha sido la imputada la causante de la agresión que desencadenó en el conflicto concluido con la muerte. Invoca la presunción de inocencia y alega que se impone considerar que ha existido tal agresión ilegítima previa por parte del fallecido, no provocada por la imputada, y que el medio empleado para repelerla ha sido racional en la situación concreta, en tanto se defendió con el único elemento que tenía a su alcance para frenar la situación de violencia que L. había comenzado. Agrega que debe ponderarse que la herida mortal fue una sola y que deben atenderse las características de la conducta posterior, al haber pedido auxilio y solicitado la presencia de una ambulancia. Reitera la necesidad de abordar el caso desde una perspectiva de género y critica que el a quo haya considerado la historia de vida de su defendida solo al sustentar la aplicación de las circunstancias excepcionales de atenuación, no así en relación con la causal exculpatoria de legítima defensa y la forma de operar el principio de la duda razonable. Alude a las constancias de la causa y cita normativa e informes temáticos que estima pertinentes sobre el punto, entendiendo que integran un cuadro de situación cuya incidencia debió haber sido valorada por el juzgador. Solicita la absolución de su defendida y, para el caso de que se rechace tal petición, que se revea en su beneficio el monto de la condena, por las circunstancias acreditadas y apuntadas. 3. Alegatos en la audiencia ante este Superior Tribunal de Justicia: 3.1. En la audiencia ante este Cuerpo el doctor Broggini alega que ya ha expuesto los argumentos correspondientes en el recurso, los que repasa y amplía. Entiende que se ha /// omitido abordar la temática desde la perspectiva de género, lo que incide sobre la causal de justificación. Añade que el Tribunal sí la evaluó, pero de modo parcial. Reseña estos extremos, incluyendo la declaración de la propia víctima, y refiere luego las circunstancias personales, de vida o de relación de la imputada. Plantea que se trata de un contexto de violencia y vulnerabilidad en el que ocurrieron los hechos y alude a la normativa convencional y legal vinculada con la protección de las mujeres desde una perspectiva de violencia de género. Entiende que la legítima defensa ha sido incorrectamente descartada, cuestiona los motivos expuestos por la Cámara, y agrega que el beneficio de la duda y los requisitos de la causal deben ser analizados en el marco de aquellas normas y de la ley de identidad de género. Invoca una presunción iuris tantum a favor de la imputada agredida y, por tanto, del beneficio de la duda, que tenía una especial consideración. Expresa que estas normas protegen a quien libremente eligió una situación de género trans, por la vulnerabilidad en que se encontraba inmersa. Cita un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en sustento de su postura e insiste en que se trataba de un relato razonable de legítima defensa que debía ser contrastado por la Fiscalía. También afirma que los requisitos debían ser interpretados en tal situación de violencia, para los fines de la agresión ilegítima. Reitera que todo torna procedente el hecho de la defensa. Argumenta que el Tribunal no se expidió sobre los restantes requisitos, y plantea que el medio utilizado era racional y que la víctima no podía irse del lugar, a lo que suma que nada permite sostener que fuera ella la que provocó lo sucedido. Aduce que debió desarrollarse un especial ejercicio de valoración probatorio en cuanto al modo de defensa expuesto por la víctima y que la causal exculpatoria no podía fundarse en la falta de acreditación de la agresión ilegítima. Por lo expuesto, pide que se revoque la sentencia y se admita la situación de legítima defensa y, consecuentemente, la absolución. 3.2. Por su parte, el señor Fiscal General manifiesta que la cuestión de la arbitrariedad de la sentencia por la causal de justificación, lo que venía a contestar, no se ha tratado. Señala que la cuestión de la violencia de género fue tratada en orden a las circunstancias especiales de atenuación y que la defensa debería haber señalado las pruebas erróneamente consideradas u omitidas, lo que no hizo, lo que sella el destino del recurso. ///3. Estima que no hubo ningún elemento que confirmara la versión de la imputada en cuanto a la legítima defensa, la que tacha de inverosímil, puesto que entiende que ella en realidad mintió. Advierte que el Tribunal desechó los dichos de N. y precisa las diferencias entre sus dos declaraciones. Sobre el punto, explica que no se certificaron lesiones acordes con el primer relato de la imputada, ni tampoco quedaron rastros en la cama, y que la herida no coincide con su narración. En cuanto a las lesiones detectadas, menciona su data y etiología, y refiere que lo hace pues de lo contrario bien podría adherir a la hipótesis de la defensa; menciona posteriormente un informe en el que consta que, según la imputada, ella se había cortado porque la víctima la quería echar. Pondera testimonios sobre el punto y añade que es posible que sean las heridas referidas en dicho informe o que se deban a la circunstancia de haberse caído en un rosal. También cuestiona la segunda versión, porque no se compadece con la prueba de la causa. De lo anterior concluye que no hay posibilidad de aplicar la regla del in dubio pro reo y que el recurso no cumple los fines que persigue ni la defensa los demuestra en su alegato, dado que no hay prueba que permita sostener que el hecho se produjo de la manera pretendida por esta. Finalmente afirma que la sentencia es ajustada a derecho y solicita su confirmación. El señor Fiscal General presenta un escrito de breves notas, a las que remite, con argumentos de similar tenor a los desarrollados durante la audiencia, que se agrega al expediente (fs. 424/429 vta.). 4. Hechos reprochados: Conforme a la requisitoria fiscal obrante a fs. 228/236, citada en la sentencia, se reprocha a la nombrada el siguiente hecho: “Ocurrido el 8 de enero de 2017, entre las 07:00 y las 08:00 hs., aproximadamente, en la vivienda sito en calle… de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro. En dichas circunstancias de tiempo y lugar y por razones que hasta el momento no se pudieron determinar, A.B.N. apuñaló en la zona torácica, a la altura de la línea media del esternón, a J.E.L. con quien mantenía una relación de pareja, con un cuchillo que se encontraba dentro de la vivienda. Dicho accionar le produjo una herida punzo cortante de aproximadamente 4 cms. de diámetro máximo, por 2,5 cm. de ancho, lo que culminó con el deceso de J.E.L. en la vivienda mencionada” (cf. fs. 228 y vta.). /// 5. Análisis y solución del caso: 5.1. El agravio habilitado cuestiona que el a quo haya estimado que la conducta de la imputada no encuadraba en la causal de justificación invocada, es decir, en un supuesto de legítima defensa. Para comprender mejor lo que corresponde decidir, resulta pertinente referir, en primer lugar, lo argumentado por la Cámara en lo Criminal al tratar el punto. El juzgador comenzó su análisis recordando que “la legítima defensa se encuentra contemplada en el inc. 6º del art. 34 del Código Penal, estableciendo que no es punible el que obre en defensa propia de sus derechos, siempre que ocurrieran determinadas circunstancias: a) agresión ilegítima; b) necesidad racional del medio empleado, y c) falta de provocación suficiente de quien se defiende” (fs. 358). Luego, ya respecto del caso y a partir de lo que surgía de la prueba, que reseñó previamente en su decisión, sostuvo que “según las constancias médicas obrantes en la causa tanto la imputada como el occiso presentaban cortes producidos con arma blanca en los antebrazos que pueden ser considerados como \'lesión de tipo defensiva\'. Sumado al golpe que presentaba la imputada en la cabeza, puede estimarse acreditado que existió una pelea previa entre ellos. Pero las lesiones que presentaban ambas partes no resultan prueba suficiente para dar por comprobado el requisito de \'agresión ilegítima\' requerido por el tipo penal”. Reprodujo entonces consideraciones doctrinarias sobre este requisito y dijo: “Conforme a las pericias del Gabinete de Criminalística, se utilizó un único cuchillo en el hecho, siendo el que presentaba manchas de sangre. Precisamente, fue el usado por la imputada para provocarle la herida mortal a la víctima, no surgiendo que ésta tuviera otra arma blanca en su poder al momento de ser agredida. Tampoco se encontró cerca de su cuerpo algún elemento contundente con el que hubiera atacado a la imputada, obligándola a defenderse. También es cierto que al llegar los preventores al lugar del hecho, la imputada sólo reconoció haber sido la autora de la muerte, no mencionando en ningún momento que lo hubiera hecho para defenderse. No puede determinarse, ante la carencia de testigos, quien tuvo el cuchillo en primer término en su poder y comenzó la agresión, pero no quedan dudas que al momento del desenlace fatal, B. apuñaló a la víctima cuando estaba desarmada. “Asiste razón a la Fiscalía en cuanto a que por el tipo de herida, la zona vital del impacto y profundidad [entre 3 y 6 cms., perforando el pericardio y corazón], existió por ///4. parte de la imputada la intención de causar la muerte de su pareja. No resulta creíble la versión de la encartada en cuanto que \'L. se le vino encima y terminó clavado\', ya que por las características de la herida descriptas por el médico forense, debió tratarse de una puñalada efectuada con suma fuerza y dirección, quedando acreditada la aptitud e intención de causar la muerte producida. “En atención a la jurisprudencia citada por la Defensa, cabe distinguir que en el caso que nos ocupa existía proporcionalidad entre la fuerza física de las partes, siendo ambos de casi idéntica estatura, similar peso y estructura osea”. Concluyó entonces que, “[a]l encontrarse ausente el primer requisito de la figura analizada, resulta irrelevante ingresar al análisis de los dos restantes”. Sin perjuicio de ello, agregó seguidamente que “cabe mencionar que no se pone en duda que desde su infancia B. tuvo una vida llena de padecimientos y sufrimientos, los que empezaron en su propio hogar con un padre que la golpeaba y le exigía que se comporte como un varón. Está situación la obligó a irse de su casa a muy temprana edad, ejerciendo la prostitución, consumiendo drogas y siendo maltratada por las parejas que tuvo. Es cierto que por su condición de género siempre estuvo en una situación de mayor vulnerabilidad, sin embargo ello no resulta suficiente para excusarla penalmente del grave hecho que cometió quitándole la vida a un ser humano. Máxime cuando y conforme quedó probado en la causa, era quién proveía los recursos materiales en la relación. Tampoco tenía hijos menores u otros vínculos afectivos que la atara, por lo que tuvo la posibilidad de elegir otra alternativa para terminar con los sufrimientos que [según ella y sus amigas] padecía por parte de L.. En este sentido asiste razón a la Fiscalía en cuanto a que no existen denuncias o exposiciones policiales que acrediten legalmente el maltrato ejercido por el occiso”. Adelantó que, sin perjuicio de lo expuesto, tales datos objetivos, que estimó relacionados con la psiquis de la imputada, serían tenidos en cuenta más adelante para analizar la existencia de circunstancias extraordinarias de atenuación. Finalmente, al estimar inaplicable la legítima defensa, descartó la figura penal prevista en el art. 35 del Código Penal, con cita de doctrina legal en cuanto a que nadie puede exceder el límite de un ámbito en el que nunca ha estado (fs. 358/360, las frases destacadas pertenecen al texto original). /// 5.2. De la lectura de lo argumentado en la sentencia se advierte claramente la arbitrariedad de lo decidido. Ello, en primer lugar, en virtud de que la Cámara en lo Criminal tuvo por acreditado que tanto la imputada como la víctima tenían “cortes producidos con arma blanca en los antebrazos que pueden ser considerados como \'lesión de tipo defensiva\'” (mencionó además que aquella presentaba un golpe en la cabeza) e hizo referencia a que se utilizó un único cuchillo en el hecho, asumiendo que ambos lo emplearon, en virtud de las lesiones constatadas ya referidas. Sin embargo, habiendo reconocido entonces que “[n]o puede determinarse, ante la carencia de testigos, quien tuvo el cuchillo en primer término en su poder y comenzó la agresión”, es decir, frente a esa orfandad probatoria, el a quo optó por desestimar los dichos de la imputada (que en resumidas cuentas describían una conducta de defensa frente a un primer ataque de L. con el cuchillo, previo intercambio de insultos y forcejeo) a través de un razonamiento incorrecto, desde el punto de vista lógico y jurídico, por las razones que se explicarán a continuación. Previamente cabe recordar qué es lo que había manifestado N. durante el debate en cuanto a la secuencia fáctica en cuestión. Al momento de declarar sostuvo: “… no fue una buena convivencia, fue muy violento, estaba muy cansada. Ese día me dejó encerrada, luego volvió y me volvió a dejar encerrada. Después lo llamé porque quería comprar cigarrillos, consumimos cocaína y fuimos a la casa de la madre a buscar una botella de vodka. No se porqué empezamos a discutir luego de tomar esa botella, me pegaba con el dedo en la cabeza diciéndome que no tenía huevos, yo le respondí \'cornudo\', me comenzó a insultar, luego recuerdo que quise agarrar un zapato me di vuelta y es cuando siento frío y húmedo en mis brazos. Cuando me doy vuelta veo que tenía un cuchillo, le agarre el brazo y forcejeamos, se levanta y vuelve con todo y terminó clavado con el cuchillo en el pecho. Salí a buscar ayuda afuera. Grité a los chicos que estaban atrás, pedía por favor que llamen a la policía, a la ambulancia, porque había lastimado a J.” (conf. surge de la sentencia, fs. 340/341). En lo que atañe a la valoración de esa declaración, en la sentencia se consigna: “No resulta creíble la versión de la encartada en cuanto que \'L. se le vino encima y terminó clavado\'”. Pero si se pretende profundizar en tal razonamiento, para conocer los motivos que habría considerado el Tribunal para restarles credibilidad a los dichos de la imputada, solo es posible encontrar un argumento: que las características de la herida mortal eran demostrativas ///5. del dolo directo de homicidio (“debió tratarse de una puñalada efectuada con suma fuerza y dirección, quedando acreditada la aptitud e intención de causar la muerte producida”). Se advierte así, en primer lugar, una aplicación errónea de las reglas de la lógica -principio de derivación-, en tanto tal premisa -actuación con dolo directo de homicidio- no permite arribar a la conclusión señalada por el a quo de que el relato sobre esa secuencia no es creíble. Es que tal razonamiento no demuestra en modo alguno la falta de veracidad de la narración de la imputada, dado que esta no afirmó en ningún momento que tal puñalada, con la dirección y la intensidad que tuvo (aspectos que no están controvertidos), no haya sido realizada de modo voluntario. A ello hay que agregar, como dato jurídico relevante, que tales características objetivas no resultan en sí mismas excluyentes de la causal de justificación en estudio. Por otra parte, tampoco se aprecia que lo expuesto por A.N. resulte inverosímil ya que, si en la secuencia del hecho -según explicó en el juicio- en determinado momento L. “se le vino encima”, y estando acreditado -como estimó el a quo- que en algún momento este empleó esa misma arma blanca contra aquella, lo que lógicamente debió ocurrir antes de recibir la herida mortal (recordemos que el a quo sostuvo que “[n]o puede determinarse, ante la carencia de testigos, quien tuvo el cuchillo en primer término en su poder y comenzó la agresión, pero no quedan dudas que al momento del desenlace fatal, B. apuñaló a la víctima cuando estaba desarmada”), no parece ilógico que intente sacársela para luego defenderse y que, para ello, haya debido “clavársela” a su atacante. Se volverá sobre esta cuestión y su razonabilidad más adelante. 5.3. Retomando el análisis del desarrollo argumental de la sentencia, de su lectura surge que, una vez que le restó todo valor al relato de N., por considerar que la secuencia relatada no resultaba creíble, el juzgador extrajo del razonamiento aludido otra conclusión, también errónea, enunciada en estos términos: “… las lesiones que presentaban ambas partes no resultan prueba suficiente para dar por comprobado el requisito de \'agresión ilegítima\' requerido por el tipo penal”, a partir de lo cual puso fin al examen de la cuestión, por considerar innecesario el abordaje de las restantes exigencias de la causal de justificación. Lo expuesto hasta aquí permite concluir que, aunque no lo hizo explícitamente, el a quo arribó a un inequívoco estado de incertidumbre en relación con el modo en que se /// desarrollaron los hechos que concluyeron con la muerte de la víctima. En efecto, quedó evidenciado en su razonamiento que tuvo por probados determinados datos fácticos (presencia de lesiones defensivas en ambas personas -víctima e imputada-, realizadas mediante una única arma blanca, hallada con sangre en la escena), pero también dijo advertir ciertas limitaciones probatorias (falta de testigos presenciales y relato desincriminante de la imputada sobre cómo sucedieron los hechos, que estimó no creíble). Ante este panorama, de inocultable duda, la Cámara en lo Criminal debió haber tenido por comprobada la existencia de una agresión ilegítima por parte de la víctima, por ser la alternativa más favorable y, como tal, la única solución ajustada a derecho, en atención al estado de inocencia que la ampara (arts. 4 C.P.P. Ley P 2107; 18 y 75.22 C.Nac.; 8.2 CADH y 14.2 PIDCP). En otras palabras, en lugar de afirmar la culpabilidad de N., a partir de concluir que las lesiones que presentaban ambas partes no resultan prueba suficiente para dar por comprobado el requisito de “agresión ilegítima” requerido por el tipo penal, la Cámara en lo Criminal debió razonar, en todo caso, que la acusación no había demostrado que no hubiera existido una agresión ilegítima, como relató la imputada, por presentar ambas partes lesiones defensivas; por ello, ante la duda, debió tener por comprobada tal circunstancia. Sin embargo, el a quo no solo nada dijo, es decir, omitió hacer manifiesto tal estado de incertidumbre que le impedía adoptar una resolución que perjudicara la situación procesal de la imputada, sino que además descartó la causal de justificación analizada mediante argumentos erróneos y arbitrarios, como quedó demostrado, afirmando así la responsabilidad penal de N. por los hechos endilgados. De ese modo, en definitiva, el Tribunal ha aplicado erróneamente el derecho sustantivo al descartar la existencia de una agresión ilegítima por parte del occiso, único requisito de la causal de justificación alegada que analizó. 5.4. En este sentido, corresponde reiterar que este Superior Tribunal ha establecido que “las causales de justificación no deben ser acreditadas por el imputado y es a la acusación a la que le corresponde aportar los elementos para arribar a la inexistencia de las circunstancias fácticas que las implican. Esto es, a la certeza negativa de aquellas que forman parte de la defensa formal o material sostenidas” (STJRNS2 Se. 235/17 “Luna”). Asimismo ha sostenido que “el juicio condenatorio solo admite la certeza. En consecuencia, para ///6. resolver el caso era necesario demostrar la inexistencia de los hechos mencionados por el imputado en su descargo (ver CSJN \'Abraham Jonte\', del 07/12/2001, en la remisión al dictamen del Procurador Fiscal)” (STJRNS2 Se. 67/16 “Rosas”). En el dictamen aludido, cuyos fundamentos la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo suyos, se consideró arbitraria una decisión que había condenado por no haber podido acreditar los dichos del imputado, enderezados a justificar su accionar. Se sostuvo entonces que “la sentencia condenatoria ha sido fundamentada de manera tal que implica un desplazamiento erróneo del onus probandi y \'en tales condiciones lo resuelto importa una violación al artículo 18 de la Constitución Nacional, pues invierte la carga de la prueba y la exige al imputado, sin fundamento legal que autorice tal criterio\' (Fallos: 275:9; 288:178, cons. 5°; 292:561; 311:444; 319:2741, cons. 7°, 3er. párrafo, entre otros)”. Asimismo se agregó: “También en estos aspectos, y teniendo presente las excusas del acusado, conviene recordar que éste \'no tiene la carga de probar la disculpa aunque no aparezca probable o sincera\' (Clariá Olmedo, [Jorge A.: \'Derecho Procesal Penal\', Marcos Lerner Editora, 1984], pág. 246), pues \'no destruida con certeza la probabilidad de un hecho impeditivo de la condena o de la pena, se impone la absolución\' (\'Derecho Procesal Penal Argentino\', Julio B. J. Maier, tomo 1B, pág. 271, Editorial Hammurabi, 1989). Y Ricardo C. Núñez afirma sin retaceos que \'la falta de certeza sobre la inexistencia de los presupuestos de una causa de justificación, e inculpabilidad o de impunidad posible, según el caso, conduce a su afirmación\' (\'In dubio pro reo, duda sobre la ilicitud del hecho\', La Ley, 48-1 y siguientes)”. Sobre este tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado”, y añadió que este “no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa y cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado”. Ese Tribunal ha destacado que “la carga de la prueba se sustenta en el órgano del Estado, quien tiene el deber de probar la hipótesis de la acusación y la responsabilidad penal, por lo que no existe la obligación del acusado de acreditar su inocencia ni de aportar pruebas de descargo. Es decir, la posibilidad de aportar contraprueba es un derecho de la defensa para invalidar la hipótesis acusatoria, contradiciéndola mediante /// contrapruebas o pruebas de descargo compatibles con hipótesis alternativas (contra-hipótesis), que a su vez la acusación tiene la carga de invalidar” (Caso “Zegarra Marín vs. Perú”, sentencia del 15/02/17, párrafos 138 y 140). En virtud de lo expuesto, al no haber podido ser desvirtuada la versión de los hechos brindada por N. en el debate, el a quo -en lugar de resolver la cuestión en contra de la imputada- debió tener por probada la existencia de una agresión ilegítima por parte de L., conforme aquella había relatado, y proseguir, en consecuencia, con el análisis de los demás requisitos. 5.5. Ingresando entonces en esta instancia en la referida labor omitida por el juzgador, fácil es advertir que el requisito de “falta de provocación suficiente de quien se defiende” tropieza asimismo con la ausencia de acreditación, por parte de la acusación, a través de otras pruebas diversas del relato de la imputada, por lo que cabe aquí extender el beneficio de la duda a su favor y tenerlo por acreditado del mismo modo. 5.6. En cuanto a la exigencia referida a la necesidad racional del medio empleado, resulta pertinente efectuar diversas consideraciones. Para comenzar el análisis corresponde señalar que, si bien el a quo afirmó que no trataría el punto (“Al encontrarse ausente el primer requisito de la figura analizada, resulta irrelevante ingresar al análisis de los dos restantes”), sí se ocupó de descartar un importante aspecto invocado por la defensa en sus alegatos que iba directamente encaminado a la acreditación de esta cuestión, por lo que estimo pertinente comenzar este examen revisando tal argumentación. Según la reseña que consta en la sentencia, en lo que aquí interesa el letrado dijo: “En cuanto a la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión, en esta causa debe ser evaluada desde la perspectiva de género que ha llevado a una construcción muy puntual de este requisito exigido porque en esta situación es distinta. En un Fallo de la Cámara de Casación Penal de Bs As. publicado en la La Ley On Line, se hace lugar a ésta cuestión” (fs. 339). Cabe consignar que el defensor hacía referencia a una sentencia cuya cita incluyó también en el recurso de casación presentado posteriormente, en su ampliación y en la audiencia ante este Cuerpo, destacando en esta última oportunidad que en esa decisión se adoptaba el criterio expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ///7. en el precedente “Leiva”, que se invocó expresamente, sobre el mérito de la prueba y de las exigencias de las causales de justificación cuando se trata de casos de violencia de género. En respuesta a ello, sostuvo el juzgador que, “[e]n atención a la jurisprudencia citada por la Defensa, cabe distinguir que en el caso que nos ocupa existía proporcionalidad entre la fuerza física de las partes, siendo ambos de casi idéntica estatura, similar peso y estructura osea”. Se advierte así el desacierto de lo argumentado por el a quo, que intentó reducir el análisis respecto de la necesidad del medio empleado a una mera comparación entre la contextura física y la fuerza del occiso y de la imputada, con lo que incurrió en otro defecto de razonamiento, por soslayar la real dimensión de la desproporción que resultaba relevante en este caso, es decir, la que existía como consecuencia de la violencia de género que caracterizaba el vínculo entre ambos. En este punto la arbitrariedad de la sentencia radica, además, en que resultó contradictoria, dado que en otros tramos reconoció, con sustento en las constancias del expediente, aspectos objetivos demostrativos de la desventaja en la que se encontraba N. respecto de su agresor, evidenciada en el modo en que se relacionaban. En efecto, el a quo admitió que, en ese vínculo, era la imputada quien se encontraba en condición de vulnerabilidad. Así surge del tratamiento que dio a la temática de la acreditación de la relación de pareja, ocasión en la que sostuvo que la imputada “le contó a la Psicóloga Forense que vivía con J.L. manteniendo una relación sentimental conflictiva con el mismo. “En el mismo sentido, en la audiencia de debate la psiquiatra forense Dra. Vermal explicó con claridad que conforme a la entrevista mantenida con B., pudo concluir que mantenía una relación de pareja, en la que ella tenía una mirada idealizada de L. sin lograr ver los aspectos negativos de él, y eso la llevó a que aceptara el maltrato. Agrego, \'… Me dio la impresión que era un vinculo con mucha idealización, ambivalencia, con muchos componentes problemáticos, masoquismo, sadismo, uso económico...\'. Estas particularidades de la relación no le quita el carácter \'de pareja\' que exige la normativa, sin desconocer que B. era la parte más vulnerable” (fs. 362). /// Asimismo, para demostrar que existieron circunstancias extraordinarias de atenuación, tuvo en cuenta que “[e]n este caso concreto, conforme a la pericia siquiátrica practicada sobre la acusada a fs. 160/163 surge que: \'… La relación con la víctima se inicia en agosto, al quedar sin vivienda se van a vivir juntos. Durante la convivencia se suscitaron episodios de violencia psíquica y física. La peritada refiere que la víctima: le impedía salir a trabajar, luego la explotó económicamente (ya que ella se encargó de los gastos de alimentación, alquiler y drogas); momentos en que no le permitía el ingreso al domicilio; otras veces la dejaba encerrada. La imputada refiere que nada de esto le importaba porque lo amaba «con locura…»\'.- “En este mismo sentido, el testigo A.A.B., también puso de manifiesto la relación conflictiva que existía en la pareja, relatando que L. solía dejar encerrada o echaba a B. del departamento, lo que habría ocurrido horas antes del suceso criminoso. “Conforme a los testimonios de F.M.P. y E.M.P., quedó en evidencia la sufrida vida de B. desde su niñez hasta la actualidad, padeciendo severos castigos por parte de su padre, quién no aceptaba su sexualidad. Agregaron que los sufrimientos continuaron, siendo agredida continuamente psíquica y físicamente por las parejas que tuvo” (fs. 365). Precisamente a partir de tales constancias probatorias, el juzgador sostuvo: “Atento a lo reseñado, considero que se encuentran demostrados los requisitos subjetivos y objetivos que acreditan las circunstancias extraordinarias de atenuación”. Es por eso que, retomando el análisis de la sentencia, resulta contradictorio que haya negado la aplicabilidad de la jurisprudencia que establecía tal perspectiva de género por el solo hecho de que existía proporcionalidad física entre ambos cuando en la misma decisión ha reconocido expresamente la vulnerabilidad y desventaja en la que se encontraba N. en la relación de pareja que mantenía con L., donde era víctima de diferentes modos de violencia de género. Tal perspectiva no hace más que reafirmar el requisito de racionalidad del medio empleado para la defensa, teniendo en consideración ese contexto de agresiones continuas y reiteradas, cuya escalada culminó con la utilización de un arma blanca, como quedó demostrado. 5.7. Sobre este aspecto, resulta pertinente reiterar que este Cuerpo ha destacado que la especial ponderación de las cuestiones vinculadas con la violencia de género se dan en ///8. diversos supuestos, que incluyen “el análisis de las situaciones de desventaja física o económica propias de la vulnerabilidad, de la amplitud en el mérito de los medios de prueba, de la importancia de tal contexto para la justa determinación de aspectos fácticos y probatorios vinculados con diversas exigencias típicas (v.gr., la racionalidad del medio empleado en un caso de legítima defensa o la intencionalidad homicida en un hecho tentado), etc.” (STNRNS2 Se. 182/17). También ha citado el criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación precisamente en el caso al que hizo referencia la defensa -invocado y aplicado a su vez en la jurisprudencia bonaerense que citó-, al sostener este Cuerpo que la prueba debía ser valorada “\'con la suficiente amplitud y el debido contexto\' que deben primar en situaciones que involucren violencia hacia la mujer (…), en los términos expresados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cf. causa \'Leiva\', sentencia del 01/11/11, adoptada por remisión al dictamen de la Procuración Fiscal, punto 3) y en conformidad con la doctrina legal de este Cuerpo, que establece los alcances del mérito de los medios de prueba e indiciarios que deben primar al evaluar este tipo de sucesos (STJRNS2 Se. 182/17 y Se. 203/16, entre otras)” (STJRNS2 Se. 276/17). 5.8. A tales datos contextuales, con el consecuente peso probatorio que corresponde asignarles en virtud de la amplitud probatoria que se impone como ponderación adecuada, por tratarse de un caso de violencia de género (conforme ha establecido reiteradamente la doctrina legal de este Cuerpo, según los precedentes antes citados, entre otros) cabe agregar que, debiendo tenerse por probada -por aplicación del principio in dubio pro reo- la existencia de una agresión ilegítima de L. hacia N., mediante golpes en la cabeza y utilizando además un cuchillo (producto del cual quedaron secuelas en el cuerpo de la imputada), no se advierte irrazonable ni desproporcionada, en un claro intento de detener el ataque, la utilización por parte de esta de esa misma arma blanca, luego de que lograra quitársela a su agresor. Precisamente en relación con esto último podría ser útil el argumento de la proporcionalidad física y en fuerza entre ambos, es decir, para facilitarle forcejear con su atacante y así quitarle el arma. A ello se suma que, obviamente, al haberse utilizado el mismo elemento vulnerante, la defensa fue con un objeto con idéntica capacidad de producir daños en el cuerpo y la salud y, por lo tanto, resulta proporcional a la agresión. /// Se advierte entonces que, al no haberse acreditado la existencia de otra alternativa menos lesiva según la secuencia establecida, en el marco de una relación de violencia de género, la utilización del arma blanca era apropiada para satisfacer la necesidad de protegerse, pues este requisito no atiende a comparaciones de instrumentos en abstracto, sino a las reales posibilidades que se presentan en la situación vivida en ese momento por quien debía defenderse (perspectiva ex ante), tal como ha sido establecido por este Cuerpo (STNRNS2 Se. 213/16 “Parada” y 235/17 “Luna”, entre otras). Asimismo, en un caso similar al presente, en el sentido de que quien se defendió lo hizo con la misma arma luego de arrebatársela al agresor, se sostuvo: “Para la racionalidad del medio empleado debe desecharse una desproporción insólita, escandalosa y grosera entre el mal que se evita y el que se causa. “\'La doctrina argentina ha entendido la racionalidad de la necesidad del medio como la proporcionalidad, lo que es correcto, siempre que por tal se entienda el requerimiento negativo de que no falte la proporcionalidad de manera aberrante. Asimismo se interpretó que medio no connota un instrumento sino todo género de acciones y omisiones que se emplean por la defensa. Esta apreciación resulta correcta, puesto que la ley no exige una equiparación ni proporcionalidad de instrumentos, sino la ausencia de desproporción aberrante entre las conductas lesiva y defensiva, precisamente en sus respectivas lesividades\' (Zaffaroni, Alagia y Slokar, Derecho Penal, págs. 586/587). “En consecuencia, en una apreciación ex ante, luego de sufrir determinados golpes, el imputado arrebató el elemento vulnerante con el que, sin solución de continuidad y en el marco de una pelea, quitó la vida a su padre. Pondero que, al ser el mismo elemento, para la legítima defensa no podría considerarse una evidente o aberrante desproporción entre las conductas lesivas y las defensivas, pues en principio estas eran similares” (STJRNS2 Se. 331/17 “H.R.”). Por lo demás, la acusación no ha demostrado que tal obrar defensivo, en ese particular contexto, haya resultado excesivo, lo cual tampoco se observa con sustento en las constancias del expediente. 5.9. Por último, y respecto de la adecuada perspectiva de género que debió merecer el abordaje del caso que nos ocupa, estimo pertinente hacer referencia a que el a quo, además de la condición de mujer de la imputada (que responde a su identidad de género asumida, según ///9. su convicción y sentir, y sin perjuicio de que el sexo asignado al momento del nacimiento haya sido el masculino, conf. art. 2 Ley 26743), aludió a su condición de persona trans, argumento que empleó -con acierto- para reforzar la caracterización en cuanto a la vulnerabilidad en la que se encontraba, mencionando su historia vital (“no se pone en duda que desde su infancia B. tuvo una vida llena de padecimientos y sufrimientos, los que empezaron en su propio hogar con un padre que la golpeaba y le exigía que se comporte como un varón. Está situación la obligó a irse de su casa a muy temprana edad, ejerciendo la prostitución, consumiendo drogas y siendo maltratada por las parejas que tuvo”). En ese sentido, tal como lo explicó en el debate la psiquiatra forense interviniente, “[e]lla nace varón pero tiene el anhelo de tomar las características secundarias del otro género; no lo relacionado con el cambio de las características de los genitales -que serían características primarias- sino las secundarias que hacen a las características externas. Sexo y sexualidad hace a lo biológico y genero para connotar a lo social y legal. Igual van de la mano. En la la ley no se psicopatiza la cuestión de genero. Es una minoría que lucha por sus derechos pero son cuestiones que siguen siendo de estudio. Las personas trans son muy maltratadas, estigmatizadas, es un problema social de no poder respetar al diferente” (reseñada a fs. 351). Sin embargo, a pesar de tales afirmaciones, surgen de la sentencia algunas consideraciones que resultan desacertadas, por resultar inapropiadas e incluso irrespetuosas de esa particular condición: a) Ningún sentido tiene la referencia meramente dogmática a la inexistencia de hijos menores, cuando sería al menos improbable, por su forma de vida e historia personal, constatada en el expediente. b) La sentencia incluye un argumento referido a la inexistencia de denuncias o exposiciones policiales que acreditaran legalmente el maltrato del que era víctima. Más allá de que se trata de un dato fáctico que es conteste con la personalidad y la actitud adoptada por N. (sobre esto la sentencia hace referencia a “la mirada idealizada de L. sin lograr ver los aspectos negativos de él, y eso la llevó a que aceptara el maltrato”), esa circunstancia desatiende la estigmatización y discriminación que enfrentan las personas trans, entre otras, frente a la sociedad en general y frente a ciertas instituciones, como la policía, en particular. /// c) La afirmación según la cual era quien proveía los recursos materiales en la relación, lo que demostraría (al igual que los factores anteriores) que tuvo la posibilidad de elegir otra alternativa para terminar con los sufrimientos que padecía por parte de la víctima, también es contraria a lo ya expuesto en virtud de la idealización de su agresor que la llevó a tolerar malos tratos y no oponerse a sus exigencias, que constituían una clara forma de explotación. Incluso la imputada narró en la audiencia de debate las diversas dificultades que tenía, no solo económicas: “… empezó a decirme que salga a trabajar. Quería consumir \'cracks\', es muy adictivo y no lo sabía cocinar, yo lo hacía para que se drogara pero no me dejaba nada para mí y la droga era mía, yo la compraba. Se ponía violento y me insultaba. Cuando no había mas droga mas vale que consiguiera porque no era bueno conmigo. Nunca pude ahorrar para irme, la plata era para comprar droga. No tenía documentación y por eso nadie me alquilaba. Yo pagaba el alquiler pero el ponía la cara” (cf. reseña en la sentencia a fs. 340). Se aprecia que el a quo reconoció, al menos en parte, tales conductas estigmatizantes, aunque parece minimizarlas al sostener que “[s]i bien es real, que puede existir cierta resistencia en la sociedad para alquilar un inmueble a una persona trans que ejerce la prostitución, cabe advertir que B. era quien proveía los recursos materiales en la relación, y bien pudo procurar mudarse a otro lugar, y si no lo hizo fue por el vínculo afectivo que la unía con L., a quién conforme sus propios dichos \'amaba con locura\'” (fs. 363). Es justamente la naturaleza de este vínculo el que da cuenta de la sumisión e imposibilidad de asumir la conducta pretendida por el sentenciante, esto es, tomar una determinación -mudarse-, pues simplemente no podía por hallarse entrampada, más allá de que no hay que olvidar que -al momento de analizar la procedencia de la causal de justificación- debemos ceñirnos al momento preciso en que la agresión tuvo lugar. Sobre estos aspectos es necesario recordar que “[t]oda persona tiene derecho a la protección contra la trata, venta y toda forma de explotación, incluyendo la explotación sexual pero sin limitarse a ella, por causa de su orientación sexual o identidad de género real o percibida” (Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género, principio 11). Es por ello que se hace necesario establecer medidas, servicios y programas legales, educativos y sociales para hacer frente a los factores que incrementan tal vulnerabilidad, entre ///10. los que se encuentran, entre otros, “la exclusión social, la discriminación, el rechazo por parte de las familias o comunidades culturales, la falta de independencia financiera, la falta de vivienda, las actitudes sociales discriminatorias que conducen una baja autoestima y la falta de protección contra la discriminación en el acceso a la vivienda, el alojamiento, el empleo y los servicios sociales” (obligación estatal c, relativa al mismo principio). Los Principios referidos surgen, precisamente, ante la preocupación en virtud de que “en todas las regiones del mundo las personas sufren violencia, hostigamiento, discriminación, exclusión, estigmatización y prejuicios debido a su orientación sexual o identidad de género; porque estas experiencias se ven agravadas por otras causales de discriminación, como género, raza, edad, religión, discapacidad, estado de salud y condición económica, y porque dicha violencia, hostigamiento, discriminación, exclusión, estigmatización y prejuicios menoscaban la integridad y dignidad de las personas que son objeto de estos abusos, podrían debilitar su sentido de estima personal y de pertenencia a su comunidad y conducen a muchas a ocultar o suprimir su identidad y a vivir en el temor y la invisibilidad”. Se afirma que la condición de persona transexual o transgénero, entre otras, es lo que determina que “históricamente (…) ha(yan) sufrido estas violaciones a sus derechos humanos” (conforme el Preámbulo de ese documento). En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha reconocido recientemente que estas personas han sido “históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización, diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales”, que incluyen tanto discriminación oficial -como la que niega el acceso a beneficios- y extraoficial -en la forma de estigma social, exclusión y prejuicios, también en el hogar, siendo esto último altamente lesivo del derecho a la integridad psíquica. Sostiene que estas personas deben afrontar diversos obstáculos a lo largo de su vida, entre ellos, en lo que aquí interesa, para ejercer su derecho a la vivienda (Opinión Consultiva N° 24, de fecha 24/11/17, párrafos 33, 39, 42, 48). De ese modo, las particularidades de N., por su condición de persona trans, debieron ser motivo de especial consideración por parte del a quo en todos sus aspectos, lo que demuestra el desacierto de los argumentos antes enumerados, que no aplicaron debidamente la perspectiva de género que tal condición personal imponía. /// No puede dejar de reconocerse que el juzgador sí efectuó consideraciones respecto de la historia vital y la condición de género de la imputada al momento de establecer que el encuadre de su conducta debía incluir tales elementos como circunstancias extraordinarias de atenuación. Sin embargo, el hecho de que nada de ello haya sido ponderado al abordar la temática de la legítima defensa no hace más que demostrar la arbitrariedad de la sentencia, por constituir una manifiesta autocontradicción con sus propios términos, evidenciadora de una forzada fragmentación del análisis de las cuestiones sometidas a decisión, que solo aplica en ciertos tramos, y en otros no, el particular enfoque que requería una decisión ajustada a las particulares características del caso. 6. Conclusión: De lo dicho hasta aquí surge que la Cámara en lo Criminal, a través de razonamientos arbitrarios y erróneos, ha invertido la carga de la prueba, contrariamente a lo que le indicaba la doctrina legal, y ha aplicado erróneamente el derecho sustantivo, al descartar la existencia de una defensa legítima por parte de N. y establecer -en consecuencia- una condena penal cuando se imponía la absolución de la nombrada. Quedó demostrado, asimismo, que entre los graves defectos de motivación de la sentencia se destacó la omisión de toda referencia al contexto en el que se dieron los hechos, ponderación que necesariamente debía incluir la referencia a las especiales características de los sujetos que protagonizaron el suceso, en especial, la condición de mujer trans de la imputada. Tales particularidades, que constituyen la perspectiva adecuada a las circunstancias de este caso, fueron soslayadas por el juzgador en estricta relación con el análisis de la causal de justificación alegada por la defensa. En definitiva, entonces, la temática de la legítima defensa fue incorrectamente tratada por el a quo que, a partir de una ponderación arbitraria de las constancias de la causa e inaplicando la doctrina legal, concluyó en la ausencia de la causal; mas, por las razones expuestas, estimo que se presenta en la especie el supuesto contrario. En razón de los fundamentos desarrollados, surge que el motivo casatorio serían errores in procedendo. No obstante, al haberse valorado la totalidad de la prueba se evidencia la inutilidad concreta del reenvío para un nuevo debate y sentencia -con la consiguiente afectación de garantías constitucionales al mantener a la imputada sujeta al proceso sin razones válidas que lo justifiquen-, por lo que los alcances y los efectos en relación con la ///11. sentencia casada no pueden ser otros que los habilitados por el art. 440 del rito. Así, la naturaleza del error o vicio que contiene el fallo pasa a segundo plano, toda vez que a ello se superponen el efecto, el alcance y la justificación del temperamento que cabe adoptar, pues de este depende la desvinculación o no de la aquí condenada y su situación de encierro o libertad. Así es que, habiendo cumplido este Cuerpo con la tarea de la máxima capacidad de revisión (CSJN in re “Casal”), se avizora la imposibilidad de actividad procesal que permita reconstruir el hecho de forma diferente de la antes desarrollada. A ello se agrega que, en aras de una correcta administración de justicia, se impone terminar en el menor tiempo posible con la situación de incertidumbre que todo proceso penal abierto conlleva, atento a la previsión del art. 18 de la Constitución Nacional. ASÍ VOTO. A la misma cuestión los señores Jueces doctores Ricardo A. Apcarian y Liliana L. Piccinini dijeron: Adherimos al criterio sustentado por la vocal preopinante y VOTAMOS EN IGUAL SENTIDO. A la misma cuestión los señores Jueces doctores Sergio M. Barotto y Adrián Zimmermann dijeron: Atento a la coincidencia manifestada entre los señores Jueces que nos preceden en orden de votación, NOS ABSTENEMOS de emitir opinión (art. 38 L.O.). A la segunda cuestión la señora Jueza doctora Adriana C. Zaratiegui dijo: Por los motivos que anteceden, propongo al Acuerdo: 1) hacer lugar al recurso de casación deducido por la defensa; 2) casar la sentencia impugnada y, en consecuencia, 3) absolver a A.B.N. respecto del hecho por el que fue acusada y juzgada, por aplicación del art. 34 inc. 6º del código sustantivo; 4) comunicar la presente al Tribunal de origen con el fin de que se proceda a la inmediata libertad de la mencionada, en la medida en que no se encuentre detenida a disposición de otro Tribunal. ASÍ VOTO. A la misma cuestión los señores Jueces doctores Ricardo A. Apcarian y Liliana L. Piccinini dijeron: Adherimos a la solución propuesta por la vocal preopinante y VOTAMOS EN IGUAL SENTIDO. /// A la misma cuestión los señores Jueces doctores Sergio M. Barotto y Adrián Zimmermann dijeron: Atento a la coincidencia manifestada entre los señores Jueces que nos preceden en orden de votación, NOS ABSTENEMOS de emitir opinión (art. 38 L.O.). Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA RESUELVE: Primero: Hacer lugar al recurso de casación deducido a fs. 371/385 de autos por el doctor Diego Jorge Broggini y, en consecuencia, casar la Sentencia Nº 99/17 de la Cámara Primera en lo Criminal de General Roca. Segundo: Absolver a A.B.N., cuyas circunstancias personales obran en la causa, respecto del hecho por el que fue acusada y juzgada, por aplicación del art. 34 inc. 6º del código sustantivo (art. 440 C.P.P. Ley P 2107). Tercero: Comunicar la presente al Tribunal de origen con el fin de que se proceda a la inmediata libertad de la mencionada, en la medida en que no se encuentre detenida a disposición de otro organismo. Cuarto: Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos. ANTE MÍ: Firmantes: ZARATIEGUI - APCARIAN - PICCININI - BAROTTO (en abstención) - ZIMMERMANN (subrogante en abstención) ARIZCUREN Secretario STJ PROTOCOLIZACIÓN: Tomo: 2 Sentencia: 67 Folios Nº: 222/232 Secretaría Nº: 2 |
| Dictamen | Buscar Dictamen |
| Texto Referencias Normativas | (sin datos) |
| Vía Acceso | (sin datos) |
| ¿Tiene Adjuntos? | NO |
| Voces | SENTENCIA ARBITRARIA - PRINCIPIO DE INOCENCIA - IN DUBIO PRO REO - ESTADO DE INCERTIDUMBRE - LEGÍTIMA DEFENSA - RACIONALIDAD DEL MEDIO EMPLEADO - SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD - TRANSEXUALIDAD - INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA |
| Ver en el móvil |