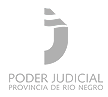Fallo Completo STJ
| Organismo | SECRETARÍA CIVIL STJ Nº1 |
|---|---|
| Sentencia | 80 - 23/04/2007 - DEFINITIVA |
| Expediente | 21527/06 - ASOCIACION MUTUAL VALLE INFERIOR S/ PROPUESTAS DE PAGO Y ACEPTACIONES S/ CASACIÓN |
| Sumarios | Todos los sumarios del fallo (22) |
| Texto Sentencia | PROVINCIA: RIO NEGRO LOCALIDAD: VIEDMA FUERO: CIVIL INSTANCIA: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA EXPTE. Nº 21527/06-STJ- SENTENCIA Nº 80 ///MA, 23 de abril de 2007. -----Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores Víctor H. Sodero Nievas, Alberto I. Balladini y Luis Lutz, con la presencia de la señora Secretaria doctora Elda Emilce Alvarez, para el tratamiento de los autos caratulados: “ASOCIACION MUTUAL VALLE INFERIOR s/PROPUESTA DE PAGO Y ACEPTACIONES s/CASACIoN” (Expte. Nº 21527/06-STJ-), elevados por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Ia. Circunscripción Judicial, a fin de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 646/673 y vta. por la parte concursada, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe la Actuaria. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme el orden del sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - C U E S T I O N E S - - - - - - - - - - - -----1ra.-Es fundado el recurso?- - - - - - - - - - - - - - - - -----2da.-¿Qué pronunciamiento corresponde?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V O T A C I O N - - - - - - - - - - - - -A la primera cuestión el señor Juez doctor Víctor Hugo Sodero Nievas dijo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Superior Tribunal de Justicia en virtud del recurso de casación deducido a fs. 646/673 y vta., contra la Sentencia Interlocutoria Nº 211 de fecha 31 de octubre de 2005 dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Ia. Circunscripción Judicial obrante a fs. 614/627, por la que se hace lugar a los recursos de apelación de los acreedores impugnantes –de fs. 454/465, 455/458, 456, 457 y 466- y revoca la sentencia de Primera Instancia///.- ///.-devolviendo los autos al juzgado de origen a fin de que proceda a cumplir con lo establecido en el punto 9 de los considerandos: régimen de administración y limitaciones, y conformación de un comité de acreedores (art. 45 LCQ); hacer efectivo -el magistrado del Juzgado de origen- el apercibimiento contenido en los arts. 46, 51 de la Ley 24.452 y declarar la quiebra indirecta de la concursada, con los recaudos de los arts. 88 y 117, si fueran pertinentes.- - - - - -----Al respecto, el casacionista argumenta que la sentencia impugnada aplica erroneamente la ley, a la vez que incurriendo en una grave simplificación, constituye una sentencia arbitraria constituída no sólo con afirmaciones dogmáticas, sino además con prescindencia de un análisis completo y acabado de elementos decisivos para la solución del caso, contradiciendo claras constancias documentales de autos, que fueron oportunamente puestas en conocimiento del tribunal y que le hubieran permitido al sentenciante arribar a un resultado distinto al logrado. De tal modo, entiende que la sentencia efectúa una errónea aplicación del art. 32 LCQ, cuando computa en la totalidad de acreedores a aquellos que sólo concurren por el arancel de $50; y luego de efectuar una sumatoria de distintos extremos a los efectos de obtener la mayoría de votantes, y de efectuar una serie de posibilidades al respecto, concluye que en cualquier caso la quiebra indirecta decretada por la Cámara, estaría fundada en la circunstancia que, en su máxima expresión, faltan tres aceptaciones y en su mínima expresión tan sólo una.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Seguidamente el recurrente, ingresa a cuestionar el razonamiento efectuado por el sentenciante de grado cuando habla de falta de poder, cuando la ley habla de falta de representación; y sostiene que se trata de un vicio///.- ///2.-subsanable, que se puede representar a alguien sin tener poder por el sólo hecho del mandato legal. En este contexto, considera que se violaron los arts. 36 y 37 LCQ, en cuanto al momento en que se deben hacer los cuestionamientos vinculados a la personalidad de los aceptantes. Entiende que se encuentran configurados hasta aquí dos obstáculos insalvables: la ausencia de poder especial en la mayoría de los casos, y la existencia de cosa juzgada al no haberse introducido las objeciones en la pertinente etapa de verificación, a poco que se atienda que la mayoría de los que han prestado su conformidad a la propuesta mediante firma certificada por escribano público, son los mismos que se presentaron a verificar el crédito en aquella primera etapa. Quien impugna ahora incurrió en un consentimiento tácito.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----En este orden, el casacionista señala que en autos también se han violado los arts. 43, 45 y 52 LCQ, cuando la Cámara señala que es un requisito esencial exigido por la norma el acompañar poder junto con las aceptaciones, advirtiendo, por su parte, el recurrente que es un requisito formal no esencial y subsanable, alega excesivo rigor formal; y que en este sentido también se aplicaron erroneamente los arts. 45 y 50, inc. 2* LCQ, al no hacerse correcta interpretación de los requisitos sustanciales que exigen las aceptaciones. Seguidamente efectúa un minucioso examen de los distintos casos impugnados, observando –cada uno de ellos- la violación de diversas normas, a saber: 1)de los arts. 1881, inc. 4 C.C. y 132 del Cod. Com., en cuanto a la condición de que debe reunir quien acepta la oferta en representación de acreedor; 2)del art. 157 LCQ, en cuanto a la capacidad de los socios gerentes para representar a la sociedad (representación surge de la ley); 3)de los arts. 23 y 24 Ley 19.550 en cuanto a la capacidad de los socios///.- ///.-para representar a la sociedad cuando se trata de una sociedad de hecho; 4)del art. 993 del Cod. Civil, en cuanto la sentencia ha desconocido la existencia de poder a una persona aceptante que acompaña constancia de escribano público que da fe de la existencia de tal poder; 5)de los arts. 3383, 3417 y 3570 C.C. en cuanto ha interpretado que el heredero concurre en representación del causante y no por sí al ser heredero universal y entrar inmediatamente en posesión de la herencia.- -----Por otra parte, el recurrente también discrepa con el razonamiento efectuado por la sentencia sub examine en lo que respecta al modo de contabilizar la cantidad de acreedores que hay que considerar en función del crédito contenido en el Legajo Nº 3. En este sentido, advierte que el sentenciante ha violado los arts. 666 bis, 673, 690, 691, 699 y 705 del Cód. Civil, 88 CPCyC., y 19 C.N.; por que en el caso del crédito por astreintes del juicio laboral, a los fines del art. 45 LCQ, representa un crédito originado en una única causa contra un único deudor que tiene una pluralidad de acreedores que han formalizado un litisconsorcio activo en su demanda verificatoria, y que genera un voto independientemente de la cantidad de titulares mancomunados simples o solidarios que tengan derecho al mismo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Finalmente, la concursada alega violación de los arts. 43,45 y 59 LCQ, referido al momento en que se debe presentar el régimen de administración y propuesta de comité de acreedores; y según esa parte, tales artículos no establecen un plazo, por lo que es importante que se presente antes de la homologación del acuerdo; y que esta cuestión no debió ser tratada por la Cámara porque no fue recurrida oportunamente.- - - - - - - - - -----Ingresando al análisis de las cuestiones venidas en recurso, es preciso efectuar una breve relato de los actos///.- ///3.-procesales que al presente examen concierne. Así: 1)a fs. 7453 de los autos principales, se declaró abierto el período de exclusividad, ampliándose el mismo –a petición de la concursada- hasta el día 3 de marzo de 2005; 2)a fs. 7504 y 7504 vta. de los autos principales la concursada hace pública la propuesta de acuerdo; 3)a fs. 76 se presenta la concursada e integra la propuesta de autos, presentado a fs. 94/95 y fs. 102 modificación parcial de la misma; 4)a fs. 271 y 280, la concursada denuncia obtención de acuerdo preventivo y acredita aceptaciones a la propuesta de pago; 5)a fs. 285, se tiene por declarada la existencia de acuerdo preventivo; 6)a fs. 292 la sindicatura peticiona que se rechace el concepto formulado por la concursada como “Propuesta Residual”, se encuadre a los actores que no optaron por ninguna de las dos propuestas en la alternativa 1 (pago 25%); 7)Impugnan el acuerdo preventivo, los acreedores Antón (a fs. 294/299), Bruno –por su propio derecho y en representación de otros acreedores- (a fs. 300/324) y Hugo y Enrique Lapadat (a fs. 360/365), entre otros.- - - - - - - - -----Se llega así a la sentencia de Primera Instancia que: I)Rechaza todas las impugnaciones efectuada. II)Homologa la propuesta de acuerdo n* 2 consistente en el pago del 100% del capital verificado o declarado admisible con más sus intereses conforme tasa Mix o los que se hubieren pactado, hasta el 4% mensual en caso de que lo superen, conforme pautas de morigeración del juzgado, hasta la fecha de presentación del concurso de conformidad al art. 19 LCQ y en las siguientes condiciones: el deudor gozará de un plazo de gracia o espera de doce (12) meses corridos a contar de la fecha que adquiera firmeza la resolución que homologue el acuerdo preventivo; vencido dicho plazo, el capital se cancelará en 120 meses, en cuotas mensuales, iguales y consecutivas, en dinero///.- ///.-efectivo. Se aplicará la tasa de interés pasiva de depósitos a plazo fijo, que publique el banco Nación Argentina, sobre saldos y mediante el sistema de amortización francés, se determinará el importe de la cuota correspondiente. Homologa la propuesta Nº 1 que consiste en el pago del 25% del capital verificado o declarado admisible con más sus intereses (igual que la propuesta Nº 2), de contado y en efectivo al año de la fecha en que adquiera firmeza la resolución que homologue el acuerdo, en la que quedarán encuadrados aquellos acreedores que la hayan aceptado expresamente durante el período de exclusividad, como así también, aquellos que no hayan optado por aceptar expresamente ninguna de las dos propuestas. Como propuesta residual queda establecida la Nº 1 (25%).- - - - - - -----Esta decisión es apelada por los acreedores impugnantes y el Síndico Bretaviztky. La Sentencia de Cámara resuelve: Hacer lugar a los recursos de apelación de los acreedores impugnantes y revoca la sentencia de Primera Instancia devolviendo los autos al juzgado de origen a fin de que proceda a cumplir con lo establecido en el punto 9 de los considerandos: régimen de administración y limitaciones y conformación de un comité de acreedores (art. 45 LCQ); hacer efectivo -el magistrado del Juzgado de origen- el apercibimiento contenido en los arts. 46 y 51 de la Ley 24.452 y declarar la quiebra indirecta de la concursada, con los recaudos de los arts. 88 y 117, si fueran pertinentes. Dicho decisorio se fundamenta en las siguientes cuestiones: a)Faltan poderes en 12 representaciones y la concursada pretende subsanar ese déficit mediante la incorporación tardía de los poderes faltantes al contestar las impugnaciones; b)Rechaza el argumento de la concursada de que los impugnantes omitieron cuestionar la representatividad en el pedido de verificación o en ocasión del dictado de la///.- ///4.-resolución del art. 36 LCQ, y afirma –la Cámara- que el art. 50, inc. 2* permite impugnar al formular la propuesta; c)Para la mayoría del art. 45, es necesario tener poderes y no son aplicables los arts. 1881, inc. 4* C.C. y 132 Cod. Com.; D)Las intervenciones de 7 acreedores, que del legajo de verificación se desprende que –en conjunto le fue verificado un crédito de $ 4.722,74 (astreintes juicio laboral), no debe ser computado como un solo voto, sino como 7, por que no se trata de una obligación solidaria, sino simplemente mancomunada; e)CONCLUYE: Proceden las impugnaciones por falta de representación y error en el cómputo de la mayoría; de las 91 conformidades presentadas deben restarse 19, lo que no constituye la mayoría requerida por la ley frente a los 161 acreedores.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Cumplido este relato de los actos procesales se evidencia que las cuestiones en controversia y que se debe dilucidar en esta instancia están determinadas, principalmente, por establecer si el sentenciante de grado ha sido excesivamente ritualista al considerar que no ha sido debidamente observada la completitividad de la presentación del art. 45 de la Ley 24.522; así como si ha habido falta de representación en las personas que prestaron las conformidades con el acuerdo preventivo, ya que según se interprete se reunirá o no la mayoría necesaria para su aprobación; o si ha habido o no un error en el cómputo de la mayoría conforme la correcta interpretación legal sobre la materia.- - - - - - - - - - - - - -----Ahora bien, uno de los primeros agravios que esgrime el recurrente, es que la sentencia efectúa una errónea aplicación del art. 32 LCQ, cuando computa en la totalidad de acreedores a aquellos que sólo concurren por el arancel de $50. Sobre esta cuestión, hay que comenzar por aclarar que ese arancel///.- ///.-está destinado a cubrir los gastos del proceso verificatorio, la investigación respectiva, la confección de informes del Síndico, etc., con cargo de rendición de cuentas; y si el crédito insinuado es desestimado, tal situación importa la pérdida del arancel, por analogía al del vencido en costas, y si por revisión se obtiene la admisibilidad, la resolución debería considerar como gasto de justicia el arancel no reconocido como resultado de la no verificación del crédito objeto del pedido de verificación. Es decir que el monto pagado en concepto de arancel se suma al del crédito cuya verificación se solicita, de forma tal que el acreedor lo recuperará con posterioridad si resulta verificado o admitido; en cambio, si el crédito no es admitido al pasivo, el arancel se pierde, tal como ocurre en cualquier juicio con la tasa de justicia cuando la demanda debe ser rechazada; con lo cual le asiste razón al recurrente de que no se deben ni sumar ni computar, en las circunstancias expuestas, al efecto del cálculo mayorías y régimen de votos el arancel, del art. 32 de la Ley de Concursos y Quiebras.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Al respecto se ha dicho que: “Debe ser advertido, que del hecho de que el arancel se adicione al monto del crédito cuya verificación se peticiona, no se sigue que lo sea adoptando la misma condición del crédito que se pretenda insinuar, es decir, el monto del arancel no será privilegiado o quirografario según lo fuera aquél. En efecto, el pago del arancel da lugar al nacimiento de un crédito posconcursal que queda comprendido en los términos del art. 240 LCQ, es decir, como gasto de justicia. De ahí que el pedido de verificación deba hacer la distinción. Lo anterior sirve también para excluir el monto del arancel del cálculo relativo al cómputo de las mayorías relacionadas a la consideración del acuerdo que ofrezca el///.- ///5.-deudor.” (Conf. Pablo D. Heredia, Tratado Exegético de Derecho Concursal, T* 1, pág. 689).- - - - - - - - - - - - - - -----Seguidamente, corresponde dilucidar si, efectivamente, en autos se ha cumplido -o no- con la representación de acreedores que concurran a formar mayoría, conforme la ley de la materia; cuya decisión se adopte sobre tal cuestión también influirá sobre la otra cuestión en controversia, cual es si hubo o no error en cómputo de las mayorías. De tal modo no puede soslayarse que el pronunciamiento de los acreedores constituye una pauta de singular gravitación a la hora de evaluar el acuerdo ofrecido, ya que el proceso no sólo se halla orientado hacia los intereses privados de los acreedores, sino que repercute dentro del ámbito de la actividad económica y social donde esta situación se exterioriza causando mayor o menor perturbación, por lo que toda propuesta de acuerdo debe ser valorada, atendiendo fundamentalmente a su congruencia con los principios de orden público, las finalidades de los concursos -referidas a la conservación de la empresa y la protección del crédito- y el interés general. Debe tenerse presente, que los procesos concursales se otorgan más que en favor del propio concursado, en el afán de tutelar la conservación de la empresa como fuente de trabajo que redunda en beneficio de la comunidad. Tal finalidad, es la que justifica flexibilizar los criterios con que han de interpretarse los recaudos formales exigidos en la ley concursal.- - - - - - - - - - - - - - - - - -----Y la aplicación de estos principios –en especial del de conservación de la empresa- no se compadece con un análisis de la materia concursal que implique un apego a un excesivo rigor formal. Es decir que al resolverse del modo que lo hizo el sentenciante de grado -sin detenerse en ponderar que se trata de acreedores que concurrieron a formalizar la verificación/// ///.-de sus créditos y que sus presentaciones no merecieron impugnaciones, ni la existencia de poderes que luego se acercaron al proceso-, no extremó los recaudos necesarios para dar cumplimiento a los principios básicos que todo servicio de justicia requiere, y, esencialmente, para no incurrir en un ejercicio abusivo de las normas procesales; máxime aún cuando el sentenciante de Primera Instancia (fs. 443), precisamente tuvo en cuenta, que la concursada completó la documentación requerida al contestar las impugnaciones, y ello fue rigurosamente desestimado por la Cámara, cuando sostuvo que “venciendo en el presente caso el período de exclusividad el 3 de marzo de 2005, fue a esa fecha que la concursada debió presentar en el juzgado, en legal forma todos los requisitos a que estaba condicionada la aceptación de la propuesta” (fs. 623 vta.).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----En este sentido, la Corte Suprema sentó un criterio de suma importancia cuando resolvió que: “Las formas procesales deben cumplirse de manera que no se frustre su finalidad esencial.” (Conf. CSJN, octubre 5-1996, in re. “RIOPAR”, Dj, 1997-1-506). La aplicación mecánica de un principio procesal de la ley concursal –plazo para acreditar las mayorías-, en forma aislada, configura un ritualismo incompatible con el “debido proceso” y con la obligación de confrontar todo el derecho vigente en cada caso concreto. De tal modo se ha sostenido: “Que el fenómeno disvalioso del ‘exceso ritual manifiesto’, considerado dentro del ‘ritualismo’ o ‘formulismo’ como su expresión más determinada, configura un verdadero abuso de derecho; más que nada porque ya el uso inadecuado de algo, de por sí, constituye una forma de abuso. En efecto, el ‘exceso ritual manifiesto’ implica un uso irregular de las formas, en el sentido de no adecuación a la finalidad para la que///.- ///6.-ellas se han establecido. Ese uso irregular, lo ha destacado reiteradamente la jurisprudencia, importa un daño para la justicia. Ejercicio antifuncional y daño convergen, pues, en el ‘exceso ritual manifiesto’. La adscripción conceptual al abuso del derecho surge de tal modo y sin mucho esfuerzo, como basicamente apropiada, más aún si reparamos en que la doctrina del acto abusivo cubre –o mejor, puede cubrir- un amplio espectro de la actividad jurídica” (Conf. Pedro Juan Bertolino, El Exceso Ritual Manifiesto, pág. 79, con citas de Epifanio J.L. Condorelli, El Abuso del Derecho).- - - - - - - - -----No obstante lo expuesto, y más allá del evidente temperamento rígido y formalista que se ha adoptado en la sentencia de Cámara, en la que se priorizaron los plazos en desmedro de las voluntades, se hizo además caso omiso de los datos objetivos que se arrimaran a la causa al momento de contestar el traslado de las impugnaciones (cuando a fs. 624 señala: “la propia concursada pretende subsanar ese déficit acreditativo mediante la incorporación tardía de los poderes faltantes al contestar las impugnaciones a fs. 394/410, con fecha 5 de abril de 2005”); es preciso advertir, como sostienen Junyent Bas y Boretto, que: “...las mayorías deben estar acreditadas a la fecha de la homologación y no es necesario que se configuren al momento de la presentación. La doctrina ha señalado que la norma es clara en cuanto requiere la mayoría para la homologación, por lo que, aunque la petición se presente sin las conformidades que demuestran la existencia de las mayorías, debe darse trámite al proceso homologatorio, quedando el deudor obligado a acreditarlas antes del dictado de la sentencia homologatoria.” (Conf. Francisco Junyent Bas – Mauricio Boretto, Acuerdo Preventivo Extrajudicial, pág. 159, cit. Di Tulio-Macagano-Chiavassa, Concurso y Quiebras,///.- ///.-248).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Continuando con el análisis de los agravios planteados en autos sobre la cuestión de representación, y en lo que hace a la crítica puntual de cada uno de los casos impugnados. Previo a todo, considero necesario advertir que la declaración de voluntad que conforma la aceptación de la propuesta (art. 45, 1* párr., Ley de Concursos y Quiebras) no puede ser examinada en abstracción del proceso en su conjunto. Es uniforme la doctrina en el sentido de entender al concurso -preventivo o liquidatorio- como una “unidad” ((Cf. Javier Lorente “Ley de Concursos y Quiebras comentada y anotada”, ps. 85/86 citándolo a Maffía), de manera que las etapas que en él se cumplan no aparezcan -por su diversa naturaleza- despegadas unas de otras, sino por el contrario se entienden enlazadas y se aprovechan dialecticamente (en especial si el proceso preventivo torna en liquidación). En igual sentido la doctrina legal bonaerense -en alusión al proceso en general no ya a este tipo especial- instruye que “el proceso actual no se conduce en términos sacramentales en donde cada palabra o gesto tiene un significado particular y donde su omisión podría significar la pérdida del derecho. Por el contrario, \'es el contexto el que determina el sentido y significado de lo pretendido\'” (SC Buenos Ares, acs. 46084 del 23/6/92; 51762 del 15/8/95 y 54665 del 19/5/98). Y esa unidad del concurso debe ser tenida en cuenta al momento de analizar las representaciones impugnadas en la instancia de propuesta, ya que –en la mayoría de dichos supuestos- han sido las mismas partes que se presentaron a verificar el crédito –en la primera etapa concursal- y que –manteniendo la misma representación que detentaron desde el comienzo- suscribieron la aceptación de la propuesta.- - - - - -----La propuesta de acuerdo que es “votada” favorablemente///. ///7.-por algunos acreedores es, bien mirada, una especialísima forma de contrato (Quintana Ferreyra, “Concursos”, t. I; p. 485 y sgtes., fundamentalmente ps. 489 y 622, Astrea, 1988) o si se prefiere una “coincidencia de voluntades”. En autos interesa sobremanera poder determinar la existencia de la voluntad de los acreedores impugnados participantes en el acuerdo que configura la propuesta, o si por el contrario quien participó es un tercero y por ende no puede hablarse formalmente de existencia de acuerdo, con la consiguiente declaración de quiebra (art. 51, Ley de Concursos y Quiebras).- - - - - - - - -----Analizando cada caso concreto, se observa que la representación fue ejercida ya sea en calidad de socio gerente –o como factor de comercio- (EMSUR S.R.L., FREDES Turismo S.R.L., OPTICA NARANJO, ROMCELL S.R.L.); con copia certificada de Escritura Poder extendida por el socio Gerente de la firma comercial a favor de otra persona (VIA BARILOCHE); como propietario o como factor de administración, con poder general amplio de administración con plenas facultades para ello (ZAGARI HOGAR); por uno de los socios que conforman la sociedad de hecho conforme lo disponen los arts. 23 y 24 Ley de Sociedades (EXPO BAZAR, OPTICA WOLF, SUSBAT); en carácter de Presidente y Secretario, certificado por ante Escribano Público (CLUB VIAL RIONEGRINO); en calidad de Presidente de Mutual (HOTEL PEUMAYEN). En orden a la diversidad de supuestos y en lo que atañe a las personas jurídicas, es preciso efectuar un somero análisis de las normas que regulan la representación del denominado factor de comercio, instituto este, que la Cámara consideró inaplicable a los presentes autos. Así, “el factor de comercio”, por definición es un mandatario representativo general y permanente, con capacidad para celebrar todos los actos que sean inherentes o necesarios para la explotación///.- ///.-del comercio que administra, representando en forma amplia y permanente al comerciante principal (conf. el art. 132 del Cód. de Com. y el comentario de Anaya y Podetti en “Código de Comercio y Leyes Complementarias, comentados y concordados”, t. III, p. 9). Al respecto es significativo el alcance de la gestión del factor. El art. 136 del Cód. de Com. estatuye que debe tratar el negocio en nombre de su comitente. “En todos los documentos que suscriban sobre negocios de éstos -sigue la norma-, deben declarar que firman con poder de la persona o sociedad que representan”. Pero esta segunda parte hace una aplicación particular del principio sentado en la primera, pues aún cuando no cumpliese lo dispuesto, podría quedar obligado el principal, si es dable aplicar la presunción que contempla el art. 138. “Los contratos hechos por el factor de un establecimiento comercial o fabril -dice este último precepto-, que notoriamente pertenezca a persona o sociedad conocida, se entienden celebrados por cuenta del propietario del establecimiento, aún cuando el factor no lo declarase al tiempo de celebrarlos, siempre que tales contratos recaigan sobre objetos comprendidos en el giro o tráfico del establecimiento, o si aún cuando sean de otra naturaleza, resulta que el factor obró con orden de su comitente, o que éste aprobó su gestión en términos expresos, o por hechos positivos que induzcan presunción legal”. Para dar cumplimiento a la exigencia del principio general del art. 136, no es menester ninguna formalidad especial. Se ha dicho que es indiferente constar en el texto del documento o que se antepongan a la firma del factor las palabras “por poder de...”. Como recuerdan Anaya y Podetti, citando en su apoyo a Fontanarrosa y Masnatta, es suficiente cualquier referencia en el texto, aunque sea indirecta como, por ejemplo, el membrete del papel en que///.- ///8.-se extiende (conf. op. cit., p. 23 y nota 90).- - - - - - -----También se ha sostenido que: “Entre las facultades implícitas de los factores, figura la de estar en juicio en carácter de actor o de demandado en todo lo concerniente al negocio del principal que dirigen; el art. 205 aclara el alcance del precepto en lo que se refiere a la calidad de demandado, al remitirse al 135 para el caso análogo de los jefes de estación ferroviaria, confiriéndoles la representación de las empresas en las acciones dirigidas contra la misma. Tienen tal personería aún cuando el mandato se haya otorgado en instrumento privado, siempre que esté debidamente inscripto en el registro de comercio. Como norma interpretativa general debe tenerse en cuenta que la ley presume la amplitud del mandato dentro de las operaciones que realiza el principal, como que el factor lo substituye en la dirección y administración de los negocios, y que las restricciones impuestas por aquél deben ser expresas y precisas.” (Conf. Raymundo L. Fernández, Código de Comercio Comentado, tratado de derecho comercial en forma exegética, T* I, pág. 183, con citas de Siburu, Malarriga y Castillo).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Lorenzetti, en un ensayo sobre el rol de la “apariencia”, en las relaciones jurídicas, cuando existe una conducta de una de las partes que crea una expectativa jurídica, ha dicho que: “Como principio jurídico y regla hermenéutica tanto la confianza como la apariencia significan que se da primacía a lo objetivamente declarado; “quien crea una apariencia, se hace prisionero de ella”. Como principio jurídico es susceptible de ponderación con otros principios competitivos, conforme al siguiente régimen: “Como regla general debe partirse del principio de la autonomía privada, que es un derivado de la autodeterminación de la persona. El fundamento debe///.- ///.-ubicarse en los derechos humanos como límite al poder, en la necesidad de preservar un ámbito de libertad individual, que sólo se extiende cuando hay consenso: sólo cuando el sujeto quiere, puede existir obligación. El principio anterior es corregido, limitado, por la seguridad jurídica como expectativa de cumplimiento. Por derivación de la seguridad y confianza en el tráfico, sabemos que hay situaciones objetivas en las que la apariencia creada y la actuación en base a la confianza, autorizan a imputar obligaciones, allí donde el sujeto no las estableció expresamente.”; y especificamente sobre el factor de comercio señala que: “En general se suele presentar al factor de comercio como un caso típico de modificación de las reglas tradicionales del mandato. En su forma habitual se requiere un poder, o bien simplemente una autorización. Sin embargo es plenamente aplicable la teoría de la apariencia. La situación de apariencia representativa permite imputar al empresario los actos jurídicos que realiza el factor. En la doctrina italiana se ha dicho que ejerce una representación legal y no voluntaria.” (Conf. Lorenzetti, Ricardo L. “La oferta como apriencia y la aceptación basada en la confianza”, La Ley 2000-D-, 1155). Con lo cual, no se puede circunscribir unicamente a las relaciones comerciales –como lo hiciera el sentenciante de grado- las presentaciones que se hicieron en autos en el carácter de “factor de comercio”.- - - - - - - - - -----En este orden, también, se debe tener en claro que la voluntad de la sociedad –en el caso de la responsabilidad limitada- es conocida por los terceros a través de su órgano de representación, en general por el gerente (art. 157 y cctes., LSC: 19.550). Sus manifestaciones no se interpretan como de una persona física que intermedia a favor de una persona jurídica, sino como la propia persona jurídica. De allí la///.- ///9.-caracterización como “órgano”. Este, actuando en el ámbito del objeto social, atribuye a la sociedad su conducta y sólo una declaración en contrario en el marco de una actividad claramente personal, puede permitirnos otra interpretación. Tal la regla del art. 58 de la Ley 19.550 que expresa: “El administrador o el representante que de acuerdo a contrato o por disposición de la ley tenga la representación de la sociedad, obliga a ésta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social”.- - - - - - - - - - - - -----En tal sentido afirma Nissen -en el comentario a la norma- que: “Este dispositivo legal consagra lo que se ha dado en llamar la doctrina del \'ultra vires\', conforme a la cual la responsabilidad de la sociedad por las obligaciones celebradas por sus representantes se limita a los actos comprendidos en el objeto social”. Más adelante agrega: “En tal sentido se ha interpretado que el criterio de la Ley 19.550, al obligar a la sociedad por los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social, debe ser interpretado en forma amplia, por cuanto debe protegerse a los terceros de eventuales sorpresas (...)” (Ricardo A. Nissen, “Ley de Sociedades Comerciales”, t. II, Ed. Abaco, ps. 36 y ssgtes.). Tal es, a mi entender, una pauta fundamental de interpretación para la cuestión traída. De tal modo, los gerentes de una sociedad de responsabilidad limitada están facultados para ejercer la administración y representación del ente en virtud de lo establecido por el art. 157 y cctes. de la Ley 19.550, y dentro de esa actuación no sólo deciden los negocios que llevará adelante la sociedad sino que también deben ejecutarlos o hacerlos ejecutar (Halperín, “Sociedades de responsabilidad limitada”, 6ª ed., Nº 12, p. 179, Buenos Aires, 1972). Siguiendo con este examen, y como se señala en el dictamen de Procuración, también hay que///.- ///.-destacar que para algunos es esencial al fenómeno representativo la existencia de poder, para otros sólo es necesaria la actuación a nombre de otro y para que esta actuación produzca efectos será necesario que exista un poder o bien que sea ratificada (arts. 1930, 1935, 1936 C.C.), de modo tal que el poder no es esencial al instituto. Lo relevante para que exista representación es la actuación nomine alieno, mientras que el poder o la ratificación son requisitos para eficacia directa de la actuación; y que la representación puede deducirse, teniendo en consideración que los actos nomine alieno (que la representación conlleva), son válidos y que el poder o la ratificación hacen a los efectos directos del acto realizado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Por otra parte, y en lo que hace a la representación de la sociedad de hecho, hay que destacar que el artículo 24 de la Ley 19.550, dispone que: “En las relaciones con los terceros, cualquiera de los socios representa a la sociedad.”; es decir la sociedad no constituída regularmente adolece de órganos de representación, pues de acuerdo con la mencionada norma cualquiera de los socios representa a la sociedad en las relaciones con los terceros, con lo cual no cabe que aquélla pueda oponer a estos la actuación de un administrador que ha sido designado en el contrato social; tampoco, se sigue, ningún socio puede reclamar el derecho contractual de administrar y representar a la sociedad irregular. Cualquiera de los socios de una sociedad irregular puede obligar a los restantes consocios, sin necesidad de poder, nombramiento o alguna autorización. El acto de administración realizado por cualquiera de los socios de una sociedad irregular en nombre de la sociedad, vincula a la sociedad y no al ejecutante del acto personalmente con los terceros. (Conf. Verón, Sociedades///.- ///10.-Comerciales, Ley 19.550, comentada, anotada y concordada, T* 1, págs. 196/197).- - - - - - - - - - - - - - - -----Con lo cual, en autos no se puede desconocer que las empresas impugnadas fueron debidamente representadas, ya sea por la facultad propia de los gerentes; o como factores de comercio; o por socios de las sociedades de hecho (art. 24 L.S.); o por aplicación de la teoría de la apariencia, reseñada precedentemente. Y que resulta de un excesivo rigor formal, sostener como lo hiciera la Cámara que: “La postura de la concursada permitiría que cualquier tercero concurriera a formar mayoría con su voto sin que se le pueda exigir en virtud de qué mandato o poder actúa, lo que deviene en inaceptable”; cuando –en la mayoría de los supuestos analizados- han sido las mismas partes que se presentaron a verificar el crédito –en la primera etapa concursal- y que –manteniendo la misma representación que detentaron desde el comienzo- suscribieron la aceptación de la propuesta; y que, además, se trata de socios, propietarios, gerentes o factores de comercio. Es decir, no se puede hacer un análisis de la representatividad de dichas personas, partiendo de la premisa de que se trataba de cualquier tercero, cuando en verdad se estaba en frente de personas con una manifiesta relación con la entidad por la que se presentaban a prestar la conformidad en el acuerdo. Al respecto es propicio recordar que la Cámara Nacional Civil (con voto de los Dres. Alterini, Durañona y Vedia, y Cifuentes), oportunamente se expresó en este sentido, respecto de la cuestión sub examine, diciendo que: “con muy buen criterio se ha podido considerar en conjunto tal actuación, dado que, en definitiva, eran actos que coincidian en el tiempo que según (...) estuvo al frente de la sucursal porteña. De modo que los terceros a quienes además se les presentó un documento con///.- ///.-membrete de la firma principal o ‘prepotente’, lo pudieron tener validamente como factor al frente del establecimiento local, y que como tal se conocía en el comercio.” (Conf. CNACIv., Sala C, febrero 24-981, Ramos, Osvaldo O c. Decaroli Isacson, S.A. y Otro).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----En definitiva, todos estos extremos analizados, bajo el principio rector en la materia –de conservación de la empresa- que debe primar en autos, determinan –salvo con la aplicación de un criterio de excesivo rigor formal- que en autos no existió una carencia de facultades suficientes, por parte de los acreedores impugnados.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Concluído el examen sobre los agravios referidos a la falta de representatividad, corresponde ahora ingresar a las discrepancias mantenidas por el recurrente, en lo que respecta al modo de contabilizar –por parte de la Cámara- la cantidad de acreedores que hay que considerar en función del crédito contenido en el legajo Nº 3. De tal modo, en el caso en análisis hay que determinar cuántos votos a los fines del artículo 45 de la L.C.Q., representa un crédito originado en una única causa contra un único deudor que tiene una pluralidad de acreedores que han realizado un litisconsorcio activo en su demanda verificatoria. El análisis de ese crédito muy particular, responde a la imposición de las llamadas “astreintes”, que lejos están de revestir carácter indemnizatorio y de conservar una pretendida naturaleza laboral, sino que consisten en condenaciones conminatorias de carácter pecuniario que los jueces aplican a quien no cumple un deber jurídico impuesto en una relación jurídica. (Conf. Alterini-Ameal-Lopez Cabana, cit. En Bueres-Higthon, Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, T* 2ª, pág. 579).- - - - - - - - - - - -///.- ///11.-Por lo que, si el crédito en cuestión se originó en la imposición de astreintes, es necesario destacar las características específicas de las mismas. Así, Kelmemayer de Carlucci, al señalar las diferencias existentes entre la cláusula penal y las astreintes recalca las características propias de estas últimas, al observar que las astreintes tienen origen judicial, es decir son fijadas por el órgano jurisdiccional; se imponen siempre en beneficio del acreedor; son siempre pecuniarias; son siempre provisorias y esencialmente mutables, porque el juez puede aumentarlas, disminuirlas o hacerlas cesar según el caso; son subsidarias en el sentido de que sólo se aplican cuando no existen otros medios previstos para compeler el cumplimiento en especie de la obligación; tienen función netamente conminatoria o compulsiva, tienden al cumplimiento en especie de la obligación y evitan que ella se resuelva en daños y perjuicios. (Conf. Kelmemajer de Carlucci, La Cláusula Penal, pág. 342). Con lo cual, decidiendo la cuestión sobre estos extremos específicos de un instituto tan particular como lo es el que generó el crédito -que a su vez tiene una pluralidad de acreedores-, es dable concluir, que si las sanciones conminatorias fueron aplicadas para lograr la remoción de una conducta supuestamente remisa a acatar una orden judicial -allende de la cantidad de actores afectados para la contumacia decidida- y además, independientemente de si se había cumplido respecto de algunos e incumplido respecto de otros: lo que irrebatiblemente se tuvo en cuenta para generar este crédito fue el hecho de un incumplimiento, constituyendo –excluyentemente- esa inobservancia la naturaleza del mismo, que indica por su esencia que el crédito no debe dividirse. En definitiva, el crédito en cuestión al surgir por aplicación del art. 666///.- ///.-bis (astreinte o sanción conminatoria), y ser considerado en base a la naturaleza jurídica propia de tal instituto, determina que se deba computar –más allá de la pluralidad de acreedores- como un solo voto.- - - - - - - - - - - - - - - - - -----Finalmente, y respecto a la advertencia de la Cámara –en cuanto a las deficiencias que impiden la homologación del acuerdo- que la concursada incumplió la obligación de presentar conjuntamente con las conformidades y como parte integrante de la propuesta un régimen de administración y limitaciones a actos de disposición aplicables a la etapa de cumplimiento, y la conformación de un Comité de Acreedores; es preciso señalar, en el mismo sentido que la doctrina mayoritaria, que las supuestas deficiencias señaladas por el sentenciante de grado, en el hipotético caso que se hubieren configurado –ya que no se ingresa en este examen a la comprobación de tales extremos- no impide que el acuerdo sea igualmente homologado. Así, Dasso, sostiene que: “La propuesta debe contener el régimen de administración y las limitaciones a los actos de disposición que tendrán vigencia en la etapa de cumplimiento. La omisión de dicho contenido no obsta a la homologación del acuerdo. En todo caso mantendrá vigencia la normativa incluída en el art. 59, párr. II que establece el mantenimiento de la inhibición general de bienes y el sometimiento al control que corresponde al comité de acreedores o en defecto de su constitución al Síndico. En el mismo párr. IV, se establece que la propuesta debe contener la conformación de un comité de acreedores el cual sustituirá al comité provisorio designado en la resolución del art. 42, párr. II. Como en el caso anterior, la falta de designación del comité de acreedores y aún de su conformación por falta de aceptación de sus integrantes, no genera consecuencias.” (Conf. Ariel Ángel Dasso, El concurso///.- ///12.-preventivo y la quiebra, t* I, pág. 280). También Heredia ha dicho que: “La cuestión se complica en los casos en que el deudor omita acompañar como parte de su propuesta de acuerdo la conformación del controlador conformada (aprobada) por acreedores que representen la mayoría. Ante todo, debe decirse que ello no es causal para decretar la quiebra, porque tal consecuencia no está legalmente prevista. Por tanto, la omisión debe ser corregida mediante el dictado de la medidas judiciales que fueren pertinentes.” (Conf. Pablo D. Heredia, ob. cit. T* 2, pág. 79). En este sentido se ha dicho que: “La ley, cuyo texto es claramente imperativo, no contiene sanción alguna a la omisión total o parcial de estos aspectos que debe contemplar la propuesta. Entendemos que el magistrado actuante, recurriendo a las facultades que le preserva el art. 274 deberá dictar las medidas integratorias necesarias para que el acuerdo sea válido.” (Conf. Gassi-Gebhardt, ob. cit. pág. 181). MI VOTO por la AFIRMATIVA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A la misma cuestión el señor Juez doctor Alberto I. Balladini dijo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----ADHIERO a los fundamentos expuestos en el voto del doctor Sodero Nievas, VOTANDO EN IGUAL SENTIDO.- - - - - - - - - - - - A la misma cuestión el señor Juez doctor Luis Lutz dijo:- - - - -----Atento a la coincidencia de los votos precedentes, ME ABSTENGO de emitir opinión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - A la segunda cuestión el señor Juez doctor Víctor Hugo Sodero Nievas dijo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Por todo lo expuesto al tratar la primera cuestión, propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 646/673 y vta. y en consecuencia declarar la nulidad del fallo de Cámara de fs. 614/627; y remitir las actuaciones a la Cámara de origen para que, con distinta///.- ///.-integración, proceda a dictar un nuevo pronunciamiento (art. 296, 3* párr. del CPCyC.). Costas por su orden (art. 71 del CPCyC). Regular los honorarios profesionales de los doctores Alejandro Correa y María _A. Imperiale -en conjunto- en el 30% y de los doctores Raúl Osvaldo Bruno, Gonzalo Loriente, María Marcela Cirignoli y Hugo Lapadat en el 25%, respectivamente, todos a calcular sobre lo que en definitiva resulte como regulación de la presente incidencia por sus respectivas actuaciones en Primera Instancia (art. 14 L.A.). MI VOTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A la misma cuestión el señor Juez doctor Alberto I. Balladini dijo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----ADHIERO a la solución propuesta en el voto que antecede.- A la misma cuestión el señor Juez doctor Luis Lutz dijo:- - - - -----ME ABSTENGO de emitir opinión (art. 39 L.O.).- - - - - - - -----Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA R E S U E L V E: Primero: Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 646/673 y vta..- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Segundo: Declarar la nulidad del fallo de Cámara de fs. 614/627; y remitir las actuaciones a la Cámara de origen para que, con distinta integración, proceda a dictar un nuevo pronunciamiento (art. 296, 3* párr. del CPCyC.).- - - - - - - - Tercero: Imponer las costas por su orden (art. 71 del CPCyC).- Cuarto: Regular los honorarios profesionales de los doctores Alejandro Correa y María _A. Imperiale -en conjunto- en el 30% y de los doctores Raúl Osvaldo Bruno, Gonzalo Loriente, María Marcela Cirignoli y Hugo Lapadat en el 25%, respectivamente, todos a calcular sobre lo que en definitiva resulte como///.- ///13.-regulación de la presente incidencia por sus respectivas actuaciones en Primera Instancia (art. 14 L.A.).- - - - - - - - Quinto: Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse. FDO. VICTOR HUGO SODERO NIEVAS JUEZ - ALBERTO I. BALLADINI JUEZ - LUIS LUTZ JUEZ - EN ABSTENCION (ART. 39 L.O.) - ANTE MI: ELDA EMILCE ALVAREZ SECRETARIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA.- TOMO: II SENTENCIA Nº 80 FOLIO Nº 285/297 SECRETARIA: I |
| Dictamen | Buscar Dictamen |
| Texto Referencias Normativas | (sin datos) |
| Vía Acceso | (sin datos) |
| ¿Tiene Adjuntos? | NO |
| Voces | No posee voces. |
| Ver en el móvil |